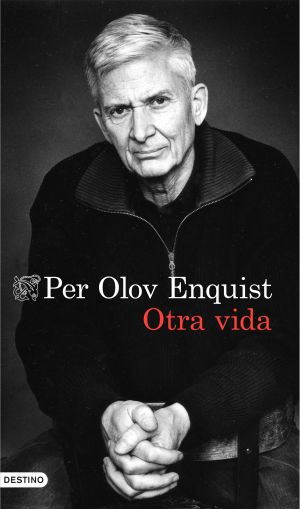Que lo llamen Jazz
Un luminoso domingo por la mañana tengo un bochinche con mi casero de Notting Hill porque me pide un mes de alquiler por adelantao. Me lo dice cuando llevo aquí desde el invierno, pagando cada semana sin falta. No tengo trabajo en ese momento, y si le doy el dinero apenas me queda ná. O sea que me niego. El tipo ya está borracho tan temprano y me insulta: sólo palabras, a mí no me asusta. Pero su mujer es un mal bicho: ahora entra en mi cuarto y dice que tengo que darle el dinero. Cuando le digo que no, le pega una patá a mi maleta, que se abre. Se cae mi mejor vestido, y ella se ríe y le da otra patá. Dice que lo corriente es pagar un mes por adelantao y que si no puedo pagar que me busque otro sitio.
No me vengáis con cuentos sobre Londres. Hay mucha gente en Londres con el corazón como una piedra. Y si te quejas te contestan, «demuéstrelo». Pero, ¿cómo voy a demostrar ná si no hay nadie que lo vea, ningún testigo? Así que hago la maleta y me voy, pienso que es mejor no tener nada que ver con esa mujer. Es muy conchuda, y ni Satanás miente mejor que ella.
Me pongo a caminá hasta un sitio cercano que está abierto y donde podré tomar un café y un bocadillo. Allí empiezo a hablar con un hombre que se sienta a mi mesa. El ya me ha hablao, le conozco, pero no sé su nombre. Al cabo de un rato me pregunta:
—¿Qué pasa? ¿Algo va mal?
Y cuando le digo lo que me pasa dice que puedo usar un piso suyo que está vacío hasta que encuentre otra cosa.
Este hombre no es como los otros ingleses. Entiende a la primera, decide a la primera. Los ingleses tardan mucho en decidir: antes de que se hayan decidido tú ya estás casi muerta. Y además éste va muy al grano, como si ná. Habla como si supiese muy bien cómo se vive cuando se vive como yo, por eso acepto y voy.
Dice que alguien ocupaba el piso hasta la semana pasada, o sea que lo encontraré todo arreglao, y me dice cómo ir allí: tres cuartos de hora en tren desde Victoria Station, subir una calle muy empinada hasta arriba, torcer a la izquierda, la casa es inconfundible. Me da las llaves y un sobre con un número de teléfono apuntao detrás. Debajo ha escrito: «A partir de las seis de la tarde, pregunte por Mr. Sims.»
Esa tarde en el tren me siento una mujer afortunada, porque caminá por Londres un domingo sin tener adónde ir es algo que podría destrozarte el corazón.
Encuentro el sitio, y el dormitorio del piso de la planta baja está muy bien amueblao: dos espejos, armario, cómoda, sábanas, tó. Huele a perfume de jazmín, pero también a humedad.
Abro la puerta de enfrente y hay una mesa, un par de sillas, una cocina de gas y una despensa, pero esta habitación es tan grande que parece vacía. Cuando levanto la cortina veo que el empapelao, se cae a tiras y que en las paredes crecen hongos; una cosa como jamás podríais imaginá.
El baño lo mismo, los grifos completamente oxidaos. Dejo las otras dos habitaciones y hago la cama. Luego escucho, pero no oigo ná. En esa casa no entra ni sale nadie. Estoy despierta mucho rato, luego decido no quedarme y por la mañana empiezo a prepararme antes de que cambie de idea. Quiero ponerme mi mejor vestido, pero pasa una cosa curiosa: cuando cojo ese vestido y me acuerdo de la patá que le dio la casera me pongo a llorá.
Lloro y no puedo dejar de llorá. Cuando paro me duelen hasta los huesos de cansera, como si fuese una vieja. No quiero mudarme de nuevo: tengo que forzarme. Pero al final salgo al pasillo y encuentro una postal a mi nombre. «Quédese todo el tiempo que quiera. Iré a verla pronto, quizás el viernes. No se preocupe.» No lleva firma, pero ya no me siento tan triste y pienso, «Muy bien, esperaré aquí hasta que venga. Quizás sepa de un trabajo pa mí.»
En la casa no vive nadie más, aparte de un matrimonio en el último piso: gente tranquila que no molesta. No tengo nada en contra de ellos.
La primera vez que veo a la señora está abriendo la puerta de la calle y me mira inquisitivamente. Pero la vez siguiente sonríe un poco y yo le devuelvo la sonrisa. Una vez ha hablao conmigo. Me dice que la casa es muy vieja, de hace ciento cincuenta años, y que ella y su marido viven ahí desde hace muchísimo. «Es una propiedad muy valiosa— dice— que hubiera podido conservarse. Pero, claro, nadie hizo nada.» Luego me cuenta que el actual dueño —si es que es el dueño—tuvo que vérselas con el ayuntamiento y dice que le han puesto trabas. «Esa gente está dispuesta a derribar todas estas casas antiguas tan bonitas, es vergonzoso»
Y yo estoy de acuerdo en que hay muchas cosas vergonzosas. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Le digo que es una casa elegante, que, en comparación, las demás casas de la calle parecen bajareques, y ella parece complacida. Es que además es verdá. Es una casa triste y remota, sobre tó de noche. Pero tiene estilo. El segundo piso está cerrao, y el mío, bueno, entré en las dos habitaciones vacías una vez, pero no he vuelto a pisarlas nunca.
Debajo hay una bodega llena de viejos tablones y muebles rotos: un día veo por allí una rata grande. No era un sitio para vivir sola, os lo aseguro, y me acostumbro a comprá una botella de vino casi todas las noches, porque el whisky no me gusta y el ron de aquí es muy malo. Ni siquiera sabe a ron. Me gustaría saber qué le hacen.
Después de beberme uno o dos vasos puedo cantá y cuando canto se me va toda la pena del corazón. A veces invento canciones pero a la mañana siguiente ya las he olvidao, así que otras veces canto las antiguas como "Hechicera" o "No me molestes ahora".
Pienso que me iré pero no me voy. En lugar de irme espero la noche y el vino y eso es todo. He vivido siempre en cualquier parte sin que me importara en absoluto, pero esta casa ya es diferente: vacía y sin ruidos y llena de sombras, tantas que a veces me pregunto qué hacen todas esas sombras en una habitación vacía.
Como en la cocina, luego lo limpio todo y lo dejo arreglao y me doy un baño pa refrescarme. Luego apoyo los codos en el alféizar y miro al jardín. Flores rojas y azules se mezclan con las malas hierbas y hay cinco o seis manzanos. Pero la fruta cae y se queda en el césped, tan amarga que nadie la quiere. Atrás, junto al muro, hay un árbol más grande. Este jardín es enorme, quizás es por eso que quieren derribar la casa.
No llueve apenas en todo el verano, pero tampoco brilla el sol. Más bien reverbera desagradablemente. El césped acaba poniéndose pardo y seco, las malas hierbas se hacen muy altas, las hojas de los árboles cuelgan. Sólo las flores rojas, las amapolas, levantan la cabeza pese a esa luz; todo lo demás parece agotao.
No me preocupo por el dinero, pero con el vino y los chelines para el tragaperras de la luz, se va rápidamente; por eso no desperdicio casi ná en comida. Por la noche salgo fuera: no del lado de los manzanos, sino del de la calle, no es tan solitario.
En este lado no hay tapia y puedo ver a la vecina que me mira por encima del seto. Al principio le digo buenas noches, pero ella me da la espalda, así que luego ya no digo ná. A menudo hay un hombre con ella, un hombre con un sombrero de paja con una cinta negra y gafas de montura dorá. El traje le cuelga por todas partes como si le fuera demasiado grande. Parece que es el marido y me mira peor que su mujé: me mira como si yo fuese una fiera suelta. Una vez me río en su cara: a ver por qué tiene que ser así esa gente. No le molesto. Al final ya no les dirijo ni siquiera una sola mirá. Tengo muchas otras cosas por las que preocuparme.
Para que veáis cómo me siento. No lo recuerdo con exactitud. Pero creo que es el segundo sábado desde mi llegada cuando me encuentro en la ventana justo antes de salir a comprá el vino y noto una mano en mi hombro y es Mr. Sims. Debe caminá muy silenciosamente porque no me entero de ná hasta que me toca.
Dice hola, luego dice que me he adelgazado terriblemente, pregunta si como alguna vez. Le digo que claro que como, pero él insiste en que no me sienta bien estar tan delgada y que irá a comprarme un poco de comida al pueblo. (Eso de pueblo lo dice a. Aquí no hay ningún pueblo. No es tan fácil salir de Londres.)
A mí me parece que él tampoco tiene muy buena facha, pero sólo le digo que prefiero que me traiga un trago, no tengo hambre.
Regresa con tres botellas: vermú, gin y vino tinto. Luego pregunta si el diablillo que vivía aquí antes llegó a romper todos los vasos y yo le digo que rompió algunos, yo misma recogí los pedazos, pero no todos.
—¿Se peleó usted con ella, eh?
El se ríe, pero no contesta. Sirve las bebidas y luego dice:
—Cómase ahora los bocadillos.
Algunos hombres no te inquietan mucho cuando los tienes ahí a tu lado. Con esta clase de hombres harías todo lo que te dijeran con los ojos cerraos, porque te quitan las penas del corazón y te dan la sensación de que no corres ningún riesgo. Por eso no hablo con él en serio: no quiero echar a perder esa noche. Pero le pregunto por la casa, y por qué está tan vacía y a dice:
—¿Ya ha tenido que oír las habladurías de esa vieja andrajosa de arriba?
—Ella cree que les van a crear problemas a ustedes—le digo.
—Maldito el día que compré esta casa —dice y habla de revender el arriendo o algo así. No le presto mucha atención.
Estábamos entonces junto a la ventana y el sol estaba bajo. Ya no deslumbraba. El me pone la mano sobre los ojos:
—Demasiado grandes, demasiado grandes para tu cara.
Y me besa como besarías a un recién nacido. Cuando retira la mano veo que se ha puesto a mirar el jardín y dice esto:
—Es un fastidio. Ya lo creo que sí.
Sé que no se refiere a mí, por eso le pregunto:
—¿Por qué venderla entonces? Si le gusta, siga aquí.
—¿Vender qué?—dice—. No estaba hablando de esta condenada casa.
Le pregunto de qué está hablando.
—De dinero—dice—. De dinero. De eso hablo. De cómo ganar dinero.
—Yo no pienso apenas en el dinero. Yo no le gusto al dinero, pero qué más me da.
Yo estaba bromeando, pero él se vuelve, tiene la cara empalidecida y me dice que estoy loca. Dice que me pasaré la vida empujada de un sitio para otro y que moriré como un perro, y hasta peor, porque a un perro moribundo lo rematan pero a mí me dejarán seguir viviendo hasta que no sea más que una caricatura de mí misma. Eso es lo que dice:
—Una caricatura de ti misma.
Dice que maldeciré el día que nací y a todos y a todo lo que hay en este mundo antes de que me muera.
—No, nunca llegaré a sentirme así —le digo.
Y él sonríe, si es que a eso puede llamársele una sonrisa, y dice que se alegra de que me conforme con la suerte que me ha tocao.
—Me decepcionas, Selina. Creía que tenías más coraje.
—Ya estaría bien con que me conformase —le contesto—. No veo por ahí a muchos que parezcan conformarse.
Estamos de pie mirándonos cuando suena el timbre de la puerta.
—Es un amigo mío—dice—. Le haré pasar.
En cuanto al amigo, va muy etiquetero con unos pantalones a listas finas y una chaqueta negra y lleva una cartera. De aspecto muy vulgar, pero con una voz especialmente suave.
—Maurice, te presento a Selina Davis —dice Mr. Sims, y Maurice sonríe con mucha habilidad pero no es muy sincero, luego se mira el reloj y dice que tienen que irse.
En la puerta, Mr. Sims me dice que la semana próxima vendrá a verme y yo le contesto directamente:
—La semana que viene no estaré aquí porque quiero encontrá un trabajo y aquí no voy a conseguirlo.
—Precisamente de eso voy a hablar ahora. Aplázalo una semana más, Selina.
—Quizás me quede algunos días más—digo—. Luego me largo. Quizás me vaya antes.
—No, no te irás—dice.
Caminan rápidamente hacia la puerta del jardín y se van en un coche amarillo. Luego noto unos ojos mirándome y es la mujer y su marido que miran desde el jardín de al lado. El hombre hace algún comentario y ella me mira tan odiosa, con tanto odio que cierro en seguida la puerta de la casa.
No quiero más vino. Quiero acostarme temprano porque tengo que pensá. Tengo que pensá en el dinero. Es cierto que no me preocupa. M siquiera cuando alguien me robó mis ahorros —ocurrió poco después de mi llegada a la casa de Notting Hill—; lo olvidé pronto. Unas treinta libras me robaron. Las tenía enrolladas dentro de unas medias, pero un día fui al cajón y ya no había dinero. Al final tuve que decírselo a la policía. Ellos me preguntan la cifra exacta y les digo que últimamente no lo había contado, unas treinta libras.
—¿No sabe cuánto?—dicen—. ¿Cuándo lo contó por última vez? ¿Lo recuerda? ¿Fue antes de que se mudara o después?
Me confunden, digo todo el rato lo mismo, «No me acuerdo», aunque recuerdo muy bien que lo había visto dos días antes. Ellos no me creen y cuando viene a la casa un policía, oigo a la casera que le dice:
—Seguro que no tenía dinero cuando llegó aquí. No pudo pagar el alquiler de un mes por adelantado a pesar de que es una norma de la casa.
«Toda esa gente son unos mentirosos terribles», le oigo decir y yo pienso, «tú sí que eres una terrible mentirosa, porque cuando vine dijiste por semanas o meses, como quieras>>. Es desde entonces que ya no me habla y quizás es ella la que me lo robó. Lo único que sé es que no he vuelto a ver ni un penique de mis ahorros, lo único que sé es que ellos fingieron que yo nunca había tenido ná, pero como ya ha pasao no sirve de nada llorá por ello. Luego se me va la cabeza a mi padre, porque mi padre es blanco y pienso mucho en él. Ojalá pudiera verle aunque sólo fuera una vez, porque yo era demasiao pequeña para recordarle cuando estaba allí. Mi madre es una mujé de color bastante claro, más claro que yo, dicen, y ella tampoco se quedó mucho conmigo. Tuvo una oportunidad de irse a Venezuela cuando yo tenía tres o cuatro años y no regresó. En lugar de volvé me mandaba dinero. La que me cuidó fue mi abuela. Es muy negra, lo que nosotros llamamos de chocolate, pero es la mejor persona que conozco.
Ella ahorró todo el dinero que mandaba mi madre, no se guardó ni un penique para ella: así es como llegué a Inglaterra. Tardé un poquito en empezá a ir a la escuela, iba ya para los doce, pero sé cosé muy bonito, muy bien, y pensé que podría encontrá un buen trabajo, quizá en Londres.
Pero aquí me dicen que todas esas costuras tan bonitas hechas a mano cuestan demasiao tiempo. Son una pérdida de tiempo, demasiao lento. Quieren alguien que trabaje deprisa, y al diablo las puntadas bien hechas y apretás. En conjunto las cosas no me van muy bien, lo admito, y pienso que ojalá pudiese ver a mi padre. Llevo su nombre: Davis. Pero mi abuela me dijo:
—Cada palabra que salió de sus labios era una mentira. Es un mentiroso de primera, aunque en lo demás sea de tercera.
De modo que quizás no llevo su verdadero nombre.
Lo último que veo antes de apagá la luz es la postal en el tocador: «No te preocupes».
¡Que no me preocupe! Al día siguiente es domingo, y es lunes el día que los de al lado se quejan de mí a la policía. Esa noche la mujer está junto al seto, y cuando paso delante de ella me dice en voz muy tranquila y dulce:
—¿Por qué tienes que quedarte aquí? ¿No podrías irte?
Yo no contesto. Salgo a la calle para librarme de ella. Pero ella corre al interior de la casa, se asoma a la ventana, aún me ve. Entonces empiezo a cantá, para que comprenda que no le tengo miedo. El marido grita:
—Si no deja de armar alboroto llamaré a la policía.
Yo le contesto secamente:
—Váyase al diablo—le digo—y llévese también a su mujer.
Y sigo cantando, más alto.
La policía viene en seguida. Un par. Quizás estaban junto a la vuelta de la esquina. Todo lo que puedo decir de la policía y de su modo de actuá es que creo que todo depende de con quién tratan. Jamás me mezclaré por mi propia voluntad con la policía. Jamás.
Uno de ellos dice, aquí no está permitido organizar tanto jaleo. Pero el otro me hace muchas preguntas. ¿Cómo me llamo? ¿Soy arrendataria de un piso en el número 17? Ultimo domicilio y así sucesivamente. Me enfado por su forma de hablarme y le digo:
—Vine aquí porque alguien me robó mis ahorros. ¿Por qué no busca mis ahorros en lugar de ladrarme así? Sudo lo que gano. Ninguno de ustedes hizo ná por encontrarlos.
—¿De qué está hablando? —dice el primero, y el otro me dice:
—Está prohibido hacer tanto ruido aquí. Váyase a su casa. Está usted bebida.
Veo a esa mujé que me mira y sonríe, y otras personas en las ventanas, y estoy tan furiosa que vuelvo a cantá a gritos hacia ellos.
—Tengo el más absoluto y perfecto derecho a está en la calle, el mismo que los demás, y tengo el más absoluto y perfecto derecho a preguntarle a la policía por qué no buscó mi dinero cuando desapareció. Y no lo busca porque el maldito ladrón era un inglés —les digo.
Todo esto termina con que tengo que ir ante un magistrao, y él me pone una multa de cinco libras por embriaguez y escándalo público, y me da dos semanas para pagarla.
Cuando regreso del juzgao, camino por la cocina de arriba abajo, de arriba abajo, esperando que sean las seis porque no me quedan cinco libras, y no sé qué hacer. A las seis telefoneo y una mujer me contesta seca y cortante, luego se pone Mr. Sims y no parece tampoco muy contento cuando le cuento lo ocurrido.
—¡Dios mío! —dice, y yo le digo que lo siento.
—Bueno, no te asustes —dice—. Yo pagaré la multa. Pero mira, me parece que no...
Se interrumpe y habla con otra persona que está en la habitación. Y sigue:
—Quizás sería mejor que no te quedaras en el número 17. Creo que podré arreglarlo para que vayas a otro sitio. Te llamaré el miércoles..., el sábado a lo más tardar. Pórtate bien hasta entonces.
Y colgó antes de que pudiera contestarle que no quiero esperá hasta el miércoles, y menos hasta el sábado. Quiero salir de esta casa inmediatamente y sin retraso. Lo primero que pienso es volvé a llamarle, luego cambio de idea porque sonaba muy enfadao.
Me preparo, pero el miércoles no viene y el sábado no viene. Estoy toda la semana en el piso. Sólo salgo una vez y lo arreglo para que me traigan el pan, la leche y los huevos, y me da la sensación de haberme cruzao con muchos policías. No me miran, pero seguro que me ven. No quiero beber: me paso el tiempo escuchando, escuchando y pensando, ¿cómo podría irme antes de saber si han pagao mi multa? Me digo que la policía vendría a decírmelo, seguro. Pero no me fío de ellos. ¿Qué les importa mi suerte a ellos? La respuesta es que no les importa nada. A nadie le importa. Una tarde llamo al piso de la vieja de arriba, porque se me ocurre que podría darme un buen consejo. La oigo ir de un lado para otro, hablando, pero no contesta y no vuelvo a probá.
Pasan así casi dos semanas, luego telefoneo. Habla la mujer y dice:
—Mt. Sims no está en Londres en este momento.
—¿Cuándo estará de regreso? —digo—. Es urgente.
Y ella cuelga.
No me sorprende. En absoluto. Sabía que ocurriría. De todos modos me siento tan pesada como el plomo. Cerca de la cabina de teléfonos hay una farmacia, así que les pido que me den algo que me haga dormí, durante el día ya es bastante malo, pero pasá toda la noche en vela, ¡eso no! Me da un frasquito con una etiqueta que dice: «Una tableta o dos solamente», y me tomo tres al acostarme porque cada vez estoy más convencida de que dormí es lo mejor de todo. Sin embargo permanezco tendida, los ojos de par en par como siempre, así que me tomo otras tres. Lo siguiente que veo es la habitación llena de sol, así que debe ser media tarde, pero la lámpara todavía está encendía. Me da vueltas la cabeza y no puedo pensá bien. Al principio me pregunto cómo he llegao a este sitio. Luego me viene el recuerdo, pero en imágenes: la de la casera dándole la patá a mi vestido, y cuando compro el billete en Victoria Station, y la de Mr. Sims diciéndome que coma los bocadillos, pero no recuerdo nada con claridá, y me siento mareadísima y tengo arcadas. Recojo la leche y los huevos en la puerta, voy a la cocina y trato de comé pero la comida es tan dura que me resulta casi imposible tragarla.
Es en el momento de retirar las cosas cuando veo las botellas, escondidas en el estante más bajo de la despensa.
Queda mucho en todas, y os aseguro que me alegro. Porque no soporto sentirme así. Ya no lo soporto más. Mezclo gin con vermú y lo bebo deprisa, luego mezclo otro vaso y me lo bebo despacio junto a la ventana. El jardín está distinto, nunca lo había visto así. Sé muy bien lo que tengo que hacer, pero ahora es tarde, mañana. Tomo otro trago, ahora de vino, y luego me viene a la cabeza una canción, la canto y la bailo, y cuanto más canto, más segura estoy de que es la mejor canción que se me ha ocurrido en la vida.
La luz del crepúsculo que entra por la ventana es de oro. Mis zapatos suenan fuerte contra los talones. Así que me los quito, también las medias y sigo bailando peto la habitación me hace sentirme encerrá, no puedo respirá, y salgo fuera sin dejá de cantá. Quizás bailo también un poco. Me olvido de tó lo referente a la mujer hasta que la oigo decir:
—Henry, fíjate en esto.
Me vuelvo y la veo en la ventana.
-Oh, sí. Quería hablá con usté —le digo—. ¿Por qué llamó a la policía y me metió en un lio? A ver, por qué.
—Y dígame usted qué está haciendo aquí —dice ella—. Este es un barrio respetable.
Luego viene el hombre:
—Fuera de aquí, joven. Debería avergonzarse de su comportamiento.
«Es escandaloso», dice él dirigiéndose a su mujer, pero en voz tan alta que puedo oírle, y ella también, por una vez, habla en voz muy alta:
—Las otras fulanas que trajo ese tipo al menos eran blancas —dice.
—Es usted una cochina mentirosa—digo—. Ya hay suficientes chicas de ésas en este país. Tan innumerables como las arenas del mar. No me necesitan a mí para eso.
—Desde luego que no puede decirse que tenga usted un éxito clamoroso—con una voz otra vez dulzona—. Y no crea que volverá a ver mucho a su amigo Mr. Sims. El también está metido en un lío. Váyase a otro lado. Busque a otro. Si puede, claro.
Cuando dice eso mi brazo se mueve solo. Cojo una piedra y ¡bam! por la ventana. No por la que ellos ocupan, sino la siguiente, que tiene cristales de colores, verde y púrpura y amarillo.
Jamás he visto una mujé poné tal cara de sorpresa. Se le queda la boca abierta de tanta sorpresa. Yo empiezo a reir, cada vez más fuerte: río como mi abuela, con las manos en las caderas y la cabeza hacia atrás. (Cuando reía así se la podía oír desde el otro extremo de la calle.) Por fin les digo:
—Bueno, lo siento. Un accidente. Mañana a primera hora haré que lo arreglen.
—Ese cristal es irreemplazable —dice el hombre—. Irreemplazable.
—Mejor —le digo—. Esos colores me daban arcadas. Les compraré otros mejores.
El me amenaza con el puño.
—Esta vez no se saldrá sólo con una multa —dice.
Luego corren las cortinas. Yo les llamo a gritos.
—¿Por qué huyen? Siempre huyen. Desde que vine aquí siempre me han estado persiguiendo porque yo no contestaba. Desvergonzaos.
Trato de cantar «No me molestes ahora»:
No me molestes ahora Tú no tienes honor. No sigas mis pasos Tú no tienes vergüenza.
Pero la voz no me sale bien, así que vuelvo a casa y bebo otro vaso de vino: todavía tengo ganas de reír, y todavía me acuerdo de mi abuela porque ésa era una de sus canciones.
Habla de un hombre cuyo amorcito le dice adiós cuando encuentra a un tipo rico, y él se va a Panamá. Mucha gente muere allí de las fiebres cuando hacen ese canal de Panamá tan largo hace muchísimo tiempo. Pero él no muere. Regresa con dólares y la chica va a recibirle al muelle, muy elegante y sonriente. Entonces él le canta: «Tú no tienes honor; tú no tienes vergüenza». Sonaba muy bien en el patois de Martinica: «Sans honte».
Después me pregunto: «¿Por qué he hecho eso? No soy así. Pero si te menosprecian una y otra vez llega el día que revientas y eso es lo que pasa.»
Además, Mr. Sims no puede decirme ahora que no tengo coraje. No me importa, me duermo en seguida y me alegro de haberle roto esa fea ventana a la mujer. Pero mi canción..., mi canción se me ha ido y nunca volverá. Una pena.
A la mañana siguiente me despierta el ruido del timbre. La gente de arriba no baja, y el timbre sigue sonando como una furia. Así que me levanto a ver, y fuera hay un policía y una policía. En cuanto abro la puerta la mujé mete el pie. Lleva sandalias y medias gruesas y en mi vida había visto un pie tan grande ni tan feo. Parecía que quisiera aplastá el mundo entero. Luego entra ella detrás del pie, y su cata tampoco es bonita precisamente. El policía dice que mi multa está sin pagá y que la gente ha presentado graves acusaciones contra mi, de modo que me llevan otra vez al magistrao. Me enseña un papel y yo lo miro, pero no lo leo. La mujé me empuja hacia el dormitorio, y me dice que me vista rápidamente, pero yo me quedo mirándola, porque pienso que a lo mejor ya estoy a punto de despertarme. Luego le pregunto qué tengo que ponerme. Ella dice que supone que ayer debía llevar algo puesto. ¿O no?
–Qué más da, póngase cualquier cosa—dice.
Pero busco ropa interior limpia y medias y los zapatos de tacón alto, y me peino el cabello. Empiezo a limarme las uñas, porque pienso que las tengo demasiado largas para el magistrao, pero ella se enfurece:
—¿Piensa venir sin ofrecer resistencia o qué? —dice.
Así que me voy con ellos y nos metemos en el coche que está en la calle.
Espero mucho rato en una habitación llena de policías. Entran, salen, telefonean, hablan en voz baja. Luego me llega el turno, y lo primero que llama mi atención en el juzgao es un hombre con negras cejas fruncidas. Está sentado debajo del magistrao, vestido de negro y tan guapo que no puedo apartar los ojos de él. Cuando él se da cuenta frunce el entrecejo más incluso que antes.
Primero viene un policía a testimoniar que he provocao alborotos, y luego viene el señor viejo de la casa de al lao. Repite eso de toda la verdá y nada más que la verdá. Luego dice que por las noches hago un ruido horrible y uso un lenguaje abominable, y bailo obscenamente. Dice que cuando tratan de cerrá las cortinas porque su mujer está aterrada por el espectáculo que yo estoy dando, yo me pongo a tirá piedras y rompo una valiosa ventana de cristal emplomao. Dice que su mujer hubiese quedado gravemente hería si la hubiese alcanzao, y que se encuentra padeciendo una terrible crisis nerviosa y que el doctor está con ella. «Te aseguro— pienso—, que si hubiese apuntao a tu mujer le hubiera dao. Puedes estar completamente seguro.»
—No hubo provocación —dice—. En absoluto.
Después otra señora de la acera de enfrente dice que es verdá. Que no oyó la más mínima provocación, y jura que ellos cerraron las cortinas pero que yo seguí insultándoles y utilizando un lenguaje repugnante y que lo vio y lo oyó todo.
El magistrao es un señó menudo de voz tranquila, pero estas voces me inspiran ahora mucho recelo. Me pregunta por qué no pagué la multa, y le digo que porque no tenia dinero. Me huelo que quieren averiguar todo lo referente a Mr. Sims, porque están escuchando con mucha atención. Pero a mí no me van a sacar ná. Me pregunta cuánto tiempo hace que estoy en el piso y le contesto que no me acuerdo. Sé que quieren confundirme como me confundieron cuando lo de mis ahorros, así que no contesto. Al final me pregunta si tengo algo que decí, pues no se me puede permití que siga causando molestias. «Soy una molestia porque no tengo dinero, y eso es todo», pienso. Quiero hablá y contarle que me robaron tós mis ahorros, y que cuando el casero me pidió un mes por adelantao no se lo pude dar. Quiero decirle que la mujer de la casa de al lado hace mucho tiempo que me está provocando y que me insulta, pero que hablaba con una vocecita dulzona y nadie la oía: por eso le rompo la ventana, pero estoy dispuesta a comprarle otra. Quiero decir que lo único que hago es cantá en ese viejo jardín, y quiero decirlo en voz tranquila. Pero me oigo hablá a gritos y veo mis manos que se agitan en el aire. Además es inútil, no me creerán, así que no termino. Callo y me noto las lágrimas en la cara.
—Demuéstrelo.
Eso es lo único que dicen. Susurran, susurran. Asienten con la cabeza todo el tiempo.
Luego vuelvo a estar en el coche con una policía diferente, muy elegante. No lleva uniforme. Le pregunto a dónde me lleva y dice «Holloway», simplemente eso, «Holloway».*
Le cojo la mano porque tengo miedo. Pero ella la retira. Su mano se aparta fría y suave y su cara es de porcelana: suave como la de una muñeca, y yo pienso «Es la última vez que le pido algo a alguien. Lo juro.»
El coche sube a un castillo negro y rodeao de callejuelas mezquinas. Un camión bloquea las puertas del castillo. Cuando se aparta entramos y ya estoy en la prisión. Primero hago cola con otras que están esperando para entregar los bolsos y todas sus pertenencias a una mujé que está detrás de una rejilla, como en una oficina de correos. La chica de delante saca una polvera muy bonita, yo diría que de oro, un lápiz de labios a juego y una cartera llena de billetes. La mujer se queda el dinero pero le devuelve los polvos y la barra de labios y casi le sonríe. Yo tengo dos libras, siete chelines y seis peniques en monedas de penique. Ella me coge el bolso, luego me tira la polvera (que es barata), mi peine y mi pañuelo, como si todo lo que hubiera en mi bolso estuviera sucio. Así que pienso, «Aquí también, aquí también». Pero me digo «¿Y qué esperabas, eh, chica? Todos son iguales. Todos.»
Algunas cosas que pasan luego no las recuerdo, o quizás es mejor no recordá. Me parece que empiezan tratando de atemorizarme. Pero conmigo fracasan porque ahora no me importa ná, como si el corazón se me hubiese quedado duro como una piedra y no sintiese ná.
Después estoy en lo alto de una escalera con muchas mujeres y chicas. Mientras bajamos me fijo que la barandilla de un lado es muy baja, muy fácil de saltá, y mucho más abajo hay un pasillo de piedra gris que parece que me esté esperando.
Cuando pienso esto una mujer de uniforme se acerca rápidamente y me coge del brazo.
—Ah no. Eso sí que no—dice.
Simplemente estaba fijándome que la barandilla era muy baja, eso es todo: pero no vale la pena decirlo.
Otra larga cola espera para el médico. Avanza lentamente y tengo las piernas terriblemente cansadas. La chica de delante es muy joven y llora y llora.
—Tengo miedo —dice todo el tiempo.
En cierto sentido tiene suerte, porque lo que es yo no volveré a llorá nunca más. Se me ha quedao todo seco y endurecido. Eso, y muchas cosas más. Al final le digo que pare, porque hace precisamente lo que esa gente quiere que haga.
Ella deja de llorá y empieza a contá una larga historia, pero mientras habla su voz se aleja muchísimo, y no puedo vé claramente su cara.
Luego estoy en una silla, y una de esas mujeres con uniforme me empuja la cabeza poniéndomela entre las rodillas, pero que empuje lo que quiera: de todos modos las cosas siguen alejándose de mí.
Me ponen en el hospital porque el médico dice que estoy enferma. Tengo una celda para mí sola y se estaría bien si no fuese porque no duermo. Las cosas que dicen que más te fastidian son las que me dan igual.
Cuando cierran ruidosamente la puerta pienso, «Me encerráis, pero lo que hacéis es dejar fuera a todos esos malditos diablos. Ahora no pueden alcanzarme.»
Al principio me fastidia que se pasen toda la noche mirándome. Abren una ventanita de la puerta y me miran. Pero me acostumbro a eso y me acostumbro al camisón que me dan Es muy recio, y en mi opinión no está tampoco muy limpio: pero, ¿qué más da? Pero la comida no me la puedo tragá, sobre todo las gachas. La mujer me pregunta sarcástica:
—¿Huelga de hambre?
Pero luego puedo dejarlo casi todo y no me dice ná.
Un día viene una chica bonita con unos libros y me da dos, pero no tengo ganas de leé. Además uno habla de un asesinato, y el otro de un fantasma y me parece que las cosas no son como dicen esos libros.
Ahora no quiero ná. Es inútil. Que me dejen en paz y tranquila, no pido ná más. La ventana tiene rejas pero no es pequeña, de modo que veo a través de las rejas un árbol delgadito y me gusta mirarlo.
Después de una semana me dicen que estoy mejor y puedo salir con las demás a hacer ejercicio. Caminamos dando vueltas y más vueltas a uno de los patios del castillo: hace buen tiempo y el cielo está de un azul pálido, pero el patio es un lugar terriblemente triste. Cae la luz del sol y muere. Me canso de andá con tacones altos y me alegro cuando esto termina.
Nos dejan hablá, y un día sube una vieja y me pide una cosa que no entiendo. Se lo digo y ella empieza a murmurá contra mí como si estuviese furiosa. Otra mujer me dice que quería decir colillas, así que le digo que no fumo. Pero la vieja sigue enfadá, y cuando nos vamos me da un empujón y estoy a punto de caerme. Me alegra alejarme de esa gente, oír el estrépito de la puerta al cerrarse y quitarme los zapatos.
A veces pienso, «Estoy aquí porque quería cantá» y me tengo que reí. Pero en mi celda hay un espejo pequeño y me miro y soy otra persona. Como una persona desconocida. Mr. Sims me dijo que estaba demasiado delgada, pero, ¿qué diría ahora si viera esa persona del espejo? Así que no vuelvo a reí.
Generalmente no pienso ná. Todas las cosas y todas las personas parecen muy pequeñas y muy lejanas, ese es el único problema.
El doctó viene a verme dos veces. El no dice casi ná y yo no digo casi ná, porque siempre está ahí una mujer de uniforme. Pone cara de estar pensando, «Ahora empiezan las mentiras». Por eso prefieo no hablá. Así estoy segura de que no podrán hacerme caer en ninguna trampa. Entonces me dejarían aquí, o me llevarían a un sitio peor. Pero un día ocurrió esto.
Estábamos dando vueltas y más vueltas al patio cuando oí cantá a una mujer: la voz venía de muy arriba, de una de las ventanitas enrejadas. Al principio no podía creerlo. ¿Por qué iba nadie a cantá aquí? En la cárcel nadie tiene ganas de cantá, nadie tiene ganas de hacé ná. No hay por qué y no hay esperanza. Pienso que debo estar durmiendo, soñando, pero estoy despierta, seguro, y veo que todas las demás también escuchan. Esa tarde está con nosotras una enfermera en lugar de una policía. Se para y mira hacia la ventana.
Es una voz como de humo, un poco ronca a veces, como si fuesen esos mismos muros viejos y oscuros los que se quejaran, porque ven demasiada miseria, demasiada. Pero la voz no cae al patio ni muere en él; me da la sensación que podría fácilmente saltá por encima de las puertas de la prisión e irse muy lejos, y que nadie podría detenerla. No oigo la letra, sólo la música. Canta un verso y luego empieza otro, y luego se interrumpe de repente. Todo el mundo empieza a caminá otra vez, y nadie dice una palabra. Pero cuando entramos le pregunto a la que va delante de mí quién cantaba.
—Es la canción de Holloway—dice—. ¿No la conocías aún? Cantaba desde las celdas de castigo, y nos decía a todas adiós y no os rindáis jamás.
Luego yo tengo que irme por un lado, hacia el bloque del hospital, y ella por otro, y no volveremos a hablar nunca.
De vuelta en mi celda no puedo esperar la hora de acostarme. Paseo arriba y abajo y pienso, «Algún día oiré esa música tocada por unas trompetas y estos muros caerán y descansarán.» Tengo tantísimas ganas de salí que podría ponerme a aporreá la puerta, porque ahora sé que todo puede ocurrí, y no quiero estar encerrada aquí y perdérmelo.
Luego tengo hambre. Me como todo lo que me traen y a la mañana siguiente tengo todavía tanta hambre que me como las gachas. La siguiente vez que viene el doctó a verme dice que tengo mejor aspecto. Luego le cuento parte de lo que pasó en esa casa. No mucho. Soy cautelosa.
El me mira fijamente como si estuviese sorprendido. Desde la puerta agita un dedo y dice, «Y que no te vuelva a ver por aquí nunca más».
Esa tarde la mujer dice que me voy, pero le revienta tanto que me vaya que no le pregunto ná. Muy temprano, antes de que amanezca abre la puerta de golpe y me dice a gritos que me apresure. Mientras caminamos por los pasillos veo a la chica que me dio los libros. Está en fila con las otras haciendo ejercicios. Arriba Abajo, Arriba Abajo, Arriba. Pasamos muy cerca y me fijo que está muy pálida y cansada. Es una locura, todo es una locura. Lo de arriba abajo y todo lo demás también. Cuando me dan mi dinero me acuerdo de que me he dejado la polvera en la celda, así que pregunto si puedo ir a buscarla. Tendríais que haber visto la cara de esa policía cuando me dijo, «Anda, largo».
No hay un automóvil sino un camión y las ventanas están tapadas. La tercera vez que se para salgo con otra, una jovencita, y es el mismo juzgao que la otra vez.
Esperamos las dos en una habitación pequeña, completamente solas, y al rato la chica dice, «¿Qué diablos hace esa gente? No pienso pasarme aquí el día entero». Va al timbre y lo aprieta y no lo suelta. Cuando la miro me dice:
—¿Para qué los ponen si no?
Esa chica tiene la cara tan dura como un tablón: podría cambiarla por la de otras muchas y no notaríais la diferencia. Pero no hay duda de que consigue resultaos. Viene un policía, muy sonriente, y entramos en el juzgao. El mismo magistrao, el mismo hombre ceñudo sentao debajo de él, y cuando oigo que mi multa ha sido pagá quiero preguntar quién lo ha hecho, pero él me chilla:
—Silencio.
Creo que nunca entenderé ni la mitá de lo que ocurre, pero me dicen que puedo irme, y eso sí lo entiendo. El magistrao me pregunta si voy a irme de ese barrio y yo digo sí, luego vuelvo a está en la calle, y otra vez hace muy buen tiempo, otra vez me da la sensación de está soñando.
Cuando llego a la casa veo dos hombres hablando en el jardín. Tanto la puerta de la calle como la del piso están abiertas. Entro, y el dormitorio está vacío, no hay nada aparte del reverbero que se cuela porque se han llevao las persianas. Cuando me pregunto dónde puede está mi maleta, y dónde la ropa que dejé en el armario, suena un golpe y es la anciana del piso de arriba que trae mi maleta hecha, y el abrigo en el brazo. Dice que me ha visto llegá.
—Le guardé sus cosas.
Empiezo a darle las gracias pero ella se da la vuelta y se va. Aquí son así, y mejó no esperá más. Además, apuesto a que le han dicho que soy una persona horrible.
Entro en la cocina, pero cuando veo que están talando el árbol grande del jardin de atrás no me quedo a verlo.
En la estación espero el tren y una mujer me pregunta si me encuentro bien.
—Tiene aspecto de estar muy cansada —dice—. ¿Viene de muy lejos?
Pero yo le digo:
—Sí, estoy perfectamente. Pero no soporto el caló.
Ella dice que tampoco lo soporta, y hablamos del tiempo hasta que llega el tren.
Ya no les tengo miedo: al fin y al cabo, ¿qué más podrian hacerme? Sé lo que hay que decí y tó marcha como un reló.
Tomo una habitación cerca de Victoria porque la patrona acepta una libra de adelanto, y al día siguiente encuentro un trabajo en un hotel cercano. Pero no me quedo mucho tiempo. Oigo hablá de otro trabajo en unos grandes almacenes: poner a medida vestios de señoras y cosas así. Miento y les digo que he trabajao en una tienda muy cara de Nueva York. Hablo con osadía y expresión tranquila, y ni siquiera comprueban lo que digo. Me hago amiga de una chica de alli, Clarice, muy clara de coló, muy lista, que tiene mucho trato con las clientes y se ríe de algunas de ellas a su espalda. Pero yo le digo que no es culpa suya si los vestíos no les sientan bien. Un vestío hecho especialmente para una es muy caro en Londres. Por eso nos pasamos el día remetiendo y ensanchando costuras. Clarice tiene dos habitaciones bastante cerca de los almacenes. Las va amueblando ella misma poco a poco y da fiestas algunos sábados por la noche. Es ahí donde empiezo a silbar la canción de Holloway. Un hombre se me acerca y dice:
—Repite eso otra vez.
De modo que vuelvo a silbá (ahora no canto nunca) dice:
—No está mal.
Clarice tiene un piano viejo que le dio alguien de los almacenes y él toca la melodía, dándole ritmo de jazz.
—No, no es así—le digo.
Pero tós los demás dicen que tal como la toca él queda de primera. Bueno, no vuelvo a pensá más en eso hasta que él me manda una carta diciendo que ha vendido la canción y que como le ayudé considerablemente me incluye cinco libras y su agradecimiento.
Leo la carta y podría haberme puesto a llorá. Porque al fin y al cabo esa canción era tó lo que yo tenía. No encajo en ningún sitio, ni tengo dinero para comprarme el derecho a encajar en alguna parte. Tampoco quiero.
Pero cuando esa chica se puso a cantá, me cantaba a mí, y cantaba para mí. Yo estaba allí porque tenía que está alli. Estaba escrito que yo lo oiría. De eso estoy segura.
Ahora dejo que la toquen mal, y dejará de ser mía, como las demás canciones, como todo lo demás. Ya no hay ná que sea mío.
Pero luego me digo que todo esto es una bobá. Incluso si la tocaran con trompetas, incluso si la tocaran como hay que tocarla, como yo quería, incluso entonces ningún muro caería de golpe. «Que lo llamen jazz», pienso, y les dejo que la toquen mal. Eso no cambiará en lo más mínimo la canción que yo oí.
Con el dinero me compro un vestido rosa pálido.
* Hollaway: así se llama la cárcel de mujeres de Londres.