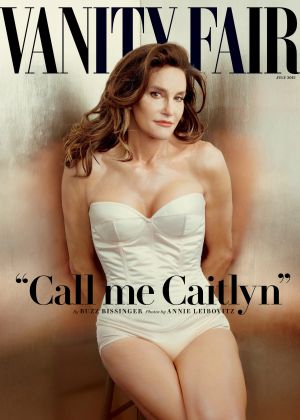I
De mañana, muy temprano. Aún no se había levantado el sol, y la bahía entera se escondía bajo una blanca niebla llegada del mar. Al fondo, las grandes colinas recubiertas de maleza, aparecían sumergidas. No se podía ver dónde acababan, dónde empezaban las praderas y los bungalows. La carretera arenosa había desaparecido, con los bungalows y los pastos al otro lado; más allá, no se veían más que dunas blancas cubiertas de una hierba rojiza; nada indicaba qué era playa, ni dónde se encontraba el mar. Había caído un abundante rocío. La hierba era azul. Gruesas gotas colgaban de los matorrales, dispuestas a caer sin acabar de caer; el toï-toï plateado y flecudo pendía flojamente de sus largos tallos. La humedad inclinaba hasta la tierra todos los ranúnculos y claveles de los jardines. Estaban mojadas las frías fucsias. Redondas perlas de rocío descansaban en las hojas llanas de las capuchinas. Se hubiese dicho que el mar había venido a golpear dulcemente hasta allí, en las tinieblas, que una ola inmensa y única había venido a chapotear, a chapotear... ¿Hasta dónde? Quizá, al despertarse a mitad de la noche, se hubiera podido ver un pez gordo rozar bruscamente la ventana y huir.
¡Ah... ah... ah... !, decía el mar adormecido. Y de la maleza llegaba el son de los arroyuelos que corrían vivamente, ligeramente, se deslizaban entre las piedras lisas, penetraban, saltando, en las tazas de las fuentes, sombreadas por helechos, de donde volvían a salir. Se oía el ruido de gruesas gotas salpicando hojas anchas, el ruido de algo más —¿qué sería?—, un vago estremecimiento, una ligera sacudida, una ramita que se quebraba; después, un silencio tal que parecía como si alguien escuchase.
Dando la vuelta al ángulo de la bahía, entre las macas amontonadas de los pedruscos de rocas, avanzó un rebaño de corderos con un tic-tac de menudos pasos. Se apretaban unos contra otros, pequeña masa lanuda, oscilante, y sus patas delgadas, semejantes a varitas, trotaban muy de prisa, como si el frío y el silencio les hubiesen asustado. Tras ellos, un viejo perro de pastor, con sus patas mojadas y cubiertas de arena, corría, el hocico en el suelo, pero con aire distraído, corno si pensase en otra cosa. Luego, en el agujero encuadrado por las rocas, asomó el pastor. Era un viejo, flaco y tieso, vestido de una zarnarra que recubría una red de gotitas menudas, de unos pantalones de terciopelo, atados bajo la rodilla y de un ancho sombrero con un pañuelo azul doblado y anudado alrededor del borde. Llevaba puesta en su cinturón una mano: con la otra sujetaba un palo amarillo, maravillosamente pulido. Y mientras caminaba sin prisa, no cesaba de silbar muy dulcemente, lieramente, lejana y aérea flauta pastoril de sonido tierno y melancólico. El viejo perro bosquejó una o dos de sus cabriolas de otro tiempo; luego se detuvo vivamente, avergonzado de su frivolidad, y dió al lado de su amo, algunos pasos llenos de dignidad. Los corderos avanzaban corriendo, a paso menudo, con pequeños arranques; se pusieron a balar, y unos rebaños fantasmas, contestaron bajo el mar: “¡Be... e... e! ¡Be... e... e!”
Durante algún tiempo les pareció hallarse siempre en el mismo trozo de terreno. Allí, por delante de ellos, se extendía la carretera arenosa con sus charcos poco profundas; a cada lado se veían los mismos matorrales mojados, las mismas empalizadas sumergidas en la sombra. Luego algo inmenso apareció: un gigante enorme con la cabeza desmelenada, con los brazos extendidos. Era el gran eucaliptus que había delante de la tienda de la señora Stubbs y, cuando pasaron frente a él, exhaló una fuerte bocanada aromática. Y ahora relucían en la bruma gruesas manchas luminosas. El pastor cesó de silbar; frotó en su manga mojada su nariz roja, su barba húmeda, y, arrugando los párpados, lanzó una mirada en dirección del mar. Se levantaba el sol. Era maravilloso ver con qué rapidez se clarificaba la niebla, se disolvía en la llanura poco profunda, rodaba sobre la maleza, al levantarse, y desaparecía, como si tuviese prisa de escapar; grandes jirones retorcidos, enrollados en bucles, se tropezaban, se empujaban unos a otros a medida que los rayos de plata se hacían más anchos. El cielo lejano, de un azul puro y deslumbrador se reflejaba en los charcos; las gotas ele agua que resbalaban a lo largo de los postes telegráficos, se transformaban de, repente en puntos luminosos. Ahora el mar saltarín, centelleante, era de un tal brillo, que dolían los ojos al mirarlo. El pastor sacó ele su bolsillo una pipa de horno tan pequeña como una bellota; encontró, a fuerza de andar por los bolsillos, un mogote de tabaco manchado, del cual raspó algunas briznas y llenó su pipa. Era un viejo grave y gallardo. Mientras encendía su pipa y el humo azul salía en volutas alrededor de su cabeza, el perro lo contemplaba y parecía orgulloso de él.
“¡Be ... e ... e! ¡Be... e... e!” Los corderos se desplegaron en abanico. Cruzaron por la colonia escolar antes de que el primer durmiente hubiera dado una vuelta en la cama y levantado su cabeza soñolienta; el balido retumbó en medio del sueño de los chiquillos... que tendieron los brazos para atraer, para mimar a los lindos corderitos rizados del ensueño. Apareció entonces el primero de los habitantes: era Florrie, la gata de los Burnell, colocada en lo alto de la pilastra del portal, despierta demasiado temprano, corno de costumbre; y que acechaba a la lechera. Cuando vió al viejo perro del pastor, saltó rápidamente, arqueó la espalda, recogió su cabeza abigarrada de gris y de rojo y pareció estremecerse con un ligero escalofrío de desdén. “¡Uf! ¡Qué grosera y asquerosa criatura!” —dijo Florrie. Pero el viejo perro, sin levantar los ojos, pasó balanceándose, estirando las patas por un lado, luego por otro. Sólo una de sus orejas se crispó para demostrar que la había visto y que la consideraba como una joven muy tonta.
La brisa matutina se alzó sobre la maleza, y el olor de las hojas y de la tierra negra y mojada se mezcló al olor penetrante y vivo del mar. Miríadas de pájaros cantaban. Un jilguero voló por encima de la cabeza del pastor y, colocándose en la extremidad de una ramita, se volvió hacia el sol y erizó las plumitas de su pechuga. Y ya el rebaño había pasado la cabaña del pescador, pasado el pequeño whare negruzco y como calcinado donde Lela, la lecherita, vivía con su abuela. Los corderos se derramaron por la pantanosa y amarilla pradera, y Wag, el perro, los siguió con su paso elástico y mudo, los juntó, los dirigió hacia la garganta rocosa, más abrupta y más estrecha, que partía de la bahía del Croissant hacia la caleta de la Madrugada. “¡Be... e... e!” Débil, indeciso, venía el grito, mientras el rebaño seguía bamboleándose por la carretera, que se secaba de prisa. El pastor deslizó la pipa en su bolsillo, de manera que el depósito colgase por fuera. Y el dulce silbido aéreo se reanudó en seguida Wag se puso a correr a lo largo del filo de una roca, en busca de algo que estaba oliendo, y se volvió rápidamente, disgustado. Entonces, empujándose, atropellándose, apresurándose, los corderos dieron la vuelta a la carrera y el pastor les siguió y desapareció con ellos. II
Algunos momentos después, la puerta trasera de uno de los bungalows se abrió y una forma vestida con un traje de baño de anchas rayas se lanzó a través del cercado; de un salto franqueó la barrera, se precipitó en medio de la hierba tupida, penetró en la torrentera, subió, tropezando, la pendiente arenosa y emprendió una carrera a toda velocidad por encima de los gruesos guijarros porosos, por encima de las piedras frías y húmedas, hasta la arena dura que relucía como el aceite. ¡Flic-flac! ¡Flic-flac! El agua hervía alrededor de las piernas de Stanley Burnell, mientras avanzaba chapoteando. Resplandecía de júbilo; él era el primero, como de costumbre. Una vez más les había vencido a todos. Se zambulló bruscamente para remojarse la cabeza y el cuello.
—¡Salud, oh hermano! ¡Salud a ti, oh Poderoso!
Una voz de bajo, aterciopelada, sonora, resonaba, retumbaba, por encima del agua.
¡Caramba! ¡El diablo se lo lleve! Stanley se levantó para ver a lo lejos una cabeza oscura tambaleante y un brazo levantado. ¡Era su cuñado, Jonathan Trout... allí, antes que él!
—¡Magnífica mañana! —cantó la voz.
—Sí, muy hermosa —dijo secamente Stanley.
Por qué diablos no se contentaba aquel muchacho con su parte de mar? ¿ Por qué necesitaba venir hasta este rincón para zambullirse? Stanley dió un puntapié, extendió su brazo y se puso a nadar over arm. Pero Jonathan le podía. Lo alcanzó, con el pelo negro brillando sobre su frente, con su barba corta, reluciente y lisa.
—¡Tuve anoche un sueño extraordinario! —gritó.
Pero, ¿qué tenía aquel hombre? Esa manía de conversación impacientaba a Stanley como no cabe imaginar. Y era siempre la misma cosa, siempre alguna bobada a propósito de un sueño que él había tenido, o de alguna idea barroca que se le había metido en la cabeza, o de alguna gansada que acababa de leer. Stanley se volvió de espaldas y lanzó puntapiés hasta convertirse en un vivo surtidor de agua. Pero aun eso no pudo...
—He soñado que me asomaba por encima de unas rocas de altura espantosa y que gritaba a alguien de debajo...
—¡Eso le parecía a usted! —pensó Stanley.
No pudo aguantar más. Cesó de hacer brotar el agua.
—Óigame, Trout —dijo—, tengo bastante prisa esta mañana.
—¿Usted tiene qué?
Jonathan estaba tan sorprendido —o aparentaba estarlo— que se dejó hundir en el agua; luego reapareció, soplando.
—Todo lo que quiero decir —repuso Stanley— es que no tengo tiempo de... de contar chilindrinas. Quiero acabar con ello. Tengo prisa. Tengo que trabajar esta mañana... ¿Comprende?
Aún no había terminado Stanley, cuando ya Jonathan había desaparecido. ¡Pase, amigo! —dijo, dulcemente, la voz de bajo, y se esquivó, deslizándose a través del agua casi sin una ondulación... Pero ¡qué pedazo de bruto! Había estropeado el baño de Stanley. ¡Qué idiota, privado de todo buen sentido; resultaba aquel hombre! Stanley nadó de nuevo mar afuera; luego, con la misma rapidez, volvió a ponerse a nadar hacia tierra y se precipitó para alcanzar la playa. Se sentía fracasado.
Jonathan se quedó, un poco más de tiempo en el agua. Flotaba agitando suavemente las manos como aletas, dejando que el mar balancease su largo cuerpo apergaminado. El caso era curioso, pero, a pesar de todo, quería mucho a Stanley. Verdad es que a veces sentía una perversa comezón de incomodarle, de acribillarle a bromas, pero en el fondo aquel muchacho le inspiraba lástima. Había algo patético en su resolución de tomarlo todo en serio. Uno no podía dejar de presentir que algún día aquel hombre sería derrotado y, entonces, ¡qué formidable tumbo! En este instante una ola inmensa alzó a Jonathan, lo sobrepasó al galope y vino a romperse a lo largo de la playa con un gozoso ruido. ¡Qué hermosa era! Otra llegó después. ¡He aquí cómo había que vivir! Con indolencia, con temeridad, entregándose por entero. Se puso de pie y volvió hacia la orilla hundiendo sus plantas en la arena firme y arrugada. Tomar fácilmente las cosas, no luchar contra la corriente y el reflujo de la vida, sino abandonarse a ellos, he aquí lo que necesitábamos. ¡Vivir, vivir! Y la mañana perfecta, tan fresca, tan encantadora, bañándose voluptuosamente en la luz como riéndose de su propia belleza, parecía murmurar: “¿Por qué no?”.
Pero ahora, ya fuera del agua, Jonathan se iba quedando azul de frío. Todo su cuerpo le dolía; era como si alguien lo hubiese retorcido para exprimirle la sangre. Y subiendo la playa, a largos pasos, estremeciéndose, con todos los músculos tensos, sintió, él también, que el placer de su baño se había estropeado. Había permanecido en el agua demasiado tiempo.
III
Beryl estaba sola en la sala común, cuando Stanley apareció en traje de sarga azul, cuello almidonado y corbata de lunares. Tenía el aspecto limpio y bien cepillado hasta un punto casi excesivo; iba a la ciudad, a pasar el día. Se dejó caer en su silla, sacó su reloj y lo colocó junto a su plato.
—Me quedan exactamente veinticinco minutos —dijo—. Usted podría ir a ver sí el porridge está dispuesto, Beryl.
—Mamá acaba de ir a verlo —contestó Beryl.
Ella se sentó a la mesa y sirvió el té a su cuñado.
—Gracias.
Stanley bebió un sorbo.
—¡Vaya! —dijo en tono de sorpresa—, ha olvidado usted el azúcar.
—¡Oh! ¡Perdón!
Pero Beryl, aun entonces no lo sirvió: empujó hacia el el azucarero. ¿Qué significaba aquello? Los ojos azules de Stanley, mientras se servía, se dilataron; parecían estremecerse. Lanzó una rápída mirada a su cuñada y se echó hacia atrás.
—No ocurre nada malo, ¿verdad? —preguntó negligentemente, arreglándose la corbata.
Beryl inclinaba la cabeza y hacía al plato dar vueltas entre sus dedos.
—Nada —dijo con tenue voz.
Después levantó también sus ojos y sonrió a Stanley.
—¿Por qué iba a ocurrir nada malo?
—¡Oh! Por nada que yo sepa. Me parecía que tenía usted un aire algo...
En este momento la puerta se abrió y tres niñas aparecieron llevando cada una su plato de porridge. Venían uniformadas con jerseys azules y pantalones cortos; sus morenas piernas estaban desnudas y todas ellas iban peinadas con trenzas aderezadas en la forma que entonces se llamaba una cola de caballo. Tras ellas venía la abuela Fairfield, con la bandeja.
—¡Cuidado, niñas! —dijo la abuela.
Pero las niñas tenían el mayor cuidado. Les encantaba que se les permitiese llevar objetos.
—¿Habéis dado los buenos días a vuestros padres?
—Sí, abuela.
Las niñas se instalaron en el banco frente a Stanley y Beryl.
—Buenos días, Stanley.
La anciana señora Fairfield le tendió su plato.
—Buenos días, madre. ¿Cómo está el pequeño?
—Admirablemente. No se ha despertado anoche más que una sola vez. ¡Qué mañana tan ideal!
La anciana se interrumpió con la mano sobre la hogaza de pan para mirar el jardín, por la puerta abierta. Se oía el mar. A través de la ventana abierta de par en par el sol inundaba los muros pintados de amarillo y el entarimado desnudo. Todo sobre la mesa brillaba y centelleaba. En el centro había una vieja ensaladera llena de campanillas rojas y amarillas. Sonrió, y una expresión de profundo júbilo brilló en sus ojos.
—Podrías cortarme una rebanada de ese pan, madre —dijo Stanley—. Sólo me quedan doce minutos y medio antes que pase el coche.
—¿Ha dado alguien mis zapatos a la criada?
—Sí, ya están listos.
La calma de la señora Fairfield no se había perturbado.
—¡Oh! ¡Kezia! ¿Por qué eres tan sucia? —exclamó Beryl desesperada.
—¡Yo, tía Beryl!
Kezia la miró abriendo los ojos. ¿Qué había hecho ella ahora? Sólo cavar un canalillo justamente en mitad de su plato de papilla; lo había llenado de leche y estaba comiendo los bordes. Pero esto lo venía haciendo todas las mañanas sin que nadie le hubiese dicho nada hasta aquel día.
—¿Por qué no puedes comer correctamente, como Isabel y Lottie?
¡Qué injustas son las personas mayores!
—Pero Lottie hace siempre una isla, ¿verdad, Lottie?
—Yo no —dijo categóricamente Isabel—. Espolvoreo simplemente de azúcar mi papilla, pongo leche por encima y me la como. Únicamente los niños pequeños son los que juegan con lo que tienen para comer.
Stanley apartó su silla y se levantó.
—¿Podrías hacer que trajesen mis zapatos, madre? Y usted, Beryl, si ha terminado, quisiera que se llegase hasta la puerta e hiciese parar la diligencia. Isabel, corre a preguntar a tu madre dónde ha puesto mi sombrero hongo. Espera un minuto: ¿Habéis estado jugando con mi bastón, niños?
—No, papá.
—Pues yo lo había dejado aquí.
Stanley empezó a refunfuñar.
—Me acuerdo exactamente de haberlo colocado en este rincón. Ahora, ¿quién lo ha tomado? No hay tiempo que perder. ¡De prisa! Es preciso encontrar el bastón.
Hasta Alicia, la criada, tuvo que tomar parte en las pesquisas.
—¿No se ha servido usted de él para atizar el fuego de la cocina por casualidad?
Stanley se precipitó en la habitación donde Linda estaba acostada.
—¡He aquí algo insensato! No consigo guardar una sola de mis cosas. ¡Ahora han escamoteado mi bastón!
—¿Tu bastón, amigo mío? ¿Qué bastón?
En circunstancias semejantes, el aire incierto de Linda no podía ser sincero, pensó Stanley. ¿Nadie, pues, simpatizaba con él?
—¡El coche! ¡El coche, Stanley! —gritó desde la puerta del jardín, la voz de Beryl.
Stanley agitó el brazo en dirección de Linda: “¡No tengo tiempo de decir adiós!” —gritó. Y tenía la intención de castigarla así.
Cogió bruscamente su sombrero, se lanzó fuera de la casa y bajó corriendo a la avenida del jardín. Sí, la diligencia estaba allí, esperando, y Beryl, asomándose por encima de la puerta abierta, reía, con el rostro levantado hacia alguien, exactamente como si nada hubiese ocurrido.
¡Las mujeres no tienen corazón! ¡Qué maneras tienen de considerar como una cosa muy natural que el papel del hombre sea fatigarse por ellas, mientras ellas ni siquiera se molestan en evitar que se pierda su bastón!
El conductor pasó ligeramente su látigo por la espalda de los caballos. “¡Adiós, Stanley!” —gritó Beryl, con una voz suave y alegre—. Era bastante fácil decir adiós. Y ella se quedaba allí, ociosa, resguardándose los ojos con su marro. Lo peor era que Stanley estaba obligado a gritar también adiós, con el fin de salvar las apariencias. Luego la vió volverse, esbozar un saltito, y regresar corrienclo a casa. ¡Estaba contenta de desembarazarse de él!
Sí, estaba complacida por ello. Entró corriendo en la sala y gritó: “¡Se ha marchado!” Linda llamó desde su habitación: “¡Beryl! ¿Se ha marchado Stanley?” La vieja señora Fairfield apareció, llevando el bebé vestido con una chaquetita de franela.
—¿Se ha marchado?
—¡Se ha marchado!
¡Oh, qué alivio! ¡Qué diferencia cuando el hombre abandona la casa! Sus mismas voces eran ya otras, al llamarse entre ellas; su tono era más cálido y tierno; se hubiera dicho que guardaban un secreto común. Beryl fué hacia la mesa: “Toma otra taza de té, mamá.Está todavía caliente”. Ella tenía gana de celebrar, de alguna manera, el hecho de que podían hacer ahora lo que quisiesen. Ya no había allí hombre que las molestase; todo un magnífico día era suyo.
—No, gracias, pequeña —dijo la anciana señora Fairfield; pero su manera, en aquel momento, de hacer saltar al bebé y de decirle: “¡A-gue..., a-gue..., a-ga!”, indicaba que su sentimiento era el mismo. Las niñitas huyeron al cercado, como pollitos escapados de una jaula.
Aun Alicia, la criada, que estaba fregando en la cocina, fué ganada por el contagio y prodigó el agua preciosa de la cisterna de una manera en absoluto extravagante.
—¡Oh, esos hombres! —dijo ella.
Y sumergió la tetera en el barreño y la mantuvo bajo el agua, aunque ya las burbujas habían acabado de subir, como si la tetera fuese también un hombre y el ahogarlo fuera un destino demasiado suave.
IV
—¡Espérame, I-sa-bel! ¡ Kezia, espérame!
He aquí que la pobrecilla Lottie quedaba de nuevo atrás, porque le parecía terriblemente difícil trasponer sola la barrera. Ya cuando se detenía en el primer escalón, sus rodillas empezaban a temblar; se agarraba al montante. Entonces había que pasar una pierna por encima, pero ¿cuál? Jamás era capaz de decidirlo. Y cuando por fin ponía un pie del otro lado, pateando con una especie de compás desesperado..., entonces la sensación era espantosa. Estaba todavía mitad en el cercado y mitad en la hierba tupida. Estrechaba el poste con desesperación y levantaba la voz:
—¡Esperadme!
—¡No, no la esperes, Kezia! —dijo Isabel—. Es una verdadera tonta. Siempre con sus historias. ¡Ven!
Y tiró del jersey de Kezia.
—Podrás tornar mi cubo si vienes conmigo —dijo gentilmente—. Es más, grande que el tuyo.
Pero Kezia no podía dejara Lottie sola. Volvió hacia ella, corriendo. En aquel momento, Lottie tenía la cara completamente encarnada y respiraba penosamente.
—Vamos, pasa el otro pie por encima —dijo Kezia.
—¿Dónde?
Lottie la miraba como desde lo alto de una montaña.
—Aquí, donde tengo la mano.
Kezia aporreó el sitio.
—¡Oh! Es allí donde quieres decir.
Lottie lanzó un profundo suspiro y pasó el segundo pie por encima.
—Ahora... haz como si dieses la vuelta, siéntate y déjate resbalar —dijo Kezia.
—Pero no hay nada para sentarse encima, Kezia —dijo Lottie.
Acabó por salir del paso y, tan pronto como hubo, terminado, se sacudió y resplandeció de alegría.
—Adelanto mucho en saltar por encima de las barreras, ¿verdad, Kezia?
Lottie tenía una de esas naturalezas que esperan siempre.
La capelina rosa y la capelina azul siguieron a la capelina de rojo vivo de Isabel, hasta la cumbre de esa colina resbaladiza, que huía bajo los pies. En lo alto, te, detuvieron para decidir a dónde irían y para mirar bien quién estaba ya allí. Vistas por detrás, en pie, sobre el fondo del cielo, gesticulando vigorosamente con sus palas, hacían el efecto de unos minúsculos exploradores muy apurados.
Toda la familia Samuel Joseph estaba ya allí, con la señorita que ayudaba a la madre en los cuidados da la casa. Sentada en una silla de tijera, mantenía la disciplina por medio de un silbato que llevaba colgado del cuello y de una varita con la cual dirigía las operaciones. Nunca los Samuel Joseph jugaban solos, ni conducían por sí mismos su partida. Si por acaso ocurría, los chicos acababan siempre por derramar agua en el cuello de las chicas, o las chicas por tratar de deslizar cangrejitos negros en los bolsillos de los chicos. De aquí que la señora Samuel Joseph y la pobre señorita, elaboraran cada mañana lo que la primera —que padecía un constipado crónico— llamaba brograma para divertir a los niños e imbedir que hiciesen tonterías. Ese programa consistía siempre en concursos, carreras o juegos de sociedad. Toda comenzaba por un estridente silbido de mademoiselle y acababa por lo mismo. También había premios —gruesos paquetes envueltos con papel bastante sucio que, mademoiselle, con una sonrisita agria, sacaba de la abultada bolsa. Los Samuel Joseph luchaban frenéticamente para ganar, hacían trampas, se pellizcaban mutuamente los brazos, pues todos sobresalían en este arte. La única vez que los niños Burnell habían tomado parte en sus juegos, Kezia se había llevado un premio y, al desplegar luego tres trozos de papel, había descubierto un minúsculo corchete de botones completamente enmohecido. No había podido entender por qué hacían tantas historias...
Pero ellas, ahora, no jugaban nunca con los Samuel Joseph y no iban ni siquiera a sus santos. Los Samuel Joseph, cuando estaban en la bahía, daban siempre fiestas de niños y allí había siempre la misma merienda. Una gran fuente de ensalada de frutas toda ennegrecida, unos brioches partidos en cuatro pedazos y un jarro lleno de algo que mademoiselle llamaba “limonada”. Y a la noche, se volvía a casa con medio volante de su vestido arrancado, o con el pechero del delantal ornamentado con vainicas, completamente salpicados de algo, mientras los Samuel Joseph se quedaban a brincar como salvajes sobre su césped. ¡No, la verdad! ¡Eran demasiado terribles!
Del otro lado de la bahía, muy cerca del agua, dos chiquillos de pantalón remangado, se agitaban como arañas. Uno cavaba en la arena, el otro daba trotecitos, entrando y saliendo en el agua para llenar un cubito. Eran los pequeños Troud, Pip y Rags. Pero Pip estaba tan ocupado en cavar y Rags tan ocupado en ayudarle que no vieron a sus primas hasta tenerlas ya muy cerca.
—¡Mirad! —dijo Pip—. ¡Mirad lo que he descubierto!
Y les mostró un zapato viejo, chorreante de agua y aplastado. Las tres niñitas abrieron enormemente los ojos.
—¿Qué vas a hacer con él? —preguntó Kezia.
—¡Pues, guardarlo!
Pip adoptó un aire muy desdeñoso.
—Es un hallazgo... ¿No ves?
Sí, Kezia lo veía. Pero...
—Hay montones de cosas enterradas en la arena —explicó Pip—. Las arrojan al mar en los naufragios. Es un botín. Qué... podríamos encontrar...
—Pero ¿por qué hace falta que Rags vierta siempre agua encima? —preguntó Lottie.
—¡Oh! Es para mojar la arena —dijo Pip—. Para facilitar un poco el trabajo. Anda, sigue, Rags.
Y Rags, el dócil chiquitín, siguió corriendo y vertiendo en el agujero el agua que se oscurecía, como de color chocolate.
—Ea, ¿queréis que os enseñe lo que encontré ayer? —dijo Pip, misteriosamente; y plantó su pala en la arena.
—Prometed no decir nada.
Ellas prometieron.
—Decid “cruz de hierro, cruz de madera...”.
Las niñitas lo dijeron.
Pip sacó algo de su bolsillo, lo frotó mucho tiempo en la pechera de su jersey, sopló luego encima y volvió a frotar.
—Ahora, ¡de espaldas! —mandó.
Ellas se volvieron de espaldas.
—¡A mirar todas por el mismo lado! ¡No moverse! ¡Ahora!
Y se abrió su mano; levantó a la luz algo que centelleaba, algo de un verde maravilloso.
—Es una esmeralda —dijo Pip, con solemnidad.
—¿Verdad que sí, Pip?
Hasta Isabel estaba impresionada.
La hermosa cosa verde parecía bailar en los dedos de Pip. Tía Beryl tenía una esmeralda en una sortija, pero era muy pequeña. Aquella esmeralda era tan gorda como una estrella y mucho, mucho más hermosa.
V
Como avanzaba la mañana, aparecieron en lo alto de las dunas numerosos grupos que bajaron a la playa para bañarse. Era sabido que a las once; el mar pertenecía a las mujeres y a los niños de la colonia veraniega. Las mujeres se desnudaban las primeras, se ponían sus trajes de baño, se tapaban la cabeza con horribles gorras parecidas a bolsas de esponjas; luego desabrochaban los trajes de los niños. La playa estaba sembrada de montoncitos de vestidos y de zapatos; los grandes sombreros de so!, con sus piedras en los bordes para impedir que el viento se los llevase, parecían inmensas conchas. Era extraño que hasta el mar pareciese tomar un sonido diferente, cuando todas esas formas saltarinas, riendo y corriendo, penetraban en las olas La anciana señora Fairfield, con un vestido de algodón lila, un sombrero negro atado por debajo de la barbilla, reunía su polladita y preparaba sus pajarillos. Los pequeños Trout se quitaban rápidamente sus camisas por la cabeza, y los cinco niños comenzaban a correr mientras su abuela permanecía sentada, con una mano en la bolsa donde guardaba su labor de punto, dispuesta a sacar de ella la pelota ele lana tan pronto como tuviese la certeza de que los chiquillos estaban ya en el agua sanos y salvos.
Las niñas, de cuerpo firme y compacto, no eran ni la mitad de valientes que los niños, de aspecto blanco y delicado. Pip y Rags, estremecidos, se ponían en cuclillas, golpeaban el agua, no dudaban nunca. Pero Isabel, que podía nadar doce brazadas, y Kezia, que era capaz de hacer casi ocho, les seguían sólo cuando estuviese estrictamente convenido que no las salpicarían. En cuanto a Lottie no les seguía de ninguna manera. Le gustaba que, si tenían a bien, la dejasen entrar en el agua a su manera. Y su manera consistía en sentarse completamente al borde con las piernas rectas y las rodillas apretadas una contra otra, y hacer con sus brazos vagos movimientos, como si esperase ser llevada dulcemente hacia alta mar. Pero cuando una ola más fuerte que las otras, una vieja ola greñuda, llegaba balanceándose hacia ella, se ponía precipitadamente en pie, con el horror pintado en su rostro, y retrocedía a la playa a toda velocidad.
—¿Quieres guardarme esto?
Dos sortijas y una delgada cadena de oro cayeron en el regazo de la señora Fairfield.
—Sí, querida, Pero ¿no te vas a bañar aquí?
—N... n... no.
La voz de Beryl se arrastraba; su tono era indeciso.
—Me desnudo más lejos, por allá. Voy a bañarme con la señora Harry Kember.
—Muy bien.
Pero la señora Fairfield apretó los labios. Tenía mala opinión de la señora Harry Kember. Beryl lo sabia.
—¡Pobre mamá viejita! —se decía a sí misma, sonriendo, mientras rozaba los guijarros con sus pies—. ¡Pobre mamá viejita! ¡Vieja! ¡Oh, qué alegría, qué delicia ser joven!
—Tiene usted el aire de estar contenta —dijo la señora Harry Kember.
Estaba sentada sobre las piedras, apelotonada, con los brazos anudados alrededor de sus rodillas, fumando.
—¡Hace un día tan adorable! —dijo Beryl, sonriéndole.
—¡Oh! ¡Querida niña!
El timbre de la voz de la señora Harry Kember parecía decir que no era fácil de engañar. Pero la verdad es que el timbre de su voz daba siempre a entender que sabía acerca de uno mucho más que uno mismo. Era una mujer alta, de aspecto extraño, de manos estrechas y pies estrechos. Su rostro también era estrecho y largo, con una expresión extenuada; hasta el fleco rubio y rizado de su pelo parecía quemado, desecado. Era, en la bahía, la única mujer que fumaba, y fumaba sin cesar, con el cigarrillo entre los labios mientras hablaba, retirándolo sólo cuando la ceniza se alargaba tanto que no podía uno comprender por qué no se caía. Cuando no jugaba al bridge —jugaba al bridgetodos los días de su vida—, pasaba su tiempo tumbada a pleno sol. Era capaz de aguantar el ardor del sol durante quién sabe el tiempo; nunca tenía bastante. Y, sin embargo, el sol no parecía recalentarla. Enjuta, marchita, fría, yacía tendida sobre las piedras como el pedazo de madera de algún buque náufrago, arrojado allí por las olas. Las mujeres de la bahía pensaban que aquella mujer tenia unos modales muy libres. Su falta de vanidad, su argot, su manera de tratar a los hombres, como si ella fuese uno de ellos, el hecho de cuidar de su casa como un pez podía cuidar de una manzana, y el de llamar a su criada, Gladys,Ojos dulces, constituía una vergüenza. De pie, sobre los escalones de la veranda, la señora Kember decía con su voz indiferente y cantaba: “Dígame,Ojos dulces, ¿me podría usted tirar un pañuelo si queda por ahí uno de ellos, eh?” Y Ojos dulces, que llevaba un nudo de cinta roja en el pelo en lugar de cofia, y calzaba zapatos blancos, acudía sonriendo desvergonzadamente. Era un verdadero escándalo. Verdad es que no tenía niños, y en cuanto a su marido... Aquí las voces se exaltaban siempre, se enfebrecían. ¿Cómo habría podido casarse con ella? ¿Cómo? ¿Cómo? De seguro por el dinero, naturalmente, pero ¡aun siendo ásí!
El marido de la señora Kember tenía por lo menos diez años menos que ella y una tan increíble hermosura, que parecía una máscara de cera, o sacada de uva ilustración extraordinariamente acertada de novela americana, en vez de un hombre. Pelo negro, ojos azul oscuro, labios rojos, una lenta sonrisa soñolienta, excelente jugador de tenis, bailarín perfecto, era además un misterio. Harry Kember se parecía a alguien que se pasease completamente dormido. Los otros hombres no podían soportarlo, eran incapaces de sacar una palabra de aquel mozo; parecía ignorar la existencia de su mujer, exactamente como ella parecía ignorar la del marido. ¿Cómo vivía? Naturalmente se contaban historias, y ¡qué historias! Era imposible repetirlas, sencillamente. Las mujeres eon las cuales lo habían visto, los sitios donde lo habían atrapado...; pero nada era nunca cierto, nada exacto. Algunas de esas señoras. en la bahía, creían en secreto que acabaría algún día por cometer un asesinato. Sí, en el mismo instante en que hablaban con la señora Kember y tomaban buena nota del espantoso barullo de prendas que vestía, la veían tendida, ta! como yacía en la playa, pero ya fría, ensangrentada, y siempre con el cigarrillo clavado en el ángulo de la boca.
La señora Kember se levantó, bostezó, se desabrochó bruscamente la hebilla de su cinturón, y dió unos tirones al cordón de su blusa.. Y Beryl dejó caer su falda, dió un paso, se despojó del jersey y se quedó de pie en enagua blanca, corta, en cubrecorsé, con nudos de cinta en los hombros.
—¡Bondad divina! —dijo la señora Harry Kember—. ¡Qué encanto de chiquilla!
—¡Por Dios! —replicó dulcemente Beryl; pero, al quitarse una media, luego otra, tenía la sensación de ser, efectivamente, una chiquilla encantadora.
—Querida..., ¿por qué no? —dijo la señora Harry Kember, pisoteando su enagua.
¡La verdad es que... su ropa interior! Un par de pantalones de algodón azul y un cuerpo de tela que hacía pensar, no se sabe por qué, en una funda de almohadón...
—Y usted no lleva corsé, ¿verdad?
Palpó el talle de Beryl, y Beryl se apartó de un salto, dando un pequeño grito afectado. Luego: “¡Jamás!” —dijo ella, con firme acento.
—¡Qué suerte! —suspiró la señora Harry Kember, desabrochándose el suyo.
Beryl volvió la espalda y se puso a hacer los complicados movimientos de alguien que trata de quitarse la ropa y de ponerse un traje de baño a la vez.
—¡Oh, querida mía!... No pase usted cuidado por mí —dijo la señora Harry Kember—. ¿Por qué esa timidez? No me la voy a comer. Yo no me voy a escandalizar, como esas necias.
Y se rió de su propia risa extraña, parecida a un relincho, haciendo muecas en dirección de las otras mujeres.
Pero Beryl estala molesta. Jamás se desnudaba delante de alguien. ¿Era necedad? La señora Harry Kember le daba la razón de que era tonto obrar así, de que tal timidez debiera producirle a uno vergüenza. ¿A qué fin tanto encogimiento? Echó una mirada rápida a su amiga, que tan audazmente se quedaba allí, con su camisa desgarrada, encendiendo un nuevo cigarrillo; y un sentimiento audaz, rápido, perverso, ascendió por su pecho. Con sonrisa indiferente, dejó resbalar por su cuerpo el flojo traje de baño, espolvoreado de arena y que aun no estaba completamente seco, y se abrochó los botones abollados.
—Eso va mejor —dijo la señora Harry Kember.
Empezaron juntas a bajar por la playa.
—Verdad es que resulta un crimen ir vestida cuando sé es como usted, querida. Alguien, forzosamente, se lo dirá a usted un día u otro.
El agua estaba completamente tibia. Era de un azul maravilloso y transparente, tornasolado, de plata; pero arena, en el fondo, parecía de oro; cuando se la golpeaba con la punta de los pies, se alzaba una nubecilla de polvo de oro. Ahora, las olas llegaban exactamente al pecho de Beryl. Ella permanecía con los brazos extendidos, con la mirada en el horizonte. A cada ola que venía, daba un saltito imperceptible, de modo que parecía era la ola quien tan dulcemente la alzaba.
—Mi opinión es que las muchachas guapas tienen derecho a pasarlo bien —dijo la señora Harry Kember—. ¿Por qué? No vaya a engañarse, querida. Diviértase usted.
Y de repente, cayó de espaldas, desapareció y se deslizó, nadando a toda prisa, tan de prisa como un ratón. Luego hizo un brusco viraje e inició su vuelta a la playa. Iba a decir algo todavía. Sentía Beryl que esta fría mujer estaba envenenándola; sin embargo, tenía un mortal deseo de saber. Pero ¡oh! ¡Qué extraño, qué horrible! Cuando la señora Harry Kemper se le acercó, con su gorro impermeable de caucho negro, con su rostro soñoliento, erguido por encima del agua que rozaba su barbilla, ¡parecía una horrible caricatura de su marido!
VI
En una chaise longue plegable, bajo un manuka que crecía en medio del césped, frente a la casa, Linda Burnell pasaba la mañana soñando. No hacía nada. Miraba las hojas sombrías apretadas y secas de manuka, los intersticios azules entre las hojas y, de vez en cuando, llovía sobre ella una flor minúscula y amarillenta. Lindas florecillas... Sí, si tuviésemos una en la palma no la mano y la mirásemos de cerca, es una cosa deliciosa. Brillaba cada pétalo amarillo pálido, como si cada uno fuese la obra cuidada por una mano tierna. La lengüita menuda, en el corazón, le daba la forma de una campanilla; y cuando se le daba vuelta, el exterior era de un color bronce oscuro. Pero una vez abiertas caían y se esparcían. Mientras se habla, pasáis la mano por el vestido para hacerlas caer; estas horribles criaturitas se prendían en vuestro pelo. Entonces, ¿por qué florecer? ¿Quién se toma el trabajo —o el goce— de hacer todas esas cosas que se pierden, se pierden?... Eso es prodigalidad.
Cerca de ella, en la hierba, acostado entre dos almohadas, descansaba su niño. Estaba allí, profundamente dormido, dando la cara al lado opuesto de su madre. Su pelo oscuro y fino parecía más bien una sombra que verdadero pelo, pero su oreja era de un rosa de coral vivo y cálido. Linda anudó sus manos por encima de su cabeza y cruzó sus pies. Era muy agradable saber que todos esosbungalows estaban vacíos, que todo el mundo estaba allí sobre la playa, demasiado lejos para ser visto y oído. Tenía el jardín enteramente suyo: estaba sola.
Brillaban florecillas blancas, deslumbrantes; los ranúnculos de ojos de oro centelleaban; las capuchinas enguirnaldaban con llamas verdes y doradas los pilares de la veranda. ¡Si no hubiera que hacer sino mirar por largo tiempo esas flores, el tiempo de dejar pasar el sentimiento de su novedad, de su rareza, el tiempo de conocerlas! Pero tan pronto como os detenéis a separar los pétalos, a descubrir el revés de la hoja, la Vida viene y se os lleva. Y Linda, tumbada en suchaise longue de bambú, se sentía muy ligera; le parecía ser una hoja. La Vida venía, semejante al viento; se sentía cogida, sacudida; se veía obligada a huir. ¡Oh, Dios mío! ¿Va a ocurrir así siempre? ¿No habrá medio de escapar?
Ahora, estaba sentada bajo la veranda de la casa paternal, en Tasmania, apoyada en las rodillas de su padre: Y él le hacía esta promesa: “Tan pronto como seamos bastante viejos, tú y yo, Linda, nos marcharemos a alguna parte, nos escaparemos. Como dos chicos juntos. Tengo idea de que me gustaría recorrer en un buque un río de China”.
Linda veía aquel río, muy ancho, cubierto de almadías pequeñas, de juncos. Veía los sombreros amarrillos de los barqueros, oía sus voces agudas y tenues cuando llamaban...
—Sí, papá.
Pero en aquel instante, un joven de anchos hombros, de pelo moreno, rojizo y brillante, pasaba con lentitud por delante de su casa y con lentitud rayana en la solemnidad, saludaba. El padre de Linda, para gastarle una broma, con el gesto que le era familiar, le tiraba de las orejas.
—El pretendiente de Linda —cuchicheaba.
—¡Oh, papá, piénsalo un poco! ¡Casarme con Stanley Burnell!
Y he aquí que se había casado con él. Es más, lo quería. No el Stanley que veía todo el mundo, el Stanley de todos los días, sino un Stanley tímido, lleno de sensibilidad, inocente, quien, cada noche, se arrodillaba para hacer sus rezos y deseaba ardienternente ser bueno. Stanley poseía un alma sencilla. Si tenía confianza en alguien —como tenía confianza en ella, por ejemplo— ponía en ello todo su corazón. Era incapaz de ser desleal; no sabía mentir. ¡Y cómo sufría cruelmente al pensar que alguien —ella misma— no fuese recto en absoluto con él! “¡Eso es demasiado complicado para mí!” Él le lanzaba esas palabras, pero su aire de franqueza estremecida y turbada se parecía al de un animal cogido en la trampa.
Pero por desgracia —aquí Linda casi tuvo gana de reír, aunque la cosa no fuese nada risible, ¡Dios sabe!—, por desgracia ella veía pocas veces a aquel Stanley. Había relámpagos, momentos, treguas de calma, pero todo el resto del tiempo parecía vivirse en una casa que no pudiese perder la costumbre de vivir en trágico, en un navío que estuviese diariamente naufragando. Y siempre era Stanley quien se hallaba en pleno riesgo. Ella pasaba todo su tiempo en acudir a su socorro, en reconfortarlo, en calmarlo, en escuchar su relato del siniestro. Y lo que le quedaba de descanso lo llenaba su terror de tener niños.
Linda frunció las cejas; se enderezó sobre su chaise longue y cogió los tobillos con las manos. Sí, allí estaba su verdadera queja contra la vida. Eso era lo que no conseguía comprender. Ésa, la pregunta que hacía, de la cual no tenía respuesta. Era muy fácil decir que la suerte común de las mujeres consiste en dar a luz. Mentira. Ella, por ejemplo, era capaz de dar la prueba de que eso era falso. Estaba quebrantada, debilitada, sin ánimo, a fuerza de haber tenido niños. Y ello resultaba doblemente penoso, porque no le gustaban los niños. De nada servía pretender lo contrario. Aun teniendo fortaleza, no hubiera nunca cuidado a sus niñitas, nunca hubiera jugado con ellas. No, parecía que un soplo frío la había penetrado por completo durante cada uno de esos terribles viajes; no le quedaba ya ningún calor que ofrecerles. En cuanto al pequeño... menos mal, por fortuna su madre se había encargado de él; era suyo, o de Beryl, o de cualquiera que lo quisiera. Apenas si lo había tenido en sus brazos. Le era indiferente que, tal como descansaba allí...
Linda miró hacia él.
El bebé se había vuelto. Estaba acostado con el rostro frente a ella, y ya no dormía. Sus ojos azul oscuro estaban abiertos; parecía mirar a su madre a hurtadillas. Y, de repente, su rostro se llenó de hoyuelos; le iluminó una larga risa desdentada, que era, sin embargo, un verdadero rayo de luz.
—Estoy aquí —parecía decir esta sonrisa feliz—. ¿Por qué no me quieres?
Había en esta sonrisa algo tan gracioso, tan inesperado, que Linda sonrió también. Pero se dominó y elijo fríamente al muñeco:
—No me gustan los bebés.
—¿No te gustan los bebés?
El pequeño no lo podía creer.
—A mí, ¿no me quieres?
Agitó los brazos, como un tontito, en dirección de su madre. Linda se dejó resbalar de su chaise longue hasta el césped.
—¿Por qué sonríes siempre? —dijo con severidad—. Si supieras en qué pienso, no tendrías gana de sonreír.
Pero todo lo que hizo fué guiñar sus ojos con malicia y dar vueltas a su cabeza en el almohadón. No creía una sola palabra de lo que ella decía.
—¡ Conocemos todo eso! —contestaba la sonrisa del muñeco.
Linda quedó estupefacta ante la fe de esta criaturita... ¡ Ah, no; era preciso ser sincero! No era estupefacción lo que experimentaba; era algo muy diferente, era algo tan nuevo, tan... Las lágrimas titilaban en sus ojos. Cuchicheando, con voz muy baja, murmuró al bebé:
—¡Oh! ¡Oh! ¡Encanto de hombrecito!
Pero, ahora, el pequeño había olvidado a su madre. Estaba de nuevo serio. Algo rosa, algo suave ondulaba ante él. Probó a cogerlo, y la cosa desapareció en seguida. Pero cuando volvió a quedar tumbado, apareció otra cosa semejante a la primera. Esta vez resolvió cogerla. Hizo un esfuerzo frenético y rodó boca arriba.
VII
Marea baja; la playa estaba desierta; perezosamente chapoteaba la ola tibia. El sol caía, caía de plano, ardiente, flameante; golpeaba reiteradamente la arena fina, cocía los guijarros grises, los guijaros azules, los guijarros negros, los guijarros veteados de blanco. Aspiraba la gotita de agua que yacía en el hueco de las conchas redondeadas; empalidecía las campanillas rosas que; hacían correr su festón a través de la arena de las dunas. Nada parecía moverse más que los saltamontes. ¡Pitt-pitt-pitt! No se quedaban nunca quietos.
Allá, en las rocas revestidas de algas que, en la marea baja, se parecían a unos animales de pelo largo que hubiesen bajado hasta el borde del agua con el fin de beber, el sol parecía dar vueltas como una moneda de plata que se hubiera caído en cada una de las taras abiertas en la roca. Bailaban, se estremecían, ondulaciones minúsculas venían a lavar los bordes porosos. Si se miraba hacia abajo, inclinándose hacia ella, cada cuenca en las rocas era como un lago en cuyas orillas se apretaban casas azules y rosas; y, ¡oh, qué ancho país montañoso, más allá de esas casas! ¡Qué torrenteras, qué gargantas, qué caletas peligrosas, qué senderos espantosos conduciendo al borde del agua!
Bajo aquella superficie ondulaba la selva marina: árboles rosas semejantes a hilos, anémonas aterciopeladas, algas salpicadas de frutas anaranjadas. A veces, en el fondo, se movía una piedra, oscilaba y se dejaba entrever un negro tentáculo; a veces, pasaba una criatura delgada, sinuosa, y desaparecía. Algo ocurría a los árboles rosas y movedizos; cambiaban, se teñían de un azul frío de claro de luna. Y ahora, se oía el plop más ligero. ¿Quién hacía ese ruido? ¿Qué pasaba allí abajo?
Y ¡qué olor fuerte y mojado tenían las algas bajo el ardiente sol!...
Habían bajado los estores verdes en los bungalows de los veraneantes. En las verandas, o tendidos en el césped del cercano, o bien tirados sobre las empalizadas, había unos trajes de baño de extenuado aspecto, unas gruesas toallas rayadas. Cada ventana trasera parecía exhibir en su alféizar un par de alpargatas, unos trozos de roca o un cubo, o alguna colección de conchas. La maleza se estremecía en la onda de calor: la carretera arenosa estaba desierta, y sólo el perro de los Trout, Snooker, descansaba tendido en mitad del camino. Su ojo azul miraba el cielo, sus patas se erguían muy tiesas, y de vez en cuando, se escuchaba su jadeo desesperado, como para decir que él se había decidido a acabar con la vida y sólo esperaba la llegada de algún piadoso vehículo.
—¿Qué miras, abuelita? ¿Por qué te paras a cada momento y te fijas así en la pared?
Kezia y su abuela hacían la siesta juntas. La niña, vestida únicamente con su pantalón corto y su corpiño, brazos y piernas desnudas, descansaba en uno de los almohadones, muy rellenos, de la cama de su abuela, y la anciana, con su bata de volantes blancos, estaba sentada en una mecedora, junto a la ventana, con su larga labor de punto de rosa en las rodillas. En esta habitación que compartían, como en las otras habitaciones del bungalow, las paredes eran de madera clara barnizada y el entarimado estaba desnudo. Los muebles eran de los más pobres, de los más sencillos.. La coqueta, por ejemplo, era un cajón revestido con una enagua de muselina con florecillas y el espejo colgado encirna era muy raro: parecía como si un jirón de relámpago en zigzag hubiera quedado preso en él. Sobre la mesa había un florero lleno de claveles de las dunas, tan apretados que más bien parecían una pelota de terciopelo, una concha especialmente escogida que había dado Kezia a su abuela para servir de acerico, y otra, más especialmente escogida todavía, que le había parecido brindar un muy agradable nido para que un reloj se refugiase en él.
—Dímelo, abuelita —dijo Kezia, insistiendo.
La anciana suspiró, tiró rápidamente la lana dos o tres veces alrededor de su pulgar; y pasó la aguja de hueso a través del rizo; estaba añadiendo mallas.
—Pensaba en tu tío William, queridita —dijo tranquilamente.
—¿Mi tío William de Australia? —preguntó Kezia.
Porque tenía otro.
—Sí, claro.
—¿El que no he visto nunca?
—Aquél, sí.
—¿Y qué, qué le ha ocurrido?
Kezia lo sabía bien, pero quería que se lo contasen de nuevo.
—Se había ido a las minas, tomó una insolación y ha muerto —dijo la anciana señora Fairfield.
Kezia parpadeó y consideró de nuevo el cuadro... Un hombrecito volcado como un soldadito de plomo junto a un gran agujero negro.
—¿Te da tristeza pensar en él, abuela?
No podía sufrir el ver a su abuelita entristecida. Le tocó entonces reflexionar a la anciana. ¿La ponía triste mirar lejos, lejos tras ella? ¿Contemplar la larga perspectiva de los años huídos como Kezia la había visto hacer? ¿Mirarlos a los Idos, como lo hace una mujer, mucho tiempo después de haber Ellos desaparecido? ¿La ponía triste eso? No, la vida era así.
—No, Kezia.
—Pero ¿por qué? —preguntó Kezia.
Levantó un brazo desnudo y se puso a trazar en el aire unos dibujos.
—¿Por qué el tío William tuvo que morir? No era viejo.
La señora Fairfield empezó a contar las mallas de tres en tres.
—Ha ocurrido así —dijo con tono absoluto.
—¿Es que todo el mundo está obligado a morir —preguntó Kezia.
—¡Todo el mundo!
—¿También yo?
En la voz de Kezia había un acento de terrible incredulidad.
—Algún día, querida.
—Pero, abuela...
Kezia agitó su pierna izquierda y movió los dedos de sus pies. Sentía arena en ellos.
—¿Y si yo no quiero?
La anciana suspiró de nuevo y sacó un largo hilo de la pelota.
—No se nos consulta, Kezía —dijo tristemente—. Eso nos ocurre a todos, tarde o temprano.
Kezia permaneció inmóvil, reflexionando sobre esas cosas. No tenía ganas de morir. Morir significaba que seria preciso marcharse de aquí, abandonarlo todo para siempre, abandonar... abandonar a su abuela. Vivamente giró sobre sí misma.
—Abuela —dijo con voz asombrada y conmovida.
—¿Qué, gatita mía?
—Tú no tienes que morir.
Kezia hablaba suavemente.
—¡Ah, Kezia —la abuela levantó los ojos, sonrió, meneó la cabeza—, no hablemos de eso!
—Pero no puede ser. No podrías abandonarme. No podrías dejar de estar aquí...
Aquello era terrible.
—Prométeme que no harás eso nunca, abuela —rogó Kezia.
La anciana siguió su labor de punto.
—¡Prométemelo! ¡Di nunca!
Pero su abuela no salía de su mudez.
Kezia se dejó deslizar hacia abajo de la cama; era incapaz de aguantar aquello más tiempo; ligera; saltó sobre las rodillas de su abuela, anudó sus manos alrededor del cuello de la anciana y se puso a besarla debajo de la barbilla, detrás de la oreja y a soplarle en el cuello.
—Di nunca..., di nunca..., di nunca...
Ella jadeaba entre los besos. Luego empezó muy suavemente, ligeramente, a hacer cosquillas a su abuela.
—¡Kezia!
La anciana dejó caer la labor. Se echó atrás, balanceándose en la mecedora. Se puso a hacer cosquillas a Kezia.
—Di nunca, di nunca, di nunca —susurraba Kezia, mientras descansaban allí, riendo, una en brazos de otra.
—¡Ea, basta, ardilla mia! ¡Basta, caballito salvaje! —dijo la anciana señora Fairfield, enderezándose la cofia—. Recoge mi labor.
Ya las dos habían olvidado a qué se refería nunca..
VIII
El sol aún caía perpendicular sobre el jardín, cuando la puerta trasera de la casa de los Burnell se cerró crujiendo, y una silueta en traje chillón comenzó a bajar por la avenida que conducía hasta la valla. Era Alicia, la criada, vestida para su tarde de salir. Llevaba un vestido de blanco percal con lunares encarnados, anchos y numerosos hasta dar el vértigo; zapatos blancos y un sombrero de paja de Italia con el borde realzado por una mata de amapolas. Iba, naturalmente, con guantes, unos guantes blancos manchados de herrumbre en los ojales y, en una mano, llevaba una sombrilla de aspecto muy macilento, que ella designaba con el nombre de “mi perisol”.
Beryl, sentada a la ventana, abanicando su pelo recién lavado, pensó que nunca había visto semejante espantapájaros. Con sólo que Alicia, antes de emprender la marcha, se hubiese ennegrecido la cara con un pedazo de corcho quemado, el cuadro hubiese sido completo. Pero ¿adónde podía ir una muchacha como ella, y en un lugar como éste? El abanico, en forma de corazón, batió el aire con desdén alrededor de la hermosa cabellera deslumbrante. Beryl suponía que Alicia había tropezado con algún tipo horrible y vulgar, y que ambos se irían juntos por la maleza. Lástima que ella fuese tan llamativa; tendrían dificultades para disimularse, con una chica ataviada de ese modo.
Pero no, Beryl era injusta. Alicia iba a tomar el te a casa de la señora Stubbs, que le había enviado una esquela con el chico que venía a recoger los encargos. La señora Stubbs le gustaba tanto, que desde la primera ocasión había ido a comprar a su tienda algo ara las picaduras de mosquitos.
—¡Dios bendito!
La señora Stubbs había apretado contra su pecho la mano de Alicia.
—Nunca vi a nadie devorado así. ¡Es para creer que ha sido usted atacada por los caníbales!
A Alicia le hubiese gustado que hubiera alguien en la carretera. Para ella constituía una sensación muy rara no verse seguida por nadie. Eso le daba la idea de que no tenía ya fuerza en la espalda. No podía creer que no hubiera quien la espiase. Y, sin embargo, era tonto volverse; eso era descubrirse. Se subió los guantes, tarareó para reanimarse, y dijo al lejano eucaliptus: “No tardaré mucho”. Pero nada le hacía compañía.
La tienda de la señora Stubbs se encaramaba en lo alto de un montículo, próximo a la carretera. Tenía, por ojos, dos ventanas, una ancha veranda por sombrero y el letrero en el tejado, donde estaba escrito el nombre: “Señora Stubbs. Comestibles”; parecía una tarjetita cabalmente plantada en el casquete del sombrero.
En la veranda, en una cuerda, colgaba una larga fila de trajes de baño, sujetos unos a otros, como si acabasen de ser arrancados a las olas, en lugar de esperar el momento de sumergirse en ellas. Cerca cíe ellos había colgado un racimo de alpargatas tan sin—ularmente enmarañadas que, para sacar un par de ellas, era preciso apartar violentamente y separar con fuerza por lo menos cincuenta pares. Aun así, era algo muy difícil encontrar un pie izquierdo que correspondiese a un pie derecho. Muchas gentes habían perdido la paciencia y se habían marchado con una alpargata que iba bien y otra que era demasiado grande... La señora Stubbs cifraba su orgullo en tener en su casa un poco de todo. Las dos ventanas, donde las mercancías se apilaban en pirámides inestables, estaban tan abarrotadas, tan colmadas de altos montones, que sólo un brujo, al parecer, podía impedir el derrumbe. En el rincón izquierdo de una de las vitrinas, pegado a la ventana con cuatro rombos de gelatina había —y hubo desde tiempo inmemorial— un anuncio:
¡Perdido! Un ermoso broche de oro
Mazizo.
En la playa o gunto.
Recompensa hofrecida.
Alicia empujó la puerta y abrió. Sonó el timbre, las cortinas de sarga encarnacla se apartaron, la señora Stubbs apareció. Con su amplia sonrisa y el gran cuchillo de cortar jamón que llevaba en la mano, parecía un bandido amistoso. Alicia recibió una acogida tan calurosa, que tropezó con muchas dificultades para conservar sus “buenas maneras”. Éstas consistían en pequeños accesos persistentes de tos, en pequeños hum..., hum, en gestos para zarandear sus guantes, enroscar su falda, y en una extraña dificultad de ver lo que se colocaba delante de ella o de comprender cuanto se decía.
El té estaba servido en la mesa del salón. Jamón de York, sardinas, una libra entera de mantequilla y un tan enome pastel que hacía el efecto de una propaganda a favor de alguna levadura en polvo. Pero el infiernillo de petróleo roncaba tan ruidosamente, que era inútil intentar hacerse oír hablando. Alicia se sentó en el borde de un sillón de mimbre, mientras la señora Stubbs activaba el infiernillo. De repente, quitó el cojín de una butaca y descubrió un grueso paquete envuelto en papel moreno.
—Acabo de hacerme sacar nuevas fotos, querida! —dijo, alegrememte, la señora Stubbs a Alicia—. Dígame qué piensa usted de ellas.
Con un gesto muy delicado y clistingnido, Alicia mojó su dedo y apartó la hojita de papel de seda de la primera fotografía. ¡Dios mío! ¿Cuántas había? Tres docenas por lo menos. Puso la que había cogido frente a la luz.
La señora Stubbs estaba sentada en una butaca, muy inclinada sobre un costado. En su amplio rostro se veía una expresión de plácido asombro, y era cosa muy natural. Pues, aunque la butaca descansaba en una alfombra, a su izquierda, y siguiendo milagrosamente el borde, una cascada se precipitaba. A su derecha, se erguía una columna griega con un gigantesco helecho en cada lado y en el último plano se alzaba una montaña austera y desnuda, pálida de nieve.
—Es un género bonito, ¿verdad? —gritó la señora Stubbs; y Alicia acababa de gritar: “Deliciosamente” cuando el murmullo del infiernillo expiró, se apagó en un silbido, cesó, y ella añadió: “Bonito”, en medio de un silencio azorante.
—Acerque usted su butaca, querida —dijo la señora Stubbs al comenzar a servir el té—. Sí —repuso con aire meditativo, tendiéndole su taza—, pero me voy a hacer una ampliación. Todo eso va bien para unas tarjetas de Pascuas, pero nunca me han gustado las fotos pequeñas. No se saca de ellas ningún placer. Si he de decir la verdad, me decepcionan.
Alicia se daba perfecta cuenta de lo que ella quería decir.
—Un buen tamaño —declaró la señora Stubbs—. Que me den un buen tamaño. Es lo que repetía siempre mi pobre difunto querido. No podía soportar nada pequeño. Eso le ponía carne de gallina. Y, por extraño que le parezca, querida...
Aquí la armadura de la señora Stubbs dejó oír un crujido y ella misma pareció dilatarse con esta reminiscencia.
—Fué la dropesía la que lo llevó al fin de los fines. Muy a menudo le sacaban un litro y medio, en el hospital... Parecía un castigo.
Alicia ardía en deseos de saber exactamente lo que le habían sacado. Se arriesgó:
—Supongo que sería agua.
Pero la señora Stubbs la miró fijamente y respondió en tono muy significativo:
—Era líquido, querida.
¡Líquido! De un salto, Alicia se apartó de la palabra y volvió a ella, olfateándola prudentemente.
—¡Aquí está! —dijo la Stubbs, y con un gesto dramático señaló la cabeza y los hombros, de tamaño natural, de un hombre corpulento, que ostentaba en el ojal de su ameriacana una rosa blanca muerta que hacía pensar en una fría rodaja de carne gorda de cordero. Exactamente debajo, en letras de plata sobre un fondo de cartón encarnado, se leía este texto: “No temáis nada, soy Yo”.
—Tenía una cara muy bella —dijo, débilmente, Alicia.
El nudo de cinta azul pálido, colocado en lo alto de los rubios cabellos enrizados de la señora Stubbs, se estremeció. Arqueó su rollizo cuello. ¡Qué cuello tenía! De un rosa vivo donde comenzaba, se volvía luego de un color pálido de albaricoque, que tomaba al apagarse el tinte de una morena cáscara de huevo, después un tono crema oscuro.
—De todos modos, querida mía —fué su asombrosa contestación—, ¡la libertad es lo mejor que hay!
Su pequeña risa blanda y grasienta parecía un runruneo.
¡La libertad! —Alicia reventó en una risa tonta y aparatosa—. Se sentía molesta. Su espíritu huyó hacia su propia cocina. ¡Qué ridículo todo esto! Tenía ganas de haber estado ya de vuelta.
IX
Después del té, se reunía en el lavadero de los Burnell una rara sociedad. Alrededor de la mesa estaban sentados un toro, un gallo, un asno que nunca recordaba que era: asno, un carnero, una abeja. El lavadero era el sitio ideal para una reunión de este género porque podían hacer tanto ruido como quisiesen y nadie los interrumpía nunca. Era un pequeño cobertizo recubierto de palastro edificado a distancia del bungalow. Contra la pared se hallaba un hondo cuezo y, en el rincón, una caldera con una cesta llena de alfileres para la colada, puesta encima. En el borde polvoriento de la ventanita, cubierta por una red de telas de arañas, un trozo de bujía y una ratonera. Unas cuerdas de ropa se entrecruzaban arriba y en una clavija plantada en la pared había colgada una grande, enorme heradura de caballo completamente enmohecida... La mesa estaba en el centro, y a cada lado un banco.
—No puedes ser una abeja, Kezia. Una abeja no es un animal. Es un insecto.
—¡Oh! Pero es que yo tengo tantas ganas de ser una abeja —gimió Kezia—. Una abeja pequeña, completamente amarilla y velluda, con patas rayadas...
Kezia se sentó sobre sus piernas y se inclinó por encima de la mesa. Se sentía verdaderamente una abeja.
—Un insecto debe ser un animal —dijo resueltamente—. Hace ruido. No es como un pez.
—¡Yo soy un toro, yo soy un toro! —gritó Pip. Y dió un mugido, tan formidable —¿cómo podía hacer aquel ruido?— que Lottie pareció muy inquieta.
—Voy a ser un cordero —dijo el pequeño Rags—. Un montón de corderos han pasado por aquí, esta mañana.
—¿Cómo lo sabes?
—Papa los ha oído... ¡Be... e... e!
Su voz semejaba la de un corderito que va detrás, dando trotecitos, y parece esperar que se lo lleven.
—¡Quiquiriquí! —gritó Isabel con voz aguda.
Con sus mejillas encarnadas y sus ojos brillantes, se parecía a un gallito.
—¿Qué seré yo? —preguntó Lottie a todos, y se quedó allí, sonriente, esperando que decidiesen de ella.
Era preciso que el papel fuese fácil.
—Que sea un burro, Lottie.
Tal fué la idea sugerida por Kezia.
—¡Hi-han! Eso no vas a olvidarlo.
—¡Hi-han! —dijo solemnemente Lottie—. ¿Cuándo tengo que decirlo?
—Voy a explicar, voy a explicar —dijo el toro.
Él era quien tenía los naipes. Los agitó por encima de su cabeza.
—¡Todos quietos! ¡Oíd todos!
Esperó a que estuviesen dispuestos.
—Mira un poco, Lottie.
Dió la vuelta a un naipe.
—Tiene encima dos círculos. ¿Ves? Pues bien, si pones esta carta en el centro y alguien tiene también una con dos círculos, tú dices: “Hi-han”, y la carta es tuya.
—¿Mía?
Lottie abrió enormemente los ojos.
—¿Para guardarla?
—No, boba. Sólo mientras jugamos.
El toro estaba muy enfadado contra ella.
—¡Oh, Lottie, qué tontita eres! —dijo el gallo desdeñoso.
Lottie los miró a ambos. Luego bajó la cabeza; su labio tembló.
—Yo no quiero jugar —cuchicheó.
Los otros se miraron como conspiradores. Sabían todos lo que significaba. Lottie se iría de allí, y se la encontraría en algún sitio, de pie, con su delantal levantado por encima de su cabeza, en un rincón o contra una pared, o quizá detrás de una silla.
—Sí quieres, Lottie. Es muy fácil —dijo Kezia.
Isabel, arrepentida, añadió exactamente como una persona mayor:
—Mírame bien a mí, Lottie, y aprenderás en seguida.
—¡Animo, Lot! —dijo Pip—. Mira, ya sé lo que voy a hacer; te voy a dar la primera carta. Es mía, en serio, pero te la daré. Aquí está.
Y arrojó el naipe delante de Lottie.
Así Lottie volvió a animarse. Pero, ahora, surgía otra dificultad.
—No tengo pañuelo —dijo—. Y quisiera sonarme.
—Toma, Lottie, puedes servirte del mío.
Rags hundió la mano en su blusa de marinero, con el fin de extraer un pañuelo de aspecto muy húmedo y apretado con un nudo.
—Ten mucho cuidado —previno él—. Emplea sólo este rincón. No lo deshagas. Tengo dentro una estrellita de mar, que voy a ver si domestico.
—¡Oh! Daos prisa las chicas —dijo el toro—. Y tened cuidado, no debéis mirar las cartas. Debéis guardar las manos debajo de la mesa hasta que yo diga: “Ahora”.
¡Clac! Los naipes cayeron alrededor de la mesa. Los niños trataron de ver con todas sus fuerzas, pero Pip iba demasiado de prisa para ellos. Estaban todos excitados por haberse instalado allí, en el lavadero; apenas pudieron contenerse sin estallar en pequeños gritos de animales, todos a coro, antes de que Pip hubiese terminado de distribuir los naipes.
—Ahora tú, Lottie.
Tímidamente, tendió Lottie una mano, tomó de encima de su paquete el primer naipe, lo miró con atención —era evidente que contaba las manchas redondas— y volvió a colocarlo.
—No, Lottie, no puedes hacer eso. No tienes derecho a mirar primero. Es preciso que la vuelvas del otro lado.
—Pero entonces todo el mundo lo verá al mismo tiempo que yo —dijo Lottie.
La partida siguió. ¡Mu... u... u! El toro era terrible. Embestía a través de la mesa, parecía devorar los naipes.
—¡B-z-z-z! —decía la abeja.
¡Quiquiriquí! Isabel se había levantado muy inquieta, y movía los codos como si fuesen alas.
¡B... e... e! El pequeño Rags había vuelto el rey de oros y Lottie lo que llamaban el rey de África. Ya casi no le quedaban naipes.
—¿Por qué no dice nada, Lottie?
—He olvidado lo que soy —dijo el asno, con tono lamentable.
—Bueno, pues, cambia. Puedes ser un perro: ¡Uau... Uau!
—¡Oh!, sí. Es mucho más fácil.
Lottie había recobrado su sonrisa. Pero cuando ella y Kezia tuvieron iguales naipes, Kezia aguardó a propósito. Los otros hicieron señas a Lottie y enseñaron con el dedo los naipes. Lottie se ruborizó; pareció no comprender nada y, al fin, dijo: “¡Hi—han!, Kezia”.
—¡Chitón! ¡Esperad un minuto!
Estaban en lo más intenso de la partida, cuando el toro les detuvo, levantando la mano:
—¿Qué pasa? ¿A qué viene este ruido?
—¿Qué ruido? ¿Qué quieres decir? —preguntó el gallo.
—¡Chitón! ¡Cállate! ¡Escuchad!
Permanecieron quietos como ratoncitos.
—He creído oír un... una especie de golpe en la puerta —dijo el toro.
—¿A qué se parecía? —preguntó el cordero débilmente.
Nadie contestó.
La abeja sintió un escalofrío.
—¿Por qué hemos cerrado la puerta? —dijo en voz baja.
Mientras estaban jugando, había palidecido el día; el opulento sol, al acostarse, había flameado, se había apagado. Y ahora, las rápidas sombras llegaban corriendo por encima del mar, por encima de las dunas, a través del prado. Tenían miedo de mirar en los rincones del lavadero, y, sin embargo, había que mirar todo lo que se pudiese. Y, en alguna parte, muy lejos, la abuela encendía una lámpara. Corrían los estores; el fuego de la cocina brincaba sobre las cajas de latón de la chimenea.
—Sería terrible —dijo el toro— si del techo cavese ahora sobre la mesa una araña, ¿verdad?
—Las arañas no caen de los techos.
—Sí, caen. Minne nos ha dicho que había visto una araña grande, como un platillo, con largos pelos encima, como una grosella verde.
Vivamente, todas las cabecitas se levantaron con un movimiento brusco; todos los cuerpecitos se acercaron, se apretaron unos contra otros:
—¿Por qué no viene alguien a llamarnos? —gritó el gallo.
Oh! ¡Esas personas mayores, que se reían muy tranquilas, sentadas a la luz de la lámpara, bebiendo en unas tazas! Les habían olvidado. No, no olvidado verdaderamente: esto eran lo que significaban sus sonrisas. Habían decidido dejarlos allí; enteramente solos.
De repente, Lottie dió un grito de terror, tan agudo, que todos se agazaparon debajo de sus bancos, y gritaron también todos.
—¡Una cara... una cara que nos mira! —clamaba Lottie con voz aguda.
Era verdad, era un hecho. Pegado a la ventana, se veía un rostro pálido, unos ojos negros, una barba negra.
—¡Abuela! ¡Mamá! ¡Alguien!
Pero aún no habían alcanzado la puerta, atropellándose unos a otros, cuando ésta se abrió para dar paso al tío Jonathan. Venía a buscar a sus chicos, para llevárselos a casa.
X
Había tenido la intención de venir allí más temprano, pero en el jardín, delante de la casa, había encontrado a Linda, que se paseaba por la hierba, deteniéndose para quitar un clavel muerto, o para poner a una flor demasiado pesada un sostén donde apoyarse, o para aspirar profundamente algún aroma, siguiendo luego su paseo con su aire de estar siempre lejos de allí. Sobre su vestido blanco llevaba un chal amarillo con franjas rosas, comprado en la tienda del chino.
—¡Oh, Jonathan! —llamó Linda.
Y Jonathan se quitó rápidamente su panamá deslucido, lo apretó contra su pecho, hincó una rodilla en tierra y besó la mano de Linda.
—¡Salud, hermosura! ¡Salud, mi celeste Flor de Melocotón! —gruñó dulcemente la voz de bajo—. ¿Dónde están las otras nobles damas?
—Beryl ha salido para ir a jugar al bridge, y mamá está bañando al bebé... ¿Ha venido usted para pedir algo prestado?
Los Trout estaban continuamente faltos de provisiones, y enviaban a pedirlas a los Burnell, a última hora. Pero Jonathan sólo respondió: “Un poco de amor, un poco de bondad”. Y se puso a andar junto a su cuñada. Linda se dejó caer en la hamaca de Beryl, debajo del manuka, y Jonathan se tendió en el césped junto a ella, arrancó una brizna de hierba y comenzó a masticarla. Se conocían mucho. Las voces de los niños subían, entre gritos, de los otros jardines. La ligera carreta del pescador pasó rozando la cuneta del camino arenoso y, a lo lejos, oyeron ladrar a un perro; el ladrido era sordo, como si el animal tuviese la cabeza metida en un sacó. Si se escuchaba, apenas se podía oír el suave ruido líquido y rítmico de la mar en marea alta, que barría los guijarros. El sol iba cayendo.
—Entonces, vuelve usted a la oficina el lunes, ¿verdad, Jonathan? —preguntó Linda.
—El lunes, la puerta de la jaula se abre de nuevo y vuelve a cerrarse estrepitosamente sobre la víctima durante once meses y una semana.
Linda se balanceó un poco.
—Debe de ser horrible —dijo lentamente.
—¿Es que quiere usted que ine ría, encantadora hermana? ¿Es que quiere usted que llore?
Tan acostumbrada estaba Linda a la manera de hablar de Jonathan que no concedía a ello la menor atención.
—Supongo —dijo ella con aire distraído—, que uno se acostumbrará a ello. Se acostumbra uno a todo.
—¿De veras? ¡Hum!
Este “hum” era tan hueco que parecía resonar debajo de la tierra.
—Me pregunto cómo se llega a conseguir —dijo Jonathan con aire meditativo y sombrío—. Yo, jamás he llegado a eso.
Al mirarle, tal como descansaba allí, Linda pensó una vez más en que era muy seductor. Era extraño pensar que sólo fuese un empleado vulgar, que Stanley ganase dos veces más que él. ¿Qué tenía, pues, Jonathan? Carecía de ambición: eso era —suponía Linda—, y, sin embargo, se advertía que tenía dotes, que era un ser excepcional. Le gustaba con pasión la música; gastaba en libros todo el dinero del que podía disponer. Estaba siempre lleno de ideas nuevas, de proyectos, de planes. Pero a nada de todo eso iba a dar remate. El fuego nuevo ardía, en él; se creía casi oírle crepitar suavemente mientras él explicaba, describía, se extendía sobre la visión nueva; pero un instante después la llama había vuelto a extinguirse, de ella no quedaban más que cenizas y Jonathan iba y venía, en sus negros ojos la mirada de un hambriento. En tales momentos, exageraba lo absurdo de su manera de hablar, y en la iglesia —donde dirigía el coro— cantaba con una intensidad dramática tan terrible, que el cántico más mediocre se revestía de un esplendor profano.
—Me parece tan idiota, tan infernal tener que volver el lunes a la oficina —declaró Jonathan— como me pareció y me parecerá siempre. ¡Pasar todos los mejores año de mi vida sentado en un taburete, desde las nueve hasta las cinco, garrapateando el registro de otro cualquiera! He aquí un extraño modo de emplear uno su vida... su sola y única vida, ¿verdad? O bien, ¿es todo esto un sueño insensato?
Dió la vuelta por la hierba y levantó los ojos hacia Linda.
—Dígame, ¿qué diferencia hay entre mi existencia y la de un prisionero corriente? La sola que yo puedo advertir es que yo mismo me he metido en la cárcel y que nadie me hará salir nunca de ella. Esta situación es más intolerable que la otra. Porque si yo hubiese sido empujado allá dentro a pesar mío —resistiéndome siquiera— cuando la puerta se hubiese vuelto a cerrar, o cinco años más tarde, en todo caso, yo hubiera podido aceptar el hecho; hubiera podido comenzar a interesarme en el vuelo de las moscas, o en contar los pasos del carcelero a lo largo del pasillo, observando particularmente las variaciones de su andar con todo lo que sigue. Pero, en este estado de cosas, me parezco a un insecto que ha venido por su propia voluntad a volar en una habitación. Me precipito contra las paredes, golpeo el techo con las alas; en resumen, hago todo lo que se puede hacer en este mundo, menos volar fuera. Y todo el tiempo no ceso de pensar, como esta falena, o esta mariposa, o este insecto cualquiera: “¡Oh, brevedad de la vida! ¡Oh, brevedad de la vida!”. No tengo más que una noche y un día, y este amplio, este peligroso jardín espera allí, afuera, sin que yo lo descubra, sin que yo lo explore.
—Pero si usted tiene aquel sentimiento, por qué ... —comenzó Linda, vivamente.
—¡Ah! —gritó Jonathan.
Este “¡ah!” tenía casi un acento de exaltación.
—¡ He aquí, donde usted me ve! ¿Por qué? ¿Por qué, es verdad? He aquí la pregunta enloquecedora, misteriosa. ¿Por qué no vuelvo afuera? La ventana o la puerta, la abertura por la cual he entrado, está allí. No está cerrada para siempre... ¿Verdad? ¿Por qué, pues, no puedo alcanzarla y evadirme? ¡Conteste usted a eso, hermanita!
Pero no le dió tiempo a responder.
—Aun allí me parezco exactamente a ese insecto. Por una razón cualquiera...
Jonathan distanció las palabras.
—... no está permitido, está prohibido, es contrario a la ley de los insectos el cesar, siquiera un instante, de venir a golpear, a latir con las alas, a arrastrarse por el cristal. ¿Por qué no abandonar la oficina? ¿Por qué no exarninar en este momento, seriamente, por ejemplo, qué es lo que me impide abandonarla? ¿No es como si estuviese retenido por unas formidables argollas? Tengo dos niños que educar, pero, después de todo, son varones. Yo podría huir por mar, o encontrar trabajo en el interior del país, o bien...
De repente, sonrió a Linda, y dijo con una voz cambiada, como si le confiase un secreto:
—Débil... débil... Ningún vigor. Ningún puerto donde anclar. Ningún principio que me guíe, si se le puede llamar con este nombre.
Pero en seguida resonó su voz de sombrío terciopelo:
Queréis oír el cuento
Y cómo se desenvolvió...
Quedaron silenciosos.
El sol había desaparecido. En el cielo occidental aparecían masas enormes de nubes de color de rosa, blandamente arnontonadas. Anchos rayos de luz brillaban a través de estas nubes y más allá, como si quisieran munclar el cielo entero. Allí arriba, el azul se marchitaba; se convertía en oro pálido, y la selva, al perfilarse en él, relucía oscura y deslumbrante corno un metal. A veces, estos rayos de luz, cuando aparecen en el cielo, llenan de espanto. Recuerdan que allá arriba truena Jehovah, el Dios celoso, el Todopoderoso cuyo ojo contempla, siempre vigilante, nunca fatigado. Recordáis que, a su llegada, la tierra entera se derrumbará, reducida a un cementerio de ruinas; que los ángeles fríos y luminosos os rechazarán de aquí, de allá, y que no habrá tiempo para explicar lo que se podría explicar tan sencillamente... Pero, en aquella tarde, le parecía a Linda que había algo infinitamente alegre y tierno en esos rayos de plata. Ningún ruido venía ahora del mar. Respiraba suavemente, como si hubiera querido atraer a su seno toda la belleza tierna y gozosa.
—Todo está mal, todo es injusto —repetía la voz crepuscular de Jonathan—. No es el lugar, no es la decoración... Tres taburetes, tres pupitres, tres tinteros, una pantalla de alambre.
Linda sabía bien que él no cambiaría nunca, pero dijo:
—¿Es ya demasiado tarde?
—Soy viejo... Soy viejo —salmodió Jonathan.
Se inclinó hacia ella, pasó la mano por la cabeza.
—¡Mire!
Su pelo negro estaba estriado de plata, como en el pecho el plumaje negro de un gran pájaro.
Linda se quedó sorprendida. No tenía ninguna idea de que él encaneciese. Y, sin embargo, cuando se mantuvo de pie junto a ella y suspiró y se estiró, ella le vió, por primera vez, no resuelto, no audaz, no indiferente, sino ya herido por la vejez. Parecía muy alto en la hierba oscurecida, y este pensamiento le atravesó el espíritu... “Es como una planta sin vigor”.
Jonathan se inclinó de nuevo y le besó los dedos.
—Recompense el cielo tu dulce paciencia, ¡oh!, dama de mis pensamientos —murmuró—. Debo ir a buscar los herederos de mi gloria y de mi fortuna...
Había desaparecido.
XI
Una luz brillaba en las ventanas del bungalow. Dos cuadradas manchas de oro caían sobre los claveles y los ranúnculos friolentos y cerrados. Florrie, la gata, salió bajo la veranda y vino a sentarse en el más alto escalón, sus patas blancas juntas, su cola recurvada en un rizo. Parecía satisfecha, como si todo el día hubiese esperado este momento.
—Gracias a Dios que se hace tarde —dijo Florrie—. Gracias a Dios el largo día ha terminado.
Sus ojos de ciruela claudia se abrieron.
Muy pronto resonó el crujir de la diligencia, el chasquido del látigo. Se acercó bastante para oír las voces de los hombres que volvían de la ciudad y que hablaban a un tiempo, ruidosamente. Se detuvo en la valla de los Burnell.
Stanley había recorrido ht mitad de la avenida, cuando vió a Linda.
—¿Eres tú, querida?
—Sí, Stanley.
De un salto franqueó la platabanda y la cogió en sus brazos. La envolvió este abrazo lleno de ardor, robusto y familiar.
—Perdóname, querida, perdóname —balbuceó Stanley, y le pasó la mano bajo la barbilla, levantando hacía él su cara.
—¿Perdonarte? —dijo Linda sonriendo—. Pero, ¿de qué?
—¡Díos mío! No es posible que hayas olvidado —gritó Burnell—. Yo no he pensado en otra cosa durante todo el día. He pasado un día infernal. Había decidido correr hasta el correo para telegrafiarte, y luego me dije que el telegrama podría no llegar antes que yo. He vivido en la tortura, Linda.
—Pero, Stanley —dijo— ¿qué debo perdonarte?
—¡Linda!
Stanley parecía seriamente herido.
—¿No te has dado cuenta?... Has debido darte cuenta..., que me he marchado esta mañana sin decirte adiós. No puedo figurarme cómo he podido hacer semejante cosa. Es este diablo de carácter, naturalmente. Pero... al fin...
Y suspiró y volvió a cogerle en sus brazos.
—Bastante castigo tuve hoy.
—Qué tienes en la mano? —preguntó Linda—. Guantes nuevos. Déjame ver.
—¡Oh! Nada más que un par de guantes de gamuza baratos —dijo Stanley, humildemente—. Había notado que Bell llevaba unos esta mañana en el coche; de modo que al pasar por la tienda he entrado corriendo y me he comprado un par. ¿Qué es lo que te hace sonreír? ¿Crees que he perdido el día?
—Al contrario, querido —contestó Linda—; pienso que esto es completamente razonable.
Ella metió sus dedos en uno de los guantes pálidos y miró su mano, dándole vueltas por todos los lados. Sonreía siempre.
Stanley hubiera querido decir: “Es en ti en quien pensaba todo el tiempo, rnientras los compraba”. Era la verdad; pero, por una razón o por otra, fué incapaz de pronunciar aquellas palabras.
—Entremos —dijo él.
XII
¿Por qué uno, durante la noche, se sentirá tan diferente? ¿Por qué se producirá tal exaltación en nuestra vigilia, mientras todo el mundo duerme? ¡Tarde..., es muy tarde! Y, sin embargo, en cada instante; os sentís más y más despiertos, como si, cada vez que respiramos, fuésemos entrando, poco a poco, más adentro, en un mundo nuevo, maravilloso, mucho más conmovedor, mucho más apasionado que el mundo de plena luz. ¿Y qué extraña impresión es ésta de ser un conspirador? Ligeramente, a escondidas, vamos y venimos por nuestra habitación. Levantamos un objeto del tocador, lo volvemos a colocar sin ruido. Y todo, hasta las columnitas de la cama, todo os conoce, os responde, comparte vuestro secreto...
Por el díá, no amáis vuestra habitación. Nunca pensáis en ella. Entráis, salís; la puerta se abre y retumba; el armario deja oír un crujido. Os sentáis al borde de vuestra cama, os cambiáis de zapatos, os precipitáis de nuevo afuera. Una inmersión en el espejo, dos horquillas en vuestro pelo, un toque de borla a la nariz, y aquí estamos fuera, de nuevo. Pero ahora..., de repente se nos vuelve amable. Es una gentil, una graciosa habitacioncita la vuestra. ¡Oh!, la alegría de poseer. ¡Mía..., de mí!
—¿Mía, mía para siempre?
—Sí.
Sus labios se unieron...
Claro, naturalmente, esta frase no tenía nada que ver con todo eso. Todo eso no eran más que tonterías, locuras. Pero a pesar suyo, Beryl veía tan limpiamente una pareja de pie en medio de su habitación. Los brazos de ella se enlazaban a su cuello; él la tenía muy apretada. Y ahora murmuraba: “¡Encanto mío! ¡Encanto mío!”
Saltó de su cama, corrió a la ventana y se arrodilló en la banqueta, acodada en el alféizar. Pero la hermosa noche, el jardín, cada matorral, cada hoja, aun las estrellas, también conspiraban. Tan esplendente era la luna que las flores brillaban como durante el día, la sombra de las capuchinas, hojas exquisitas como ninfeas, flores intensamente abiertas, descansaba en la veranda plateada. El manuka, doblado por los vientos del Sur, se parecía a un pájaro posado en una pata, desplegando un ala.
Pero cuando Beryl miró la selva, le pareció que la selva estaba triste.
—Somos árboles sin palabras, tendemos los brazos en la noche, implorando no sabemos qué —decía la selva desolada.
Y es verdad que, cuando uno está solo y cuando piensa en la vida, la vida parece siempre triste. Toda esa agitación y cuanto ella arrastra os abandona de repente; se diría que, en el silencio, alguien os llama por vuestro nombre, y que ese nombre lo oís por primera vez: “¡Beryl!”
—Sí, estoy aquí. Soy Beryl. ¿Quién me llama?
—¡Beryl!
—¡Quiero venir!
Se siente uno aislado, cuando se vive solo. Naturalmente, está la familia, hay amigos, en cantidad; pero no es eso lo que ella quiere decir. Es preciso alguien que descubra la Beryl que ninguno de entre ellos conoce, que espera a lo que quede siempre: de esta Beryl. Es preciso un amante.
—Llévame lejos de catas gentes, amor mío. Vámonos muy lejos. Vivamos nuestra vida enteramente nueva, enteramente nuestra, desde su mismo comienzo. Encendamos maestro fuego. Sentémonos juntos para comer. Hablemos largamente, a la noche.
Y era poco más o menos así su pensamiento:
—Sálvame, amor mío. Sálvame.
—“¡Oh! ¡Vamos! No venga usted ahora con pudores, pequeña. Diviértase usted mientras sea joven. He aquí mi opinión.”
Y una brusca risotada aguda y estúpida, se unía a la risa relinchante, ruidosa, llena de indiferencia de la señora Harry Kember...
Ya veis, todo es tan terriblemente difícil, cuando no se tiene a nadie. Hasta tal punto se está a merced de las cosas. No, se puede ser sencillamente incorrecto. Y además, siempre sentirnos este horror de parecer inexpertos, de estar haciendo un viejo papel, como aquellos pajarracos, en la bahía. Y además... Y, además. le seduce a uno la certidumbre de que posee un poder sobre las gentes. Sí, le seduce a uno eso...
¡Oh! ¿Por qué, oh, por qué no vendrá él pronto?
—Si continúo viviendo aquí —pensó Beryl—, cualquier cosa puede ocurrirme.
—Pero ¿cómo sabes que él debe venir? —preguntó una vocecita burlona, dentro de ella.
Beryl rechazó este pensamiento. Era imposible que ella se quedase allí. Otras quizás; ella, no. No podía creerse que Beryl Fairfield, esta adorable, esta seductora muchacha, acabara por no casarse.
—¿Recuerda usted a Beryl Fairfield?
—¡Sí, la recuerdo! ¡Cómo podría olvidarla! Fué durante un verano, en la bahía, donde la vi. Estaba de pie en la playa, con un vestido de muselina azul —no, rosa—, sujetando con las dos manos un gran sombrero de paja crema —no, negro—. Pero ya hace años de eso.
—Sigue como siempre, tan encantadora, más aún. Beryl sonrió, se mordió el labio y contempló el jardín. Mientras miraba, vió a alguien, a un hombre, abandonar la carretera, remontar el prado a lo largo de su empalizada, como si viniese directamente hacia ella. Latió su corazón. ¿Quién sería? ¿Quién podía ser? No podía ser un ladrón, no por cierto, un ladrón no, porque fumaba y andaba con paso ligero de noctámbulo. El corazón de Beryl brincó; se hubiera dicho que daba una vuelta completa, que luego cesaba de latir. Había reconocido al hombre.
—Buenas noches, señorita Beryl —dijo nuevamente la voz.
—Buenas noches.
—¿No quiere usted ciar un paseíto? —prosiguió la voz, con tono lánguido.
¡Dar un paseo... a estas horas de la noche!
—Imposible. Todo el mundo está acostado. Todo el mundo duerme.
—¡Oh! —dijo la voz levemente, y un soplo de humo perfumado llegó hasta Beryl—. ¿Qué importa todo el mundo? ¡Venga, venga! ¡Es una noche tan hermosa! No se ve un alma.
Beryl sacudió la cabeza. Pero ya, en ella, algo se movía, algo levantaba la cabeza.
La voz dijo:
—¿Tiene usted miedo?
Se burló;
—¡Pobre chiquita!
—De ningún modo —replicó Beryl. Mientras hablaba, aquella débil criatura que había en ella pareció evolucionar, pareció sentirse formidable y poderosa; Beryl se moría de afanes de salir.
Y, precisamente, como si el otro se hubiese dado perfectamente cuenta de ello, la voz dijo suavemente, muy bajo, pero con acento decisivo: “¡Venga, pues!”
Beryl saltó por encima de su ventana baja, atravesó la veranda, corrió a través de la hierba hasta la valla. Él estaba allí, delante de ella.
—¡Por fin! —dijo la voz, levemente.
Luego se tiñó de burla:
—No tiene miedo, ¿verdad? ¿No tiene miedo?
Beryl tenía miedo. Ahora que se encontraba allí, se sentía aterrada, le parecía que todo era diferente. El claro de luna la contemplaba fijamente, centelleando; las sombras le parecían barrotes de hierro. Le sujetaban la mano.
—De ningún modo —dijo ella con tono ligero—. ¿Por qué iba yo a tener miedo?
Su mano fué suavemente atraída, arrastrada. Resistió.
—No, no voy más lejos —dijo Beryl.
—¡Oh! ¡Tiene gracia!
Harry Kember no la creyó.
—¡Venga, pues! Iremos sólo hasta ese matorral de fucsias. ¡Venga un poco!
El matorral de fucsias era alto. Volvía a caer en lluvia por encima de la empalizada. Por debajo había un escondite en sombras.
—No, de verdad, no quiero —dijo Beryl.
Durante un momento, Harry Kember no respondió. Luego vino muy cerca, se volvió hacia ella, sonrió, y dijo rápidamente:
—¡No se haga usted la tonta!
Su sonrisa era algo que Beryl nunca había visto. ¿Estaba ebrio? Estaba deslumbrante; ciega y terrible sonrisa la heló de espanto. ¿Qué iba a hacer ella? ¿Cómo se encontraba allí? El jardín, severo, le interrogaba, mientras la puerta se abría de un empujón, y Harry Kember, rápido como un gato, entraba y, asiéndola, la atraía hacia sí.
—¡Diablillo frío! ¡Diablillo frío! —decía la odiosa voz.
Pero Beryl era fuerte. Se deslizó, bajó la cabeza, retorció un brazo, quedó libre.
—Usted es un miserable, un miserable —dijo.
—Entonces, ¿por qué, Dios mío, ha venido usted? — tartamudeó Harry Kember.
Nadie le contestó.
Una nubecilla serena flotaba por delante cíe la luna. En este instante de tinieblas, el ruido del mar retumbó, profundo y turbado. Luego, la nube se fué a bogar a lo lejos, y el ruido del mar se convirtió en un vago murmullo, como si despertase de un sombrío sueño. Todo quedó tranquilo.
![]()









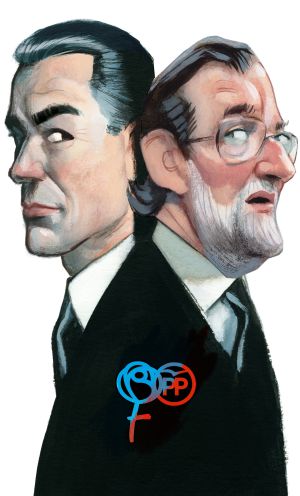



















%2B(1).jpg)