Ernest Hemingway
LAS NIEVES DEL KILIMANJARO
El Kilimanjaro es una montaña cubierta de nieve de 5895 metros de altura, y dicen que es la más alta de África. Su nombre es, en masai, «Ngáje Ngái», «la Casa de Dios». Cerca de la cima se encuentra el esqueleto seco y helado de un leopardo, y nadie ha podido explicarse nunca qué estaba buscando el leopardo por aquellas alturas. |
-Lo maravilloso es que no duele -dijo-. Así se sabe cuándo empieza.
-¿De veras?
-Absolutamente. Aunque siento mucho lo del olor. Supongo que debe molestarte.
-¡No! No digas eso, por favor.
-Míralos -dijo él-. ¿Qué será lo que los atrae? ¿Vendrán por la vista o por el olfato?
El catre donde yacía el hombre estaba situado a la sombra de una ancha mimosa. Ahora dirigía su mirada hacia el resplandor de la llanura, mientras tres de las grandes aves se agazapaban en posición obscena y otras doce atravesaban el cielo, provocando fugaces sombras al pasar. -No se han movido de allí desde que nos quedamos sin camión -dijo-. Hoy por primera vez han bajado al suelo. He observado que al principio volaban con precaución, como temiendo que quisiera cogerlas para mi despensa. Esto es muy divertido, ya que ocurrirá todo lo contrario.
-Quisiera que no fuese así.
-Es un decir. Si hablo, me resulta más fácil soportarlo. Pero puedes creer que no quiero molestarte, por supuesto.
-Bien sabes que no me molesta -contestó ella-. ¡Me pone tan nerviosa no poder hacer nada! Creo que podríamos aliviar la situación hasta que llegue el aeroplano.
-O hasta que no venga...
-Dime qué puedo hacer. Te lo ruego. Ha de existir algo que yo sea capaz de hacer.
-Puedes irte; eso te calmaría. Aunque dudo que puedas hacerlo. Tal vez será mejor que me mates. Ahora tienes mejor puntería. Yo te enseñé a tirar, ¿no?
-No me hables así, por favor. ¿No podría leerte algo?
-¿Leerme qué?
-Cualquier libro de los que no hayamos leído. Han quedado algunos.
-No puedo prestar atención. Hablar es más fácil. Así nos peleamos, y no deja de ser un buen pasatiempo.
-Para mí, no. Nunca quiero pelearme. Y no lo hagamos más. No demos más importancia a mis nervios, tampoco. Quizá vuelvan hoy mismo con otro camión. Tal vez venga el avión...
-No quiero moverme -manifestó el hombre-. No vale la pena ahora; lo haría únicamente si supiera que con ello te encontrarías más cómoda.
-Eso es hablar con cobardía.
-¿No puedes dejar que un hombre muera lo más tranquilamente posible, sin dirigirle epítetos ofensivos? ¿Qué se gana con insultarme?
-Es que no vas a morir.
-No seas tonta. Ya me estoy muriendo. Mira esos bastardos -y levantó la vista hacia los enormes y repugnantes pájaros, con las cabezas peladas hundidas entre las abultadas plumas. En aquel instante bajó otro y, después de correr con rapidez, se acercó con lentitud hacia el grupo.
-Siempre están cerca de los campamentos. ¿No te habías fijado nunca? Además, no puedes morir si no te abandonas...
-¿Dónde has leído eso? ¡Maldición! ¡Qué estúpida eres!
-Podrías pensar en otra cosa.
-¡Por el amor de Dios! -exclamó-. Eso es lo que he estado haciendo.
Luego se quedó quieto y callado por un rato y miró a través de la cálida luz trémula de la llanura, la zona cubierta de arbustos. Por momentos, aparecían gatos salvajes, y, más lejos, divisó un hato de cebras, blanco contra el verdor de la maleza. Era un hermoso campamento, sin duda. Estaba situado debajo de grandes árboles y al pie de una colina. El agua era bastante buena allí y en las cercanías había un manantial casi seco por donde los guacos de las arenas volaban por la mañana.
-¿No quieres que lea, entonces? -preguntó la mujer, que estaba sentada en una silla de lona, junto al catre-. Se está levantando la brisa.
-No, gracias.
-Quizá venga el camión.
-Al diablo con él. No me importa un comino.
-A mí, sí.
-A ti también te importan un bledo muchas cosas que para mí tienen valor.
-No tantas, Harry.
-¿Qué te parece si bebemos algo?
-Creo que te hará daño. Dijeron que debías evitar todo contacto con el alcohol. En todo caso, no te conviene beber.
-¡Molo! -gritó él.
-Sí, bwana.
-Trae whisky con soda.
-Sí, bwana.
-¿Por qué bebes? No deberías hacerlo -le reprochó la mujer-. Eso es lo que entiendo por abandono. Sé que te hará daño.
-No. Me sienta bien.
«Al fin y al cabo, ya ha terminado todo -pensó-. Ahora no tendré oportunidad de acabar con eso. Y así concluirán para siempre las discusiones acerca de si la bebida es buena o mala.»
Desde que le empezó la gangrena en la pierna derecha no había sentido ningún dolor, y le desapareció también el miedo, de modo que lo único que sentía era un gran cansancio y la cólera que le provocaba el que esto fuera el fin. Tenía muy poca curiosidad por lo que le ocurriría luego. Durante años lo había obsesionado, sí, pero ahora no representaba esencialmente nada. Lo raro era la facilidad con que se soportaba la situación estando cansado.
Ya no escribiría nunca las cosas que había dejado para cuando tuviera la experiencia suficiente para escribirlas. Y tampoco vería su fracaso al tratar de hacerlo. Quizá fuesen cosas que uno nunca puede escribir, y por eso las va postergando una y otra vez. Pero ahora no podría saberlo, en realidad.
-Quisiera no haber venido a este lugar -dijo la mujer. Lo estaba mirando mientras tenía el vaso en la mano y apretaba los labios-. Nunca te hubiera ocurrido nada semejante en París. Siempre dijiste que te gustaba París. Podíamos habernos quedado allí, entonces, o haber ido a otro sitio. Yo hubiera ido a cualquier otra parte. Dije, por supuesto, que iría adonde tú quisieras. Pero si tenías ganas de cazar, podíamos ir a Hungría y vivir con más comodidad y seguridad.
-¡Tu maldito dinero!
-No es justo lo que dices. Bien sabes que siempre ha sido tan tuyo como mío. Lo abandoné todo, te seguí por todas partes y he hecho todo lo que se te ha ocurrido que hiciese. Pero quisiera no haber pisado nunca estas tierras.
-Dijiste que te gustaba mucho.
-Sí, pero cuando tú estabas bien. Ahora lo odio todo. Y no veo por qué tuvo que sucederte lo de la infección en la pierna. ¿Qué hemos hecho para que nos ocurra?
-Creo que lo que hice fue olvidarme de ponerle yodo en seguida. Entonces no le di importancia porque nunca había tenido ninguna infección. Y después, cuando empeoró la herida y tuvimos que utilizar esa débil solución fénica, por haberse derramado los otros antisépticos, se paralizaron los vasos sanguíneos y comenzó la gangrena. -Mirándola, agregó-: ¿Qué otra cosa, pues?
-No me refiero a eso.
-Si hubiésemos contratado a un buen mecánico en vez de un imbécil conductor kikuyú, hubiera averiguado si había combustible y no hubiera dejado que se quemara ese cojinete...
-No me refiero a eso.
-Si no te hubieses separado de tu propia gente, de tu maldita gente de Old Westbury, Saratoga, Palm Beach, para seguirme...
-¡Caramba! Te amaba. No tienes razón al hablar así. Ahora también te quiero. Y te querré siempre. ¿Acaso no me quieres tú?
-No -respondió el hombre-. No lo creo. Nunca te he querido.
-¿Qué estás diciendo, Harry? ¿Has perdido el conocimiento?
-No. No tengo ni siquiera conocimiento para perder.
-No bebas eso. No bebas, querido. Te lo ruego. Tenemos que hacer todo lo que podamos para zafarnos de esta situación.
-Hazlo tú, pues. Yo estoy cansado.
En su imaginación vio una estación de ferrocarril en Karagatch. Estaba de pie junto a su equipaje. La potente luz delantera del expreso Simplón-Oriente atravesó la oscuridad, y abandonó Tracia, después de la retirada. Ésta era una de las cosas que había reservado para escribir en otra ocasión, lo mismo que lo ocurrido aquella mañana, a la hora del desayuno, cuando miraba por la ventana las montañas cubiertas de nieve de Bulgaria y el secretario de Nansen le preguntó al anciano si era nieve. Éste lo miró y le dijo: «No, no es nieve. Aún no ha llegado el tiempo de las nevadas.» Entonces, el secretario repitió a las otras muchachas: «No. Como ven, no es nieve.» Y todas decían: «No es nieve. Estábamos equivocadas.» Pero era nieve, en realidad, y él las hacía salir de cualquier modo si se efectuaba algún cambio de poblaciones. Y ese invierno tuvieron que pasar por la nieve, hasta que murieron...
Y era nieve también lo que cayó durante toda la semana de Navidad, aquel año en que vivían en la casa del leñador, con el gran horno cuadrado de porcelana que ocupaba la mitad del cuarto, y dormían sobre colchones rellenos de hojas de haya. Fue la época en que llegó el desertor con los pies sangrando de frío para decirle que la Policía estaba siguiendo su rastro. Le dieron medias de lana y entretuvieron con la charla a los gendarmes hasta que las pisadas hubieron desaparecido.
En Schrunz, el día de Navidad, la nieve brillaba tanto que hacía daño a los ojos cuando uno miraba desde la taberna y veía a la gente que volvía de la iglesia. Allí fue donde subieron por la ruta amarillenta como la orina y alisada por los trineos que se extendían a lo largo del río, con las empinadas colinas cubiertas de pinos, mientras llevaban los esquíes al hombro. Fue allí donde efectuaron ese desenfrenado descenso por el glaciar, para ir a la Madlenerhaus. La nieve parecía una torta helada, se desmenuzaba como el polvo, y recordaba el silencioso ímpetu de la carrera, mientras caían como pájaros.
La ventisca los hizo permanecer una semana en la Madlenerhaus, jugando a los naipes y fumando a la luz de un farol. Las apuestas iban en aumento a medida que Herr Lent perdía. Finalmente, lo perdió todo. Todo: el dinero que obtenía con la escuela de esquí, las ganancias de la temporada y también su capital. Lo veía ahora con su nariz larga, mientras recogía las cartas y las descubría, Sans Voir. Siempre jugaban. Si no había nada de nieve, jugaban; y si había mucha también. Pensó en la gran parte de su vida que pasaba jugando.
Pero nunca había escrito una línea acerca de ello, ni de aquel claro y frío día de Navidad, con las montañas a lo lejos, a través de la llanura que había recorrido Gardner, después de cruzar las líneas, para bombardear el tren que llevaba a los oficiales austriacos licenciados, ametrallándolos mientras ellos se dispersaban y huían. Recordó que Gardner se reunió después con ellos y empezó a contar lo sucedido, con toda tranquilidad, y luego dijo: «¡Tú, maldito! ¡Eres un asesino de porquería!»
Y con los mismos austriacos que habían matado entonces se había deslizado después en esquíes. No; con los mismos, no. Hans, con quien paseó con esquí durante todo el año, estaba en los Káiser-Jagers (Cazadores imperiales), y cuando fueron juntos a cazar liebres al valle pequeño, conversaron encima del aserradero, sobre la batalla de Pasubio y el ataque a Pertica y Asalone, y jamás escribió una palabra de todo eso. Ni tampoco de Monte Corno, ni de lo que ocurrió en Siete Commum, ni lo de Arsiero.
¿Cuántos inviernos había pasado en el Vorarlberg y el Arlberg? Fueron cuatro, y recordó la escena del pie a Bludenz, en la época de los regalos, el gusto a cereza de un buen kirsch y el ímpetu de la corrida a través de la blanda nieve, mientras cantaban: «¡Hi! ¡Ho!, dijo Rolly.»
Así recorrieron el último trecho que los separaba del empinado declive, y siguieron en línea recta, pasando tres veces por el huerto; luego salieron y cruzaron la zanja, para entrar por último en el camino helado, detrás de la posada. Allí se desataron los esquíes y los arrojaron contra la pared de madera de la casa. Por la ventana salía la luz del farol y se oían las notas de un acordeón que alegraba el ambiente interior, cálido, lleno de humo y de olor a vino fresco.
-¿Dónde nos hospedamos en París? -preguntó a la mujer que estaba sentada a su lado en una silla de lona, en África.
-En el «Crillon», ya lo sabes.
-¿Por qué he de saberlo?
-Porque allí paramos siempre.
-No. No siempre.
-Allí y en el «Pavillion Henri-Quatre», en St. Germain. Decías que te gustaba con locura.
-Ese cariño es una porquería -dijo Harry-, y yo soy el animal que se nutre y engorda con eso.
-Si tienes que desaparecer, ¿es absolutamente preciso destruir todo lo que dejas atrás? Quiero decir, si tienes que deshacerte de todo: ¿debes matar a tu caballo y a tu esposa y quemar tu silla y tu armadura?
-Sí. Tu podrido dinero era mi armadura. Mi Corcel y mi Armadura.
-No digas eso...
-Muy bien. Me callaré. No quiero ofenderte.
-Ya es un poco tarde.
-De acuerdo. Entonces seguiré hiriéndote. Es más divertido, ya que ahora no puedo hacer lo único que realmente me ha gustado hacer contigo.
-No, eso no es verdad. Te gustaban muchas cosas y yo hacía todo lo que querías. ¡Oh! ¡Por el amor de Dios! Deja ya de fanfarronear, ¿quieres?
-Escucha -dijo-. ¿Crees que es divertido hacer esto? No sé, francamente, por qué lo hago. Será para tratar de mantenerte viva, me imagino. Me encontraba muy bien cuando empezamos a charlar. No tenía intención de llegar a esto, y ahora estoy loco como un zopenco y me porto cruelmente contigo. Pero no me hagas caso, querida. No des ninguna importancia a lo que digo. Te quiero. Bien sabes que te quiero. Nunca he querido a nadie como te quiero a ti.
Y deslizó la mentira familiar que le había servido muchas veces de apoyo.
-¡Qué amable eres conmigo!
-Ahora estoy lleno de poesía. Podredumbre y poesía. Poesía podrida...
-Cállate, Harry. ¿Por qué tienes que ser malo ahora? ¿Eh?
-No me gusta dejar nada -contestó el hombre-. No me gusta dejar nada detrás de mí.
Cuando despertó anochecía. El sol se había ocultado detrás de la colina y la sombra se extendía por toda la llanura, mientras los animalitos se alimentaban muy cerca del campamento, con rápidos movimientos de cabeza y golpes de cola. Observó que sobresalían por completo de la maleza. Los pájaros, en cambio, ya no esperaban en tierra. Se habían encaramado todos a un árbol, y eran muchos más que antes. Su criado particular estaba sentado al lado del catre.
-La memsahib fue a cazar -le dijo-. ¿Quiere algo bwana?
-Nada.
Ella había ido a conseguir un poco de carne buena y, como sabía que a él le gustaba observar a los animales, se alejó lo bastante para no provocar disturbios en el espacio de llanura que el hombre abarcaba con su mirada.
«Siempre está pensativa -meditó Harry-. Reflexiona sobre cualquier cosa que sabe, que ha leído, o que ha oído alguna vez. Y no tiene la culpa de haberme conocido cuando yo ya estaba acabado. ¿Cómo puede saber una mujer que uno no quiere decir nada con lo que dice, y que habla sólo por costumbre y para estar cómodo?»
Desde que empezó a expresar lo contrario de lo que sentía, sus mentiras le procuraron más éxitos con las mujeres que cuando les decía la verdad. Y lo grave no eran sólo las mentiras, sino el hecho de que ya no quedaba ninguna verdad para contar. Estaba acabando de vivir su vida cuando empezó una nueva existencia, con gente distinta y de más dinero, en los mejores sitios que conocía y en otros que constituyeron la novedad.
«Uno deja de pensar y todo es maravilloso. Uno se cuida para que esta vida no lo arruine como le ocurre a la mayoría y adopta la actitud de indiferencia hacia el trabajo que solía hacer cuando ya no es posible hacerlo. Pero, en lo más mínimo de mi espíritu, pensé que podría escribir sobre esa gente, los millonarios, y diría que yo no era de esa clase, sino un simple espía en su país. Pensé en abandonarles y escribir todo eso, para que, aunque sólo fuera una vez, lo escribiese alguien bien compenetrado con el asunto.» Pero luego se dio cuenta de que no podía llevar a cabo tal empresa, pues cada día que pasaba sin escribir, rodeado de comodidades y siendo lo que despreciaba, embotaba su habilidad y reblandecía su voluntad de trabajo, de modo que, finalmente, no hizo absolutamente nada. Y la gente que conocía ahora vivía mucho más tranquila si él no trabajaba. En África había pasado la temporada más feliz de su vida y entonces se le ocurrió volver para empezar de nuevo. Fue así como se realizó la expedición de caza con el mínimo de comodidad. No pasaban penurias, pero tampoco podían permitirse lujos, y él pensó que podría volver a vivir así, de algún modo que le permitiese eliminar la grasa de su espíritu, igual que los boxeadores que van a trabajar y entrenarse a las montañas para quemar la grasa de su cuerpo.
La mujer, por su parte, se había mostrado complacida. Decía que le gustaba. Le gustaba todo lo que era atractivo, lo que implicara un cambio de escenario, donde hubiera gente nueva y las cosas fuesen agradables. Y él sintió la ilusión de regresar al trabajo con más fuerza de voluntad que perdiera.
«Y ahora que se acerca el fin -pensó-, ya que estoy seguro de que esto es el fin, no tengo por qué volverme como esas serpientes que se muerden ellas mismas cuando les quiebran el espinazo. Esta mujer no tiene la culpa, después de todo. Si no fuese ella, sería otra. Si he vivido de una mentira trataré de morir de igual modo.»
En aquel instante oyó un estampido, más allá de la colina.
«Tiene muy buena puntería esta buena y rica perra, esta amable guardiana y destructora de mi talento. ¡Tonterías! Yo mismo he destruido mi talento. ¿Acaso tengo que insultar a esta mujer porque me mantiene? He destruido mi talento por no usarlo, por traicionarme a mí mismo y olvidar mis antiguas creencias y mi fe, por beber tanto que he embotado el límite de mis percepciones, por la pereza y la holgazanería, por las ínfulas, el orgullo y los prejuicios, y, en fin, por tantas cosas buenas y malas. ¿Qué es esto? ¿Un catálogo de libros viejos? ¿Qué es mi talento, en fin de cuentas? Era un talento, bueno, pero, en vez de usarlo, he comerciado con él. Nunca se reflejó en las obras que hice, sino en ese problemático "lo que podría hacer". Por otra parte, he preferido vivir con otra cosa que un lápiz o una pluma. Es raro, ¿no?, pero cada vez que me he enamorado de una nueva mujer, siempre tenía más dinero que la anterior... Cuando dejé de enamorarme y sólo mentía, como por ejemplo con esta mujer; con ésta, que tiene más dinero que todas las demás, que tiene todo el dinero que existe, que tuvo marido e hijos, y amantes que no la satisficieron, y que me ama tiernamente como hombre, como compañero y con orgullosa posesión; es raro lo que me ocurre, ya que, a pesar de que no la amo y estoy mintiendo, sería capaz de darle más por su dinero que cuando amaba de veras. Todos hemos de estar preparados para lo que hacemos. El talento consiste en cómo vive uno la vida. Durante toda mi existencia he regalado vitalidad en una u otra forma, y he aquí que cuando mis afectos no están comprometidos, como ocurre ahora, uno vale mucho más para el dinero. He hecho este descubrimiento, pero nunca lo escribiré. No, no puedo escribir tal cosa, aunque realmente vale la pena.»
Entonces apareció ella, caminando hacia el campamento a través de la llanura. Usaba pantalones de montar y llevaba su rifle. Detrás, venían los dos criados con un animal muerto cada uno. «Todavía es una mujer atractiva -pensó Harry-, y tiene un hermoso cuerpo.» No era bonita, pero a él le gustaba su rostro. Leía una enormidad, era aficionada a cabalgar y a cazar y, sin duda alguna, bebía muchísimo. Su marido había muerto cuando ella era una mujer relativamente joven, y por un tiempo se dedicó a sus dos hijos, que no la necesitaban y a quienes molestaban sus cuidados; a sus caballos, a sus libros y a las bebidas. Le gustaba leer por la noche, antes de cenar, y mientras tanto, bebía whisky escocés y soda. Al acercarse la hora de la cena ya estaba embriagada y, después de otra botella de vino con la comida, se encontraba lo bastante ebria como para dormirse.
Esto ocurrió mientras no tuvo amantes. Luego, cuando los tuvo, no bebió tanto, porque no precisaba estar ebria para dormir... Pero los amantes la aburrían. Se había casado con un hombre que nunca la fastidiaba, y los otros hombres le resultaban extraordinariamente pesados.
Después, uno de sus hijos murió en un accidente de aviación. Cuando sucedió aquello, no quiso más amantes, y como la bebida no le servía ya de anestésico, pensó en empezar una nueva vida. De repente, se sintió aterrorizada por su soledad. Pero necesitaba alguien a quien poder corresponder.
Empezó del modo más simple. A la mujer le gustaba lo que Harry escribía y envidiaba la vida que llevaba. Pensaba que él realizaba todo lo que se proponía. Los medios a través de los cuales trabaron relación y el modo de enamorarse de ese hombre formaban parte de una constante progresión que se desarrollaba mientras ella construía su nueva vida y se desprendía de los residuos de su anterior existencia.
Él sabía que ella tenía mucho dinero, muchísimo, y que la maldita era una mujer muy atractiva. Entonces se acostó pronto con ella, mejor que con cualquier otra, porque era más rica, porque era deliciosa y muy sensible, y porque nunca metía bulla. Y ahora, esa vida que la mujer se forjara estaba a punto de terminar por el solo hecho de que él no se puso yodo, dos semanas antes, cuando una espina le hirió la rodilla, mientras se acercaba a un rebaño de antílopes con objeto de sacarles una fotografía. Los animales, con la cabeza erguida, atisbaban y olfateaban sin cesar, y sus orejas estaban tensas, como para escuchar el más leve ruido que les haría huir hacia la maleza. Y así fue: huyeron antes de que él pudiera sacar la fotografía.
Y ella ahora estaba aquí. Harry volvió la cabeza para mirarla.
-¡Hola! -le dijo.
-Cacé un buen carnero -manifestó la mujer-. Te haré un poco de caldo y les diré que preparen puré de papas. ¿Cómo te encuentras?
-Mucho mejor.
-¡Maravilloso! Te aseguro que pensaba encontrarte mejor. Estabas durmiendo cuando me fui.
-Dormí muy bien. ¿Anduviste mucho?
-No. Llegué más allá de la colina. Tuve suerte con la puntería.
-Te aseguro que tiras de un modo extraordinario.
-Es que me gusta. Y África también me gusta. De veras. Si mejorases, ésta sería la mejor época de mi vida. No sabes cuánto me gusta salir de caza contigo. Me ha gustado mucho más el país.
-A mí también.
-Querido, no sabes qué maravilloso es encontrarte mejor. No podía soportar lo de antes. No podía verte sufrir. Y no volverás a hablarme otra vez como hoy, ¿verdad? ¿Me lo prometes?
-No. No recuerdo lo que dije.
-No tienes que destrozarme, ¿sabes? No soy nada más que una mujer vieja que te ama y quiere que hagas lo que se te antoje. Ya me han destrozado dos o tres veces. No quieres destrozarme de nuevo, ¿verdad? El aeroplano estará aquí mañana.
-¿Cómo lo sabes?
-Estoy segura. Se verá obligado a aterrizar. Los criados tienen la leña y el pasto preparados para hacer la hoguera. Hoy fui a darles un vistazo. Hay sitio de sobra para aterrizar y tenemos las hogueras preparadas en los dos extremos.
-¿Y por qué piensas que vendrá mañana?
-Estoy segura de que vendrá. Hoy se ha retrasado. Luego, cuando estemos en la ciudad, te curarán la pierna. No ocurrirán esas cosas horribles que dijiste.
-Vayamos a tomar algo. El sol se ha ocultado ya.
-¿Crees que no te hará daño?
-Voy a beber.
-Beberemos juntos, entonces. ¡Molo, letti dui whiskey-soda! -gritó la mujer.
-Sería mejor que te pusieras las botas. Hay muchos mosquitos.
-Lo haré después de bañarme...
Bebieron mientras las sombras de la noche lo envolvían todo, pero un poco antes de que reinase la oscuridad, y cuando no había luz suficiente como para tirar, una hiena cruzó la llanura y dio la vuelta a la colina.
-Esa porquería cruza por allí todas las noches -dijo el hombre-. Ha hecho lo mismo durante dos semanas.
-Es la que hace ruido por la noche. No me importa. Aunque son unos animales asquerosos.
Y mientras bebían juntos, sin que él experimentara ningún dolor, excepto el malestar de estar siempre postrado en la misma posición, y los criados encendían el fuego, que proyectaba sus sombras sobre las tiendas, Harry pudo advertir el retorno de la sumisión en esta vida de agradable entrega. Ella era, francamente, muy buena con él. Por la tarde había sido demasiado cruel e injusto. Era una mujer delicada, maravillosa de verdad. Y en aquel preciso instante se le ocurrió pensar que iba a morir.
Llegó esta idea con ímpetu; no como un torrente o un huracán, sino como una vaciedad repentinamente repugnante, y lo raro era que la hiena se deslizaba ligeramente por el borde...
-¿Qué te pasa, Harry?
-Nada. Sería mejor que te colocaras al otro lado. A barlovento.
-¿Te cambió la venda Molo?
-Sí. Ahora llevo la que tiene ácido bórico.
-¿Cómo te encuentras?
-Un poco mareado.
-Voy a bañarme. En seguida volveré. Comeremos juntos, y después haré entrar el catre.
«Me parece -se dijo Harry- que hicimos bien dejándonos de pelear.» Nunca se había peleado mucho con esta mujer, y, en cambio, con las que amó de veras lo hizo siempre, de tal modo que, finalmente, lo corrosivo de las disputas destruía todos los vínculos de unión. Había amado demasiado, pedido muchísimo y acabado con todo.
Pensó ahora en aquella ocasión en que se encontró solo en Constantinopla, después de haber reñido en París antes de irse. Pasaba todo el tiempo con prostitutas y cuando se dio cuenta de que no podía matar su soledad, sino que cada vez era peor, le escribió a la primera, a la que abandonó. En la carta le decía que nunca había podido acostumbrarse a estar solo... Le contó cómo, cuando una vez le pareció verla salir del «Regence», la siguió ansiosamente, y que siempre hacía lo mismo al ver a cualquier mujer parecida por el bulevar, temiendo que no fuese ella, temiendo perder esa esperanza. Le dijo cómo la extrañaba más cada vez que se acostaba con otra; que no importaba lo que ella hiciera, pues sabía que no podía curarse de su amor. Escribió esta carta en el club y la mandó a Nueva York, pidiéndole que le contestara a la oficina en París. Esto le pareció más seguro. Y aquella noche la extrañó tanto que le pareció sentir un vacío en su interior. Entonces salió a pasear, sin rumbo fijo, y al pasar por «Maxim's» recogió una muchacha y la llevó a cenar. Fue a un sitio donde se pudiera bailar después de la cena, pero la mujer era muy mala bailadora, y entonces la dejó por una perra armenia, que se restregaba contra él. Se la quitó a un artillero británico subalterno, después de una disputa. El artillero le pegó en el cuerpo y junto a un ojo. Él le aplicó un puñetazo con la mano izquierda y el otro se arrojó sobre él y lo cogió por la chaqueta, arrancándole una manga. Entonces lo golpeó en pleno rostro con la derecha, echándolo hacia delante. Al caer el inglés se hirió en la cabeza y Harry salió corriendo con la mujer porque oyeron que se acercaba la policía. Tomaron un taxi y fueron a Rimmily Hissa, a lo largo del Bósforo, y después dieron la vuelta. Era una noche más bien fresca y se acostaron en seguida. Ella parecía más bien madura, pero tenía la piel suave y un olor agradable. La abandonó antes de que se despertase, y con la primera luz del día fue al «Pera Palace». Tenía un ojo negro y llevaba la chaqueta bajo el brazo, ya que había perdido una manga.
Aquella misma noche partió para Anatolia y, en la última parte del viaje, mientras cabalgaban por los campos de adormideras que recolectaban para hacer opio, y las distancias parecían alargarse cada vez más, sin llegar nunca al sitio donde se efectuó el ataque con los oficiales que marcharon a Constantinopla, recordó que no sabía nada, ¡maldición!, y luego la artillería acribilló a las tropas, y el observador británico gritó como un niño.
Aquella fue la primera vez que vio hombres muertos con faldas blancas de ballet y zapatos con cintas. Los turcos se hicieron presentes con firmeza y en tropel. Entonces vio que los hombres de faldón huían, perseguidos por los oficiales que hacían fuego sobre ellos, y él y el observador británico también tuvieron que escapar. Corrieron hasta sentir una aguda punzada en los pulmones y tener la boca seca. Se refugiaron detrás de unas rocas, y los turcos seguían atacando con la misma furia. Luego vio cosas que ahora le dolía recordar, y después fue mucho peor aún. Así, pues, cuando regresó a París no quería hablar de aquello ni tan sólo oír que lo mencionaran. Al pasar por el café vio al poeta norteamericano delante de un montón de platillos, con estúpido gesto en el rostro, mientras hablaba del movimiento «dadá» con un rumano que decía llamarse Tristán Tzara, y que siempre usaba monóculo y tenía jaqueca. Por último, volvió a su departamento con su esposa, a la que amaba otra vez. Estaba contento de encontrarse en su hogar y de que hubieran terminado todas las peleas y todas las locuras. Pero la administración del hotel empezó a mandarle la correspondencia al departamento, y una mañana, en una bandeja, recibió una carta en contestación a la suya. Cuando vio la letra le invadió un sudor frío y trató de ocultar la carta debajo de otro sobre. Pero su esposa dijo: «¿De quién es esa carta, querido?»; y ése fue el principio del fin. Recordaba la buena época que pasó con todas ellas, y también las peleas. Siempre elegían los mejores sitios para pelearse. ¿Y por qué tenían que reñir cuando él se encontraba mejor? Nunca había escrito nada referente a aquello, pues, al principio, no quiso ofender a nadie, y después, le pareció que tenía muchas cosas para escribir sin necesidad de agregar otra. Pero siempre pensaba que al final lo escribiría también. No era mucho, en realidad. Había visto los cambios que se producían en el mundo; no sólo los acontecimientos, aunque observó con detención gran cantidad de ellos y de gente; también sabía apreciar ese cambio más sutil que hay en el fondo y podía recordar cómo era la gente y cómo se comportaba en épocas distintas. Había estado en aquello, lo observaba de cerca, y tenía el deber de escribirlo. Pero ya no podría hacerlo...
-¿Cómo te encuentras? -preguntó la mujer, que salía de la tienda después de bañarse.
-Muy bien.
-¿Podrías comer algo, ahora?
Vio a Molo detrás de la mujer, con la mesa plegadiza, mientras el otro sirviente llevaba los platos.
-Quiero escribir.
-Sería mejor que tomaras un poco de caldo para fortalecerte.
-Si voy a morirme esta noche, ¿para qué quiero fortalecerme?
-No seas melodramático, Harry; te lo ruego.
-¿Por qué diablos no usas la nariz? ¿No te das cuenta de que estoy podrido hasta la cintura? ¿Para qué demonios serviría el caldo ahora? Molo, trae whisky-soda.
-Toma el caldo, por favor -dijo ella suavemente.
-Bueno.
El caldo estaba demasiado caliente. Tuvo que dejarlo enfriar en la taza, y por último lo tragó sin sentir náuseas.
-Eres una excelente mujer -dijo él-. No me hagas caso.
Ella lo miró con el rostro tan conocido y querido por los lectores de Spur y Town and Country. Pero Town and Country nunca mostraba esos senos deliciosos ni los muslos útiles ni esas manos echas para acariciar espaldas. Al mirarla y observar su famosa y agradable sonrisa, sintió que la muerte se acercaba de nuevo.
Esta vez no fue con ímpetu. Fue un ligero soplo, como las que hacen vacilar la luz de la vela y extienden la llama con su gigantesca sombra proyectada hasta el techo.
-Después pueden traer mi mosquitero, colgarlo del árbol y encender el fuego. No voy a entrar en la tienda esta noche. No vale la pena moverse. Es una noche clara. No lloverá.
«Conque así es como uno muere, entre susurros que no se escuchan. Pues bien, no habrá más peleas.» Hasta podía prometerlo. No iba a echar a perder la única experiencia que le faltaba. Aunque probablemente lo haría. «Siempre lo he estropeado todo.» Pero quizá no fuese así en esta ocasión.
-No puedes tomar dictados, ¿verdad?
-Nunca supe -contestó ella.
-Está bien.
No había tiempo, por supuesto, pero en aquel momento le pareció que todo se podía poner en un párrafo si se interpretaba bien.
Encima del lago, en una colina, veía una cabaña rústica que tenía las hendiduras tapadas con mezcla. Junto a la puerta había un palo con una campana, que servía para llamar a la gente a comer. Detrás de la casa, campos, y más allá de los campos estaba el monte. Una hilera de álamos se extendía desde la casa hasta el muelle. Un camino llevaba hasta las colinas por el límite del monte, y a lo largo de ese camino él solía recoger zarzas. Luego, la cabaña se incendió y todos los fusiles que había en las perchas encima del hogar, también se quemaron. Los cañones de las escopetas, fundido el plomo de las cámaras para cartuchos, y las cajas fueron destruidos lentamente por el fuego, sobresaliendo del montón de cenizas que fueron usadas para hacer lejía en las grandes calderas de hierro, y cuando le preguntamos al Abuelo si podíamos utilizarla para jugar, nos dijo que no. Allí estaban, pues, sus fusiles y nunca volvió a comprar otros. Ni volvió a cazar. La casa fue reconstruida en el mismo sitio, con madera aserrada. La pintaron de blanco; desde la puerta se veían los álamos y, más allá, el lago; pero ya no había fusiles. Los cañones de las escopetas que habían estado en las perchas de la cabaña yacían ahora afuera, en el montón de cenizas que nadie se atrevió a tocar jamás.
En la Selva Negra, después de la guerra, alquilamos un río para pescar truchas, y teníamos dos maneras de llegar hasta aquel sitio. Había que bajar al valle desde Trisberg, seguir por el camino rodeado de árboles y luego subir por otro que atravesaba las colinas, pasando por muchas granjas pequeñas, con las grandes casas de Schwarzwald, hasta que cruzaba el río. La primera vez que pescamos recorrimos todo ese trayecto.
La otra manera consistía en trepar por una cuesta empinada hasta el límite de los bosques, atravesando luego las cimas de las colinas por el monte de pinos, y después bajar hasta una pradera, desde donde se llegaba al puente. Había abedules a lo largo del río, que no era grande, sino estrecho, claro y profundo, con pozos provocados por las raíces de los abedules. El propietario del hotel, en Trisberg, tuvo una buena temporada. Era muy agradable el lugar y todos eran grandes amigos. Pero el año siguiente se presentó la inflación, y el dinero que ganó durante la temporada anterior no fue suficiente para comprar provisiones y abrir el hotel; entonces, se ahorcó.
Aquello era fácil de dictar, pero uno no podía dictar lo de la Plaza Contrescarpe, donde las floristas teñían sus flores en la calle, y la pintura corría por el empedrado hasta la parada de los autobuses; y los ancianos y las mujeres, siempre ebrios de vino; y los niños con las narices goteando por el frío. Ni tampoco lo del olor a sobaco, roña y borrachera del café «Des Amateurs», y las rameras del «Bal Musette», encima del cual vivían. Ni lo de la portera que se divertía en su cuarto con el soldado de la Guardia Republicana, que había dejado el casco adornado con cerdas de caballo sobre una silla. Y la inquilina del otro lado del vestíbulo, cuyo marido era ciclista, y que aquella mañana, en la lechería, sintió una dicha inmensa al abrir L'Auto y ver la fotografía de la prueba Parls-Tours, la primera carrera importante que disputaba, y en la que se clasificó tercero. Enrojeció de tanto reír, y después subió al primer piso llorando, mientras mostraba por todas partes la página de deportes. El marido de la encargada del «Bal Musette» era conductor de taxi y cuando él, Harry, tenía que tomar un avión a primera hora, el hombre le golpeaba la puerta para despertarlo y luego bebían un vaso de vino blanco en el mostrador de la cantina, antes de salir. Conocía a todos los vecinos de ese barrio, pues todos, sin excepción, eran pobres.
Frecuentaban la Plaza dos clases de personas: los borrachos y los deportistas. Los borrachos mataban su pobreza de ese modo; los deportistas iban para hacer ejercicio. Eran descendientes de los comuneros y resultaba fácil describir sus ideas políticas. Todos sabían cómo habían muerto sus padres, sus parientes, sus hermanos y sus amigos cuando las tropas de Versalles se apoderaron de la ciudad, después de la Comuna, y ejecutaron a toda persona que tuviera las manos callosas, que usara gorra o que llevara cualquier otro signo que revelase su condición de obrero. Y en aquella pobreza, en aquel barrio del otro lado de la calle de la «Boucherie Chevaline» y la cooperativa de vinos, escribió el comienzo de todo lo que iba a hacer. Nunca encontró una parte de París que le gustase tanto como aquélla, con sus enormes árboles, las viejas casas de argamasa blanca con la parte baja pintada de pardo, los autobuses verdes que daban vueltas alrededor de la plaza, el color purpúreo de las flores que se extendían por el empedrado, el repentino declive pronunciado de la calle Cardenal Lemoine hasta el río y, del otro lado, la apretada muchedumbre de la calle Mouffetard. La calle que llevaba al Panteón y la otra que él siempre recorría en bicicleta, la única asfaltada de todo el barrio, suave para los neumáticos, con las altas casas y el hotel grande y barato donde había muerto Paul Verlaine. Como los departamentos que alquilaban sólo constaban de dos habitaciones, él tenía una habitación aparte en el último piso, por la cual pagaba sesenta francos mensuales. Desde allí podía ver, mientras escribía, los techos, las chimeneas y todas las colinas de París.
Desde el departamento sólo se veían los grandes árboles y la casa del carbonero, donde también se vendía vino, pero de mala calidad; la cabeza de caballo de oro que colgaba frente a la «Boucherie Chevaline», en cuya vidriera se exhibían los dorados trozos de res muerta, y la cooperativa pintada de verde, donde compraban el vino, bueno y barato. Lo demás eran paredes de argamasa y ventanas de los vecinos. Los vecinos que, por la noche, cuando algún borracho se sentaba en el umbral, gimiendo y gruñendo con la típica ivresse francesa que la propaganda hace creer que no existe, abrían las ventanas, dejando oír el murmullo de la conversación. «¿Dónde está el policía? El bribón desaparece siempre que uno lo necesita. Debe de estar acostado con alguna portera. Que venga el agente.» Hasta que alguien arrojaba un balde de agua desde otra ventana y los gemidos cesaban. «¿Qué es eso? Agua. ¡Ahí ¡Eso se llama tener inteligencia!» Y entonces se cerraban todas las ventanas.
Marie, su sirvienta, protestaba contra la jornada de ocho horas, diciendo: «Mi marido trabaja hasta las seis, sólo se emborracha un poquito al salir y no derrocha demasiado. Pero si trabaja nada más que hasta las cinco, está borracho todas las noches y una se queda sin dinero para la casa. Es la esposa del obrero la que sufre la reducción del horario.»
-¿Quieres un poco más de caldo? -le preguntaba su mujer.
-No, muchísimas gracias, aunque está muy bueno.
-Toma un poquito más, ¿no?
-Prefiero un whisky con soda.
-No te sentará bien.
-Ya lo sé. Me hace daño. Cole Porter escribió la letra y la música de eso: te estás volviendo loca por mí.
-Bien sabes que me gusta que bebas, pero...
-¡Oh! Sí, ya lo sé: sólo que me sienta mal.
«Cuando se vaya -pensó-, tendré todo lo que quiera. No todo lo que quiera, sino todo lo que haya.» ¡Ay! Estaba cansado. Demasiado cansado. Iba a dormir un rato. Estaba tranquilo porque la muerte ya se había ido. Tomaba otra calle, probablemente. Iba en bicicleta, acompañada, y marchaba en absoluto silencio por el empedrado...
No, nunca escribió nada sobre París. Nada del París que le interesaba. Pero ¿y todo lo demás que tampoco había escrito?
¿Y lo del rancho y el gris plateado de los arbustos de aquella región, el agua rápida y clara de los embalses de riego, y el verde oscuro de la alfalfa? El sendero subía hasta las colinas. En el verano, el ganado era tan asustadizo como los ciervos. En otoño, entre gritos y rugidos estrepitosos, lo llevaban lentamente hacia el valle, levantando una polvareda con sus cascos. Detrás de las montañas se dibujaba el limpio perfil del pico a la luz del atardecer, y también cuando cabalgaba por el sendero bajo la luz de la luna. Ahora recordaba la vez que bajó atravesando el monte, en plena oscuridad, y tuvo que llevar al caballo por las riendas, pues no se veía nada... Y todos los cuentos y anécdotas, en fin, que había pensado escribir.
¿Y el imbécil peón que dejaron a cargo del rancho en aquella época, con la consigna de que no dejara tocar el heno a nadie? ¿Y aquel viejo bastardo de los Forks que castigó al muchacho cuando éste se negó a entregarle determinada cantidad de forraje? El peón tomó entonces el rifle de la cocina y le disparó un tiro cuando el anciano iba a entrar en el granero. Y cuando volvieron a la granja, hacía una semana que el viejo había muerto. Su cadáver congelado estaba en el corral y los perros lo habían devorado en parte. A pesar de todo, envolvieron los restos en una frazada y la ataron con una cuerda. El mismo peón los ayudó en la tarea. Luego, dos de ellos se llevaron el cadáver, con esquíes, por el camino, recorriendo las sesenta millas hasta la ciudad, y regresaron en busca del asesino. El peón no pensaba que se lo llevarían preso. Creía haber cumplido con su deber, y que yo era su amigo y pensaba recompensar sus servicios. Por eso, cuando el alguacil le colocó las esposas se quedó mudo de sorpresa y luego se echó a llorar. Ésta era una de las anécdotas que dejó para escribir más adelante. Conocía por lo menos veinte anécdotas parecidas y buenas y nunca había escrito ninguna. ¿Por qué?
-Tú les dirás por qué -dijo.
-¿Por qué qué, querido?
-Nada.
Desde que estaba con él, la mujer no bebía mucho. «Pero si vivo -pensó Harry-, nunca escribiré nada sobre ella ni sobre los otros.» Los ricos eran perezosos y bebían muchísimo, o jugaban demasiado al backgammon. Eran perezosos; por eso siempre repetían lo mismo. Recordaba al pobre Julián, que sentía un respetuoso temor por todos ellos, y que una vez empezó a contar un cuento que decía: «Los muy ricos son gente distinta. No se parecen ni a usted ni a mí.» Y alguien lo interrumpió para manifestar: «Ya lo creo. Tienen más dinero que nosotros.» Pero esto no le causó ninguna gracia a Julián, que pensaba que los ricos formaban una clase social de singular encanto. Por eso, cuando descubrió lo contrario, sufrió una decepción totalmente nueva.
Harry despreciaba siempre a los que se desilusionaban, y eso se comprendía fácilmente. Creía que podía vencerlo todo y a todos, y que nada podría hacerle daño, ya que nada le importaba.
Muy bien. Pues ahora no le importaba un comino la muerte. El dolor era una de las pocas cosas que siempre había temido. Podía aguantarlo como cualquier mortal, mientras no fuese demasiado prolongado y agotador, pero en esta ocasión había algo que lo hería espantosamente, y cuando iba a abandonarse a su suerte, cesó el dolor.
Recordaba aquella lejana noche en que Williamson, el oficial del cuerpo de bombarderos, fue herido por una granada lanzada por un patrullero alemán, cuando él atravesaba las alambradas; y cómo, llorando, nos pidió a todos que lo matásemos. Era un hombre gordo, muy valiente y buen oficial, aunque demasiado amigo de las exhibiciones fantásticas. Pero, a pesar de sus alardes, un foco lo iluminó aquella noche entre las alambradas, y sus tripas empezaron a desparramarse por las púas a consecuencia de la explosión de la granada, de modo que cuando lo trajeron vivo todavía, tuvieron que matarlo, «¡Mátame, Harry! ¡Mátame, por el amor de Dios!» Una vez sostuvieron una discusión acerca de que Nuestro Señor nunca nos manda lo que no podemos aguantar, y alguien exponía la teoría de que, diciendo eso en un determinado momento, el dolor desaparece automáticamente. Pero nunca se olvidaría del estado de Williamson aquella noche. No le pasó nada hasta que se terminaron las tabletas de morfina que Harry no usaba ni para él mismo. Después, matarlo fue la única solución.
Lo que tenía ahora no era nada en comparación con aquello; y no habría habido motivo de preocupación, a no ser que empeorara con el tiempo. Aunque tal vez estuviera mejor acompañado.
Entonces pensó un poco en la compañía que le hubiera gustado tener.
«No -reflexionó-, cuando uno hace algo que dura mucho, y ha empezado demasiado tarde, no puede tener la esperanza de volver a encontrar a la gente todavía allí. Toda la gente se ha ido. La reunión ha terminado y ahora has quedado solo con tu patrona. ¡Bah! Este asunto de la muerte me está fastidiando tanto como las demás cosas.»
-Es un fastidio -dijo en voz alta.
-¿Qué, queridito?
-Todo lo que dura mucho.
Harry miró el rostro de la mujer, que estaba entre el fuego y él. Ella se había recostado en la silla y la luz de la hoguera brillaba sobre su cara de agradables contornos, y entonces se dio cuenta de que ella tenía sueño. Oyó también que la hiena hacía ruido algo más allá del límite del fuego.
-He estado escribiendo -dijo él-, pero me cansé.
-¿Crees que podrás dormir?
-Casi seguro. ¿Por qué no vas adentro?
-Me gusta quedarme sentada aquí, contigo.
-¿Te encuentras mal? -le preguntó a la mujer.
-No. Tengo un poco de sueño.
-Yo también.
En aquel momento sintió que la muerte se acercaba de nuevo.
-Te aseguro que lo único que no he perdido nunca es la curiosidad -le dijo más tarde.
-Nunca has perdido nada. Eres el hombre más completo que he conocido.
-¡Dios mío! ¡Qué poco sabe una mujer! ¿Qué es eso? ¿Tu intuición?
Porque en aquel instante la muerte apoyaba la cabeza sobre los pies del catre y su aliento llegaba hasta la nariz de Harry.
-Nunca creas eso que dicen de la guadaña y la calavera. Del mismo modo podrían ser dos policías en bicicleta, o un pájaro, o un hocico ancho como el de la hiena.
Ahora avanzaba sobre él, pero no tenía forma. Ocupaba espacio, simplemente.
-Dile que se marche.
No se fue, sino que se acercó aún más.
-¡Qué aliento del demonio tienes! -le dijo a la muerte-. ¡Tú, asquerosa bastarda!
Se acercó otro poco y él ya no podía hablarle, y cuando la muerte lo advirtió, se aproximó todavía más, mientras Harry trataba de echarla sin hablar; pero todo su peso estaba sobre su pecho, y mientras se acuclillaba allí y le impedía moverse o hablar, oyó que su mujer decía:
-Bwana ya se ha dormido. Levanten el catre y llévenlo a la tienda, pero con cuidado.
No podía decirle que la hiciera marcharse, y allí estaba la muerte, sentada sobre su pecho, cada vez más pesada, impidiéndole hasta respirar.
Y entonces, mientras levantaban el catre, se encontró repentinamente bien ya que el peso dejó de oprimirle el pecho.
Ya era de día y habían transcurrido varias horas de la mañana cuando oyó el aeroplano. Parecía muy pequeño. Los criados corrieron a encender las hogueras, usando kerosene y amontonando la hierba hasta formar dos grandes humaredas en cada extremo del terreno que ocupaba el campamento. La brisa matinal llevaba el humo hacia las tiendas. El aeroplano dio dos vueltas más, esta vez a menor altura, y luego planeó y aterrizó suavemente. Después, Harry vio que se acercaba el viejo Compton, con pantalones, camisa de color y sombrero de fieltro oscuro.
-¿Qué te pasa, amigo? -preguntó el aviador.
-La pierna -le respondió Harry-. Anda mal. ¿Quieres comer algo o has desayunado ya?
-Gracias. Voy a tomar un poco de té. Traje el Puss Moth que ya conoces, y como hay sitio para uno solo, no podré llevar a la memsahib. Tu camión está en el camino.
Helen llamó aparte a Compton para decirle algo. Luego, él volvió más animado que antes.
-Te llevaré en seguida -dijo-. Después volveré a buscar a la mem. Lo único que temo es tener que detenerme en Arusha para cargar combustible. Convendría salir ahora mismo.
-¿Y el té?
-No importa; no te preocupes.
Los peones levantaron el catre y lo llevaron a través de las verdes tiendas hasta el avión, pasando entre las hogueras que ardían con todo su resplandor. La hierba se había consumido por completo y el viento atizaba el fuego hacia el pequeño aparato. Costó mucho trabajo meter a Harry, pero una vez que estuvo adentro se acostó en el asiento de cuero, y ataron su pierna a uno de los brazos del que ocupaba Compton. Saludó con la mano a Helen y a los criados. El motor rugía con su sonido familiar. Después giraron rápidamente, mientras Compie vigilaba y esquivaba los pozos hechos por los jabalíes. Así, a trompicones atravesaron el terreno, entre las fogatas, y alzaron vuelo con el último choque. Harry vio a los otros abajo, agitando las manos; y el campamento, junto a la colina, se veía cada vez más pequeño: la amplia llanura, los bosques y la maleza, y los rastros de los animales que llegaban hasta los charcos secos, y vio también un nuevo manantial que no conocía. Las cebras, ahora con su lomo pequeño, y las bestias, con las enormes cabezas reducidas a puntos, parecían subir mientras el avión avanzaba a grandes trancos por la llanura, dispersándose cuando la sombra se proyectaba sobre ellos. Cada vez eran más pequeños, el movimiento no se notaba, y la llanura parecía estar lejos, muy lejos. Ahora era grisamarillenta. Estaban encima de las primeras colinas y las bestias les seguían siempre el rastro. Luego pasaron sobre unas montañas con profundos valles de selvas verdes y declives cubiertos de bambúes, y después, de nuevo los bosques tupidos y las colinas que se veían casi chatas. Después, otra llanura, caliente ahora, morena, y púrpura por el sol. Compie miraba hacia atrás para ver cómo cabalgaba. Enfrente, se elevaban otras oscuras montañas.
Por último, en vez de dirigirse a Arusha, dieron la vuelta hacia la izquierda. Supuso, sin ninguna duda, que al piloto le alcanzaba el combustible. Al mirar hacia abajo, vio una nube rosada que se movía sobre el terreno, y en el aire algo semejante a las primeras nieves de unas ventiscas que aparecen de improviso, y entonces supo que eran las langostas que venían del Sur. Luego empezaron a subir. Parecían dirigirse hacia el Este. Después se oscureció todo y se encontraron en medio de una tormenta en la que la lluvia torrencial daba la impresión de estar volando a través de una cascada, hasta que salieron de ella. Compie volvió la cabeza sonriendo y señaló algo. Harry miró, y todo lo que pudo ver fue la cima cuadrada del Kilimanjaro, ancha como el mundo entero; gigantesca, alta e increíblemente blanca bajo el sol. Entonces supo que era allí adonde iba.
En aquel instante, la hiena cambió sus lamentos nocturnos por un sonido raro, casi humano, como un sollozo. La mujer lo oyó y se estremeció de inquietud. No se despertó, sin embargo. En su sueño, se veía en la casa de Long Island, la noche antes de la presentación en sociedad de su hija. Por alguna razón estaba allí su padre, que se portó con mucha descortesía. Pero la hiena hizo tanto ruido que ella se despertó y por un momento, llena de temor, no supo dónde estaba. Luego tomó la linterna portátil e iluminó el catre que le habían entrado después de dormirse Harry. Vio el bulto bajo el mosquitero, pero ahora le parecía que él había sacado la pierna, que colgaba a lo largo de la cama con las vendas sueltas. No aguantó más.
-¡Molo! -llamó-. ¡Molo! ¡Molo!
Y después dijo:
-¡Harry! ¡Harry! -Y levantando la voz-: ¡Harry! ¡Contéstame, te lo ruego! ¡Oh, Harry!
No hubo respuesta y tampoco lo oyó respirar.
Fuera de la tienda, la hiena seguía lanzando el mismo gemido extraño que la despertó. Pero los latidos del corazón le impedían oírlo.




+(1).jpg)





%2B(1).jpg)












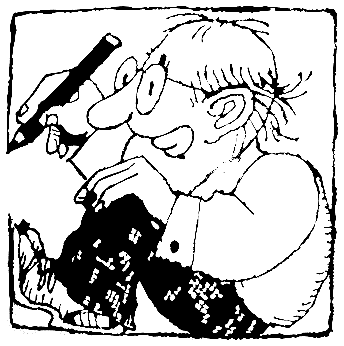




 admiradores.
admiradores. - ¿Esto explica sus pesadillas recurrentes con Hitler?
- ¿Esto explica sus pesadillas recurrentes con Hitler? 
 - ¿Por qué abundan en su obra las madres y esposas castrantes?
- ¿Por qué abundan en su obra las madres y esposas castrantes? 






