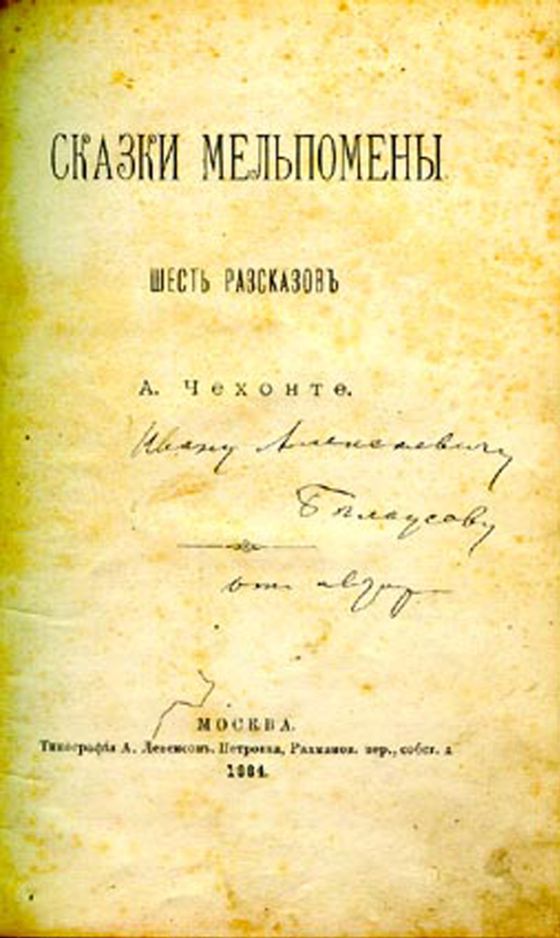![]() |
El beso, 1992
Triunfo Arciniegas |
Anton Chejov
EL BESO
El veinte de mayo a las ocho de la tarde las seis baterías de la brigada de artillería de la reserva de N, que se dirigían al campamento, se detuvieron a pernoctar en la aldea de Mestechki. En el momento de mayor confusión, cuando unos oficiales se ocupaban de los cañones y otros, reunidos en la plaza junto a la verja de la iglesia, escuchaban a los aposentadores, por detrás del templo apareció un jinete en traje civil montando una extraña cabalgadura. El animal, un caballo bayo, pequeño, de hermoso cuello y cola corta, no caminaba de frente sino un poco al sesgo, ejecutando con las patas pequeños movimientos de danza, como si se las azotaran con el látigo. Llegado ante los oficiales, el jinete alzó levemente el sombrero y dijo:
-Su Excelencia el teniente general Von Rabbek, propietario del lugar, invita a los señores oficiales a que vengan sin dilación a tomar el té en su casa...
El caballo se inclinó, se puso a danzar y retrocedió de flanco; el jinete volvió a alzar levemente el sombrero, y un instante después desapareció con su extraña montura tras la iglesia.
-¡Maldita sea! -rezongaban algunos oficiales al dirigirse a sus alojamientos-. ¡Con las ganas que uno tiene de dormir y el Von Rabbek ese nos viene ahora con su té! ¡Ya sabemos lo que eso significa! Los oficiales de las seis baterías recordaban muy vivamente un caso del año anterior, cuando durante unas maniobras, un conde terrateniente y militar retirado los invitó del mismo modo a tomar el té, y con ellos a los oficiales de un regimiento de cosacos. El conde, hospitalario y cordial, los colmó de atenciones, les hizo comer y beber, no les dejó regresar a los alojamientos que tenían en el pueblo y les acomodó en su propia casa. Todo eso estaba bien y nada mejor cabía desear, pero lo malo fue que el militar retirado se entusiasmó sobremanera al ver aquella juventud. Y hasta que rayó el alba les estuvo contando episodios de su hermoso pasado, los condujo por las estancias, les mostró cuadros de valor, viejos grabados y armas raras, les leyó cartas autógrafas de encumbrados personajes, mientras los oficiales, rendidos y fatigados, escuchaban y miraban deseosos de verse en sus camas, bostezaban con disimulo acercando la boca a sus mangas. Y cuando, por fin, el dueño de la casa los dejó libres era ya demasiado tarde para irse a dormir.
¿No sería también de ese estilo el tal Von Rabbek? Lo fuese o no, nada podían hacer. Los oficiales se cambiaron de ropa, se cepillaron y marcharon en grupo a buscar la casa del terrateniente. En la plaza, cerca de la iglesia, les dijeron que a la casa de los señores podía irse por abajo: detrás de la iglesia se descendía al río, se seguía luego por la orilla hasta el jardín, donde las avenidas conducían hasta el lugar; o bien se podía ir por arriba: siguiendo desde la iglesia directamente el camino que a media versta del poblado pasaba por los graneros del señor. Los oficiales decidieron ir por arriba.
-¿Quién será ese Von Rabbek? -comentaban por el camino-. ¿No será aquel que en Pleven mandaba la división N de caballería?
-No, aquel no era Von Rabbek, sino simplemente Rabbek, sin von.
-¡Ah, qué tiempo más estupendo!
Ante el primer granero del señor, el camino se bifurcaba: un brazo seguía en línea recta y desaparecía en la oscuridad de la noche; el otro, a la derecha, conducía a la mansión señorial. Los oficiales tomaron a la derecha y se pusieron a hablar en voz más baja... A ambos lados del camino se extendían los graneros con muros de albañilería y techumbre roja, macizos y severos, muy parecidos a los cuarteles de una capital de distrito. Más adelante brillaban las ventanas de la mansión.
-¡Señores, buena señal! -dijo uno de los oficiales-. Nuestro séter va delante de todos; ¡eso significa que olfatea una presa!
El teniente Lobitko, que iba en cabeza, alto y robusto, pero totalmente lampiño (tenía más de veinticinco años, pero en su cara redonda y bien cebada aún no aparecía el pelo, váyase a saber por qué), famoso en toda la brigada por su olfato y habilidad para adivinar a distancia la presencia femenina, se volvió y dijo:
-Sí, aquí debe de haber mujeres. Lo noto por instinto.
Junto al umbral de la casa recibió a los oficiales Von Rabbek en persona, un viejo de venerable aspecto que frisaría en los sesenta años, vestido en traje civil. Al estrechar la mano a los huéspedes, dijo que estaba muy contento y se sentía muy feliz, pero rogaba encarecidamente a los oficiales que, por el amor de Dios, le perdonaran si no les había invitado a pasar la noche en casa. Habían llegado de visita dos hermanas suyas con hijos, hermanos y vecinos, de suerte que no le quedaba ni una sola habitación libre.
El general les estrechaba la mano a todos, se excusaba y sonreía, pero se le notaba en la cara que no estaba ni mucho menos tan contento por la presencia de los huéspedes como el conde del año anterior y que sólo había invitado a los oficiales por entender que así lo exigían los buenos modales. Los propios oficiales, al subir por la escalinata alfombrada y escuchar sus palabras, se daban cuenta de que los habían invitado a la casa únicamente porque resultaba violento no hacerlo, y, al ver a los criados apresurarse a encender las luces abajo en la entrada, y arriba en el recibidor, empezó a parecerles que con su presencia habían provocado inquietud y alarma. ¿Podía ser grata la presencia de diecinueve oficiales desconocidos allí donde se habían reunido dos hermanas con sus hijos, hermanos y vecinos, sin duda con motivo de alguna fiesta o algún acontecimiento familiar?
Arriba, a la entrada de la sala, acogió a los huéspedes una vieja alta y erguida, de rostro ovalado y cejas negras, muy parecida a la emperatriz Eugenia. Con sonrisa amable y majestuosa, decía sentirse contenta y feliz de ver en su casa a aquellos huéspedes, y se excusaba de no poder invitar esta vez a los señores oficiales a pasar la noche en la casa. Por su bella y majestuosa sonrisa que se desvanecía al instante de su rostro cada vez que por alguna razón se volvía hacia otro lado, resultaba evidente que en su vida había visto muchos señores oficiales, que en aquel momento no estaba pendiente de ellos y que, si los había invitado y se disculpaba, era sólo porque así lo exigía su educación y su posición social.
En el gran comedor donde entraron los oficiales, una decena de varones y damas, unos entrados en años y jóvenes otros, estaban tomando el té en el extremo de una larga mesa. Detrás de sus sillas, envuelto en un leve humo de cigarros, se percibía un grupo de hombres. En medio del grupo había un joven delgado, de patillas pelirrojas, que, tartajeando, hablaba en inglés en voz alta. Más allá del grupo se veía, por una puerta, una estancia iluminada, con mobiliario azul.
-¡Señores, son ustedes tantos que no es posible hacer su presentación! -dijo en voz alta el general, esforzándose por parecer muy alegre-. ¡Traben conocimiento ustedes mismos, señores, sin ceremonias!
Los oficiales, unos con el rostro muy serio y hasta severo, otros con sonrisa forzada, y todos sintiéndose en una situación muy embarazosa, saludaron bien que mal, inclinándose, y se sentaron a tomar el té.
Quien más desazonado se sentía era el capitán ayudante Riabóvich, oficial de pequeña estatura y algo encorvado, con gafas y unas patillas como las de un lince. Mientras algunos de sus camaradas ponían cara seria y otros afectaban una sonrisa, su cara, sus patillas de lince y sus gafas parecían decir: «¡Yo soy el oficial más tímido, el más modesto y el más gris de toda la brigada!» En los primeros momentos, al entrar en la sala y luego sentado a la mesa ante su té, no lograba fijar la atención en ningún rostro ni objeto. Las caras, los vestidos, las garrafitas de coñac de cristal tallado, el vapor que salía de los vasos, las molduras del techo, todo se fundía en una sola impresión general, enorme, que alarmaba a Riabóvich y le inspiraba deseos de esconder la cabeza. De modo análogo al declamador que actúa por primera vez en público, veía todo cuanto tenía ante los ojos, pero no llegaba a comprenderlo (los fisiólogos llamaban «ceguera psíquica» a ese estado en que el sujeto ve sin comprender). Pero algo después, adaptado ya al ambiente, empezó a ver claro y se puso a observar. Siendo persona tímida y poco sociable, lo primero que le saltó a la vista fue algo que él nunca había poseído, a saber: la extraordinaria intrepidez de sus nuevos conocidos. Von Rabbek, su mujer, dos damas de edad madura, una señorita con un vestido color lila y el joven de patillas pelirrojas, que resultó ser el hijo menor de Von Rabbek, tomaron con gesto muy hábil, como si lo hubieran ensayado de antemano, asiento entre los oficiales, y entablaron una calurosa discusión en la que no podían dejar de participar los huéspedes. La señorita lila se puso a demostrar con ardor que los artilleros estaban mucho mejor que los de caballería y de infantería, mientras que Von Rabbek y las damas entradas en años sostenían lo contrario. Empezaron a cruzarse las réplicas. Riabóvich observaba a la señorita lila, que discutía con gran vehemencia cosas que le eran extrañas y no le interesaban en absoluto, y advertía que en su rostro aparecían y desaparecían sonrisas afectadas.
Von Rabbek y su familia hacían participar con gran arte a los oficiales en el debate, pero al mismo tiempo estaban pendientes de vasos y bocas, de si todos bebían, si todos tenían azúcar y por qué alguno de los presentes no comía bizcocho o no tomaba coñac. A Riabóvich, cuanto más miraba y escuchaba, tanto más agradable le resultaba aquella familia falta de sinceridad, pero magníficamente disciplinada.
Después del té, los oficiales pasaron a la sala. El instinto no había engañado al teniente Lobitko: en la sala había muchas señoritas y damas jóvenes. El séter-teniente se había plantado ya junto a una rubia muy jovencita vestida de negro e, inclinándose con arrogancia, como si se apoyara en un sable invisible, sonreía y movía los hombros con gracia. Probablemente contaba alguna tontería muy interesante, porque la rubia miraba con aire condescendiente el rostro bien cebado y le preguntaba con indiferencia: «¿De veras?» Y de aquel indolente «de veras», el séter, de haber sido inteligente, habría podido inferir que difícilmente le gritarían «¡Busca!»
Empezó a sonar un piano; un vals melancólico escapó volando de la sala por las ventanas abiertas de par en par, y todos recordaron, quién sabe por qué motivo, que más allá de las ventanas empezaba la primavera y que aquella era una noche de mayo. Todos notaron que el aire olía a hojas tiernas de álamo, a rosas y a lilas. Riabóvich, en quien, bajo el influjo de la música, empezó a dejarse sentir el coñac que había tomado, miró con el rabillo del ojo la ventana, sonrió y se puso a observar los movimientos de las mujeres, hasta que llegó a parecerle que el aroma de las rosas, de los álamos y de las lilas no procedían del jardín, sino de las caras y de los vestidos femeninos.
El hijo de Von Rabbek invitó a una cenceña jovencita y dio con ella dos vueltas a la sala. Lobitko, deslizándose por el parquet, voló hacia la señorita lila y se lanzó con ella a la pista. El baile había comenzado... Riabóvich estaba de pie cerca de la puerta, entre los que no bailaban, y observaba. En toda su vida no había bailado ni una sola vez y ni una sola vez había estrechado el talle de una mujer honesta. Le gustaba enormemente ver cómo un hombre, a la vista de todos, tomaba a una doncella desconocida por el talle y le ofrecía el hombro para que ella colocara su mano, pero de ningún modo podía imaginarse a sí mismo en la situación de tal hombre. Hubo un tiempo en que envidiaba la osadía y la maña de sus compañeros y sufría por ello; la conciencia de ser tímido, cargado de espaldas y soso, de tener un tronco largo y patillas de lince, lo hería profundamente, pero con los años se había acostumbrado. Ahora, al contemplar a quienes bailaban o hablaban en voz alta, ya no los envidiaba, experimentaba tan solo un enternecimiento melancólico.
Cuando empezó la contradanza, el joven Von Rabbek se acercó a los que no bailaban e invitó a dos oficiales a jugar al billar. Éstos aceptaron y salieron con él de la sala. Riabóvich, sin saber qué hacer y deseoso de tomar parte de algún modo en el movimiento general, los siguió. De la sala pasaron al recibidor y recorrieron un estrecho pasillo con vidrieras, que los llevó a una estancia donde ante su aparición se alzaron rápidamente de los divanes tres soñolientos lacayos. Por fin, después de cruzar una serie de estancias, el joven Von Rabbek y los oficiales entraron en una habitación pequeña donde había una mesa de billar. Empezó el juego.
Riabóvich, que nunca había jugado a nada que no fueran las cartas, contemplaba indiferente junto al billar a los jugadores, mientras que éstos, con las guerreras desabrochadas y los tacos en las manos, daban zancadas, soltaban retruécanos y gritaban palabras incomprensibles. Los jugadores no paraban mientes en él; sólo de vez en cuando alguno de ellos, al empujarlo con el codo o al tocarlo inadvertidamente con el taco, se volvía y le decía «Pardon!». Aún no había terminado la primera partida cuando le empezó a parecer que allí estaba de más, que estorbaba. De nuevo se sintió atraído por la sala y se fue.
Pero en el camino de retorno le sucedió una pequeña aventura. A la mitad del recorrido se dio cuenta de que no iba por donde debía. Se acordaba muy bien de que tenía que encontrarse con las tres figuras de lacayos soñolientos, pero había cruzado ya cinco o seis estancias, y era como si a aquellas figuras se las hubiera tragado la tierra. Percatándose de su error, retrocedió un poco, dobló a la derecha y se encontró en un gabinete sumido en la penumbra, que no había visto cuando se dirigía a la sala de billar. Se detuvo unos momentos, luego abrió resuelto la primera puerta en que puso la vista y entró en un cuarto completamente a oscuras. Enfrente se veía la rendija de una puerta por la que se filtraba una luz viva; del otro lado de la puerta, llegaban los apagados sones de una melancólica mazurca. También en el cuarto oscuro, como en la sala, las ventanas estaban abiertas de par en par, y se percibía el aroma de álamos, lilas y rosas...
Riabóvich se detuvo pensativo... En aquel momento, de modo inesperado, se oyeron unos pasos rápidos y el leve rumor de un vestido, una anhelante voz femenina balbuceó «¡Por fin!», y dos brazos mórbidos, perfumados, brazos de mujer sin duda, le envolvieron el cuello; una cálida mejilla se apretó contra la suya y al mismo tiempo resonó un beso. Pero acto seguido la que había dado el beso exhaló un breve grito y Riabóvich tuvo la impresión de que se apartaba bruscamente de él con repugnancia. Poco faltó para que también él profiriera un grito, y se precipitó hacia la rendija iluminada de la puerta...
Cuando volvió a la sala, el corazón le martilleaba y las manos le temblaban de manera tan notoria que se apresuró a esconderlas tras la espalda. En los primeros momentos le atormentaban la vergüenza y el temor de que la sala entera supiera que una mujer acababa de abrazarlo y besarlo, se retraía y miraba inquieto a su alrededor, pero, al convencerse de que allí seguían bailando y charlando tan tranquilamente como antes, se entregó por entero a una sensación nueva, que hasta entonces no había experimentado ni una sola vez en la vida. Le estaba sucediendo algo raro... El cuello, unos momentos antes envuelto por unos brazos mórbidos y perfumados, le parecía untado de aceite; en la mejilla, a la izquierda del bigote, donde lo había besado la desconocida, le palpitaba una leve y agradable sensación de frescor, como de unas gotas de menta, y lo notaba tanto más cuanto más frotaba ese punto. Todo él, de la cabeza a los pies, estaba colmado de un nuevo sentimiento extraño, que no hacía sino crecer y crecer... Sentía ganas de bailar, de hablar, de correr al jardín, de reír a carcajadas... Se olvidó por completo de que era encorvado y gris, de que tenía patillas de lince y «un aspecto indefinido» (así lo calificaron una vez en una conversación de señoras que él oyó por azar). Cuando pasó por su vera la mujer de Von Rabbek, le sonrió con tanta amabilidad y efusión que la dama se detuvo y lo miró interrogadora.
-¡Su casa me gusta enormemente...! -dijo Riabóvich, ajustándose las gafas.
La generala sonrió y le contó que aquella casa había pertenecido ya a su padre. Después le preguntó si vivían sus padres, si llevaba en la milicia mucho tiempo, por qué estaba tan delgado y otras cosas por el estilo... Contestadas sus preguntas, siguió ella su camino, pero después de aquella conversación Riabóvich comenzó a sonreír aún con más cordialidad y a pensar que lo rodeaban unas personas magníficas...
Durante la cena, Riabóvich comió maquinalmente todo cuanto le sirvieron. Bebía y, sin oír nada, procuraba explicarse la reciente aventura. Lo que acababa de sucederle tenía un carácter misterioso y romántico, pero no era difícil de descifrar. Sin duda, alguna señorita o dama se había citado con alguien en el cuarto oscuro, había estado esperando largo rato y, debido a sus nervios excitados, había tomado a Riabóvich por su héroe. Esto resultaba más verosímil dado que Riabóvich, al pasar por la estancia oscura, se había detenido caviloso, es decir, tenía el aspecto de una persona que también espera algo... Así se explicaba Riabóvich el beso que había recibido.
«Pero ¿quién será ella? -pensaba, examinando los rostros de las mujeres-. Debe de ser joven, porque las viejas no acuden a las citas. Estaba claro, por otra parte, que pertenecía a un ambiente cultivado, y eso se notaba por el rumor del vestido, por el perfume, por la voz...»
Detuvo la mirada en la señorita lila, que le gustó mucho; tenía hermosos hombros y brazos, rostro inteligente y una voz magnífica. Riabóvich deseó, al contemplarla, que fuese precisamente ella y no otra la desconocida... Pero la joven se echó a reír con aire poco sincero y arrugó su larga nariz, que le pareció la nariz de una vieja. Entonces trasladó la mirada a la rubia vestida de negro. Era más joven, más sencilla y espontánea, tenía unas sienes encantadoras y se llevaba la copa a los labios con mucha gracia. Entonces Riabóvich habría deseado que esa fuese aquella. Pero poco después le pareció que tenía el rostro plano, y volvió los ojos hacia su vecina...
«Es difícil adivinar -pensaba, dando libre curso a su fantasía-. Si de la del vestido lila se tomaran solo los hombros y los brazos, se les añadieran las sienes de la rubia y los ojos de aquella que está sentada a la izquierda de Lobitko, entonces...»
Hizo en su mente esa adición y obtuvo la imagen de la joven que lo había besado, la imagen que él deseaba, pero que no lograba descubrir en la mesa.
Terminada la cena, los huéspedes, ahítos y algo achispados, empezaron a despedirse y a dar las gracias. Los anfitriones volvieron a disculparse por no poder ofrecerles alojamiento en la casa.
-¡Estoy muy contento, muchísimo, señores! -decía el general, y esta vez era sincero (probablemente porque al despedir a los huéspedes la gente suele ser bastante más sincera y benévola que al darles la bienvenida). ¡Estoy muy contento! ¡Quedan invitados para cuando estén de regreso! ¡Sin cumplidos! Pero ¿por dónde van? ¿Quieren pasar por arriba? No, vayan por el jardín, por abajo, el camino es más corto.
Los oficiales se dirigieron al jardín. Después de la brillante luz y de la algazara, pareció muy oscuro y silencioso. Caminaron sin decir palabra hasta la portezuela. Estaban algo bebidos, alegres y contentos, pero las tinieblas y el silencio los movieron a reflexionar por unos momentos. Probablemente, a cada uno de ellos, como a Riabóvich, se le ocurrió pensar en lo mismo: ¿llegaría también para ellos alguna vez el día en que, como Rabbek, tendrían una casa grande, una familia, un jardín y la posibilidad, aunque fuera con poca sinceridad, de tratar bien a las personas, de dejarlas ahítas, achispadas y contentas?
Salvada la portezuela, se pusieron a hablar todos a la vez y a reír estrepitosamente sin causa alguna. Andaban ya por un sendero que descendía hacia el río y corría luego junto al agua misma, rodeando los arbustos de la orilla, los rehoyos y los sauces que colgaban sobre la corriente. La orilla y el sendero apenas se distinguían y la orilla opuesta se hallaba totalmente sumida en las tinieblas. Acá y allá las estrellas se reflejaban en el agua oscura, tremolaban y se distendían, y sólo por esto se podía adivinar que el río fluía con rapidez. El aire estaba en calma. En la otra orilla gemían los chorlitos soñolientos, y en esta un ruiseñor, sin prestar atención alguna al tropel de oficiales, desgranaba sus agudos trinos en un arbusto. Los oficiales se detuvieron junto al arbusto, lo sacudieron, pero el ruiseñor siguió cantando.
-¿Qué te parece? -Se oyeron unas exclamaciones de aprobación-. Nosotros aquí a su lado y él sin hacer caso, ¡valiente granuja!
Al final el sendero ascendía y desembocaba cerca de la verja de la iglesia. Allí los oficiales, cansados por la subida, se sentaron y se pusieron a fumar. En la otra orilla apareció una débil lucecita roja y ellos, sin nada que hacer, pasaron un buen rato discutiendo si se trataba de una hoguera, de la luz de una ventana o de alguna otra cosa... También Riabóvich contemplaba aquella luz y le parecía que ésta le sonreía y le hacía guiños, como si estuviera en el secreto del beso.
Llegado a su alojamiento, Riabóvich se apresuré a desnudarse y se acostó. En la misma isba que él se albergaban Lobitko y el teniente Merzliakov, un joven tranquilo y callado, considerado entre sus compañeros como un oficial culto, que leía siempre, cuando podía, el Véstnik Yevrópy, que llevaba consigo. Lobitko se desnudó, estuvo un buen rato paseando de un extremo a otro, con el aire de un hombre que no está satisfecho, y mandó al ordenanza a buscar cerveza. Merzliakov se acostó, puso una vela junto a su cabecera y se abismó en la lectura del Véstnik.
«¿Quién sería?», pensaba Riabóvich mirando el techo ahumado.
El cuello aún le parecía untado de aceite y cerca de la boca notaba una sensación de frescor como la de unas gotas de menta. En su imaginación centelleaban los hombros y brazos de la señorita de lila. Las sienes y los ojos sinceros de la rubia de negro. Talles, vestidos, broches. Se esforzaba por fijar su atención en aquellas imágenes, pero ellas brincaban, se extendían y oscilaban. Cuando en el anchuroso fondo negro que toda persona ve al cerrar los ojos desaparecían por completo tales imágenes, empezaba a oír pasos presurosos, el rumor de un vestido, el sonido de un beso, y una intensa e inmotivada alegría se apoderaba de él... Mientras se entregaba a este gozo, oyó que volvía el ordenanza y comunicaba que no había cerveza. Lobitko se indignó y se puso a dar zancadas otra vez.
-¡Si será idiota! -decía, deteniéndose ya ante Riabóvich ya ante Merzliakov-. ¡Se necesita ser estúpido e imbécil para no encontrar cerveza! Bueno, ¿no dirán que no es un canalla?
-Claro que aquí es imposible encontrar cerveza -dijo Merzliakov, sin apartar los ojos del Véstnik Yevrópy.
-¿No? ¿Lo cree usted así? -insistía Lobitko-. Señores, por Dios, ¡arrójenme a la luna y allí les encontraré yo enseguida cerveza y mujeres! Ya verán, ahora mismo voy por ella... ¡Llámenme miserable si no la encuentro!
Tardó bastante en vestirse y en calzarse las altas botas. Después encendió un cigarrillo y salió sin decir nada.
-Rabbek, Grabbek, Labbek -se puso a musitar, deteniéndose en el zaguán-. Diablos, no tengo ganas de ir solo. Riabóvich, ¿no quiere darse un paseo?
Al no obtener respuesta, volvió sobre sus pasos, se desnudó lentamente y se acostó. Merzliakov suspiró, dejó a un lado el Véstník Yevrópy y apagó la vela.
-Bueno... -balbuceó Lobitko, encendiendo un pitillo en la oscuridad.
Riabóvich metió la cabeza bajo la sábana, se hizo un ovillo y empezó a reunir en su imaginación las vacilantes imágenes y a juntarlas en un todo. Pero no logró nada. Pronto se durmió, y su último pensamiento fue que alguien lo acariciaba y lo colmaba de alegría, que en su vida se había producido algo insólito, estúpido, pero extraordinariamente hermoso y agradable. Y ese pensamiento no lo abandonó ni en sueños.
Cuando despertó, la sensación de aceite en el cuello y de frescor de menta cerca de los labios ya había desaparecido, pero la alegría, igual que la víspera, se le agitaba en el pecho como una ola. Miró entusiasmado los marcos de las ventanas dorados por el sol naciente y prestó oído al movimiento de la calle. Al pie mismo de las ventanas hablaban en voz alta. El jefe de la batería de Riabóvich, Lebedetski, que acababa de alcanzar a la brigada, conversaba con su sargento primero en voz muy alta, como tenía por costumbre.
-¿Y qué más? -gritaba el jefe.
-Ayer, al herrar los caballos, señoría, herraron a Golúbchik. El practicante le aplicó un emplaste de arcilla con vinagre. Ahora lo conducen de la rienda, aparte. Y también ayer, su señoría, el herrador Artémiev se emborrachó y el teniente mandó que lo ataran en el avantrén de una cureña de repuesto.
El sargento primero informó además de que Kárpov había olvidado los nuevos cordones de las trompetas y las estaquillas de las tiendas, y de que los señores oficiales habían estado de visita la noche anterior en casa del general Von Rabbek. En plena conversación, apareció en el vano de la ventana la barba roja de Lebedetski. Miró con los ojos miopes semientornados las soñolientas caras de los oficiales y los saludó.
-¿Todo marcha bien? -preguntó.
-El caballo limonero se ha hecho una rozadura en la cerviz -respondió Lobitko bostezando-. Ha sido con la nueva collera.
El jefe suspiró, reflexionó unos momentos y dijo en voz alta:
-Pues yo pienso ir a ver a Aleksandra Yevgráfovna. Tengo que visitarla. Bueno, adiós. Los alcanzaré antes de que anochezca.
Un cuarto de hora después, la brigada se puso en marcha. Cuando pasaba por delante de los graneros del señor, Riabóvich miró a la derecha hacia la casa. Las ventanas tenían las celosías cerradas. Evidentemente, allí dormía aún todo el mundo. También dormía aquella que la víspera lo había besado. Se la quiso imaginar durmiendo. La ventana de la alcoba abierta de par en par, las ramas verdes mirando por aquella ventana, la frescura matinal, el aroma de álamos, de lilas, y de rosas, la cama, la silla y en ella el vestido que el día anterior rumoreaba, las zapatillas, el pequeño reloj en la mesita, todo se lo representaba él con claridad y precisión, pero los rasgos de la cara, la linda sonrisa soñolienta, precisamente aquello que era importante y característico, le resbalaba en la imaginación como el mercurio entre los dedos. Recorrida una media versta, miró hacia atrás: la iglesia amarilla, la casa, el río y el jardín se hallaban inundados de luz; el río, con sus orillas de acentuado verdor, reflejando en sus aguas el cielo azul y mostrando algún que otro lugar plateado por el sol, era hermoso. Riabóvich lanzó una última mirada a Mestechki y experimentó una profunda tristeza, como si se separara de algo muy íntimo y entrañable.
En cambio, en la ruta sólo aparecían ante los ojos cuadros sin ningún interés, conocidos desde hacía mucho tiempo... A derecha y a izquierda, campos de centeno joven y de alforfón, por los que saltaban los grajos. Miras hacia adelante y sólo ves polvo y nucas; miras hacia atrás, y ves el mismo polvo y caras... Delante marchan cuatro hombres armados con sables: forman la vanguardia. Tras ellos va el grupo de cantores, a los que siguen los trompetas, que montan a caballo. La vanguardia y los cantores, como los empleados de las pompas fúnebres que llevan antorchas en los entierros, olvidan a cada momento la distancia que estipula el reglamento y se adelantan demasiado... Riabóvich se encuentra en la primera pieza de la quinta batería. Ve las cuatro baterías que le preceden. A una persona que no sea militar, la fila larga y pesada que forma una brigada en marcha le parece un baturrillo enigmático, poco comprensible; no entiende por qué alrededor de un solo cañón van tantos hombres, ni por qué lo arrastran tantos caballos guarnecidos con un extraño atelaje como si la pieza fuera realmente terrible y pesada. En cambio, para Riabóvich todo es comprensible y, por ello, carece del menor interés. Sabe hace ya tiempo por qué al frente de cada batería cabalga junto al oficial un vigoroso suboficial, y por qué se llama «delantero»; a la espalda de este suboficial se ve al conductor del primer par de caballos, y luego al del par central; Riabóvich sabe que los caballos de la izquierda, en los que los conductores montan, se llaman de ensillar, y los de la derecha se llaman de refuerzo. Eso no tiene ningún interés. Detrás del conductor van dos caballos limoneros. Uno de ellos lo cabalga un jinete con el polvo de la última jornada en la espalda y con un madero tosco y ridículo sobre la pierna derecha; Riabóvich sabe para qué sirve ese madero y no le parece ridículo. Todos los que montan a caballo agitan maquinalmente los látigos y de vez en cuando gritan. El cañón por sí mismo es feo. En el avantrén van los sacos de avena, cubiertos con una lona impermeabilizada, y del cañón propiamente dicho cuelgan teteras, macutos de soldado y saquitos; todo eso le da un aspecto de pequeño animal inofensivo al que, no se sabe por qué razón, rodean hombres y caballos. A su flanco, por la parte resguardada del viento, marchan balanceando los brazos seis servidores. Detrás de la pieza se encuentran otra vez nuevos artilleros, conductores, caballos limoneros, tras los cuales se arrastra un nuevo cañón tan feo y tan poco imponente como el primero. Al segundo 1e siguen el tercero y el cuarto. Junto a este va un oficial, y así sucesivamente. La brigada consta en total de seis baterías y cada batería tiene cuatro cañones. La columna se extiende una media versta. Se cierra con un convoy a cuya vera, bajando su cabeza de largas orejas, marcha cavilosa una figura en sumo grado simpática: el asno Magar, traído de Turquía por uno de los jefes de batería.
Riabóvich miraba indiferente adelante y atrás, a las nucas y a las caras. En otra ocasión se habría adormilado, pero esta vez se sumergía por entero en sus nuevos y agradables pensamientos. Al principio, cuando la brigada acababa de ponerse en marcha, quiso persuadirse de que la historia del beso sólo podía tener el interés de una aventura pequeña y misteriosa, pero que en realidad era insignificante, y que pensar en ella seriamente resultaba por lo menos estúpido. Pero pronto mandó a paseo la lógica y se entregó a sus quimeras... Ora se imaginaba en el salón de Von Rabbek, al lado de una joven parecida a la señorita de lila y a la rubia de negro; ora cerraba los ojos y se veía con otra joven totalmente desconocida de rasgos muy imprecisos; mentalmente le hablaba, la acariciaba, se inclinaba sobre su hombro, se representaba la guerra y la separación, después el encuentro, la cena con la mujer y los hijos...
-¡A los frenos! -resonaba la voz de mando cada vez que se descendía una cuesta.
Él también exclamaba «¡A los frenos!», temiendo que ese grito interrumpiera sus ensueños y lo devolviera a la realidad.
Al pasar por delante de una hacienda, Riabóvich miró por encima de la empalizada al jardín. Apareció ante sus ojos una avenida larga, recta como una regla, sembrada de arena amarilla y flanqueada de jóvenes abedules... Con la avidez del hombre embebido en sus sueños, se representó unos piececitos de mujer caminando por la arena amarilla, y de manera totalmente inesperada se perfiló en su imaginación, con toda nitidez, aquella que lo había besado y que él había logrado fantasear la noche anterior durante la cena. La imagen se fijó en su cerebro y ya no ló abandonó.
Al mediodía, detrás, cerca del convoy, resonó un grito:
-¡Alto! ¡Vista a la izquierda! ¡Señores oficiales!
En una carretela arrastrada por un par de caballos blancos, se acercó el general de la brigada. Se detuvo junto a la segunda batería y gritó algo que nadie comprendió. Varios oficiales, entre ellos Riabóvich, se le acercaron al galope.
-¿Qué tal? ¿Cómo vamos? -preguntó el general, entornando los ojos enrojecidos-. ¿Hay enfermos?
Obtenidas las respuestas, el general, pequeño y enteco, reflexionó y dijo, volviéndose hacia uno de los oficiales:
-El conductor del limonero de su tercer cañón se ha quitado la rodillera y el bribón la ha colgado en el avantrén. Castíguelo.
Alzó los ojos hacia Riabóvich y prosiguió:
-Me parece que usted ha dejado los tirantes demasiado largos...
Hizo aún algunas aburridas observaciones, miró a Lobitko y se sonrió:
-Y usted, teniente Lobitko, tiene un aire muy triste -dijo-. ¿Siente nostalgia por Lopujova? ¡Señores, echa de menos a Lopujova!
Lopujova era una dama muy entrada en carnes y muy alta, que había rebasado hacía ya tiempo los cuarenta. El general, que tenía una debilidad por las féminas de grandes proporciones cualquiera que fuese su edad, sospechaba la misma debilidad en sus oficiales. Ellos sonrieron respetuosamente. El general de la brigada, contento por haber dicho algo divertido y venenoso, rió estrepitosamente, tocó la espalda de su cochero y se llevó la mano a la visera. El coche reemprendió la marcha.
«Todo eso que ahora sueño y que me parece imposible y celestial, es en realidad muy común» -pensaba Riabóvich mirando las nubes de polvo que corrían tras la carretela del general-. «Es muy corriente y le sucede a todo el mundo... Por ejemplo, este general en su tiempo amó; ahora está casado y tiene hijos. El capitán Vájter también está casado y es querido, aunque tiene una feísima nuca roja y carece de cintura... Salmánov es tosco, demasiado tártaro, pero ha tenido también su idilio terminado en boda... Yo soy como los demás, y antes o después sentiré lo mismo que todos...»
La idea de que era un hombre como tantos y de que también su vida era una de tantas, lo alegró y reconfortó. Ya se la representaba osadamente a ella, y también su propia felicidad, sin poner freno alguno a su imaginación.
Cuando por la tarde la brigada hubo llegado a su destino y los oficiales descansaban en las tiendas, Riabóvich, Merzliakov y Lobitko se sentaron a cenar alrededor de un baúl. Merzliakov comía sin apresurarse, masticaba despacio y leía el Véstnik Yevrópy que sostenía sobre las rodillas. Lobitko hablaba sin parar y se servía cerveza. Y Riabóvich, con la cabeza turbia por los sueños de toda la jornada, callaba y bebía. Después del tercer vaso, se achispó, se debilitó y experimentó un irresistible deseo de compartir su nueva impresión con sus compañeros.
-Me sucedió algo extraño en casa de esos Von Rabbek... -empezó a decir, procurando imprimir a su voz un tono de indiferencia burlona-. Había ido, no sé si lo saben, a la sala de billar...
Se puso a contar con todo detalle la historia del beso y al minuto se calló... En aquel minuto lo había contado todo y le sorprendía tremendamente que hubiera necesitado tan poco tiempo para su relato. Le parecía que de aquel beso habría podido hablar hasta la madrugada. Habiéndolo escuchado, Lobitko, que contaba muchas trolas y por esta razón no creía a nadie, lo miró desconfiado y sonrió. Merzliakov enarcó las cejas y tranquilamente, sin apartar la mirada del Véstnik Yevrópy, dijo:
-¡Que Dios lo entienda! Arrojarse al cuello de alguien sin antes haber preguntado quién era... Se trataría de una psicópata.
-Sí, debía de ser una psicópata... -asintió Riabóvich.
-Una vez me ocurrió a mí un caso análogo... -dijo Lobitko, poniendo ojos de susto-. Iba el año pasado a Kovno... Tomé un billete de segunda clase... El vagón estaba de bote en bote y no había manera de dormir. Di medio rublo al revisor... Él cogió mi equipaje y me condujo a un compartimiento... Me acosté y me cubrí con la manta. Estaba oscuro, ¿comprenden? De súbito noté que alguien me ponía la mano en el hombro y respiraba ante mi cara... Abrí los ojos, y figúrense, ¡era una mujer! Los ojos negros, los labios rojos como carne de salmón, las aletas de la nariz latiendo de pasión frenesí, los senos, unos amortiguadores de tren...
-Permítame -lo interrumpió tranquilamente Merzliakov-, lo de los senos se comprende, pero ¿cómo podía usted ver los labios si estaba oscuro?
Lobitko empezó a salirse por la tangente y a burlarse de la poca perspicacia de Merzliakov. Esto molesté a Riabóvich, que se apartó del baúl, se acostó y se prometió no volver a hacer nunca confidencias.
Empezó la vida del campamento... Transcurrían los días muy semejantes unos a los otros. Durante todos ellos, Riabóvich se sentía, pensaba y se comportaba como un enamorado. Cada mañana, cuando el ordenanza lo ayudaba a levantarse, al echarse agua fría a la cabeza se acordaba de que había en su vida algo bueno y afectuoso.
Por las tardes, cuando sus compañeros se ponían a hablar de amor y de mujeres, él escuchaba, se les acercaba y adoptaba una expresión como la que suele aflorar en los rostros de los soldados al oír el relato de una batalla en la que ellos mismos han participado. Y las tardes en que los oficiales superiores, algo alegres, con el séter-Lobitko a la cabeza, emprendían alguna correría donjuanesca por el arrabal, Riabóvich, que tomaba parte en tales salidas, solía ponerse triste, se sentía profundamente culpable y mentalmente le pedía a ella perdón... En las horas de ocio o en las noches de insomnio, cuando le venían ganas de rememorar su infancia, a su padre, a su madre y, en general, todo lo que era familiar y entrañable, también se acordaba, infaliblemente, de Mestechki, del raro caballo, de Von Rabbek, de su mujer parecida a la emperatriz Yevguenia, del cuarto oscuro, de la rendija iluminada de la puerta...
El treinta y uno de agosto regresaba del campamento, pero ya no con su brigada, sino con dos baterías. Durante todo el camino soñó y se impacientó como si volviera a su lugar natal. Deseaba con toda el alma ver de nuevo el caballo extraño, la iglesia, la insincera familia Von Rabbek y el cuarto oscuro. La «voz interior» que con tanta frecuencia engaña a los enamorados le susurraba, quién sabe por qué, que la vería sin falta... Unos interrogantes lo torturaban: ¿cómo se encontraría con ella?, ¿de qué le hablaría?, ¿no habría olvidado ella el beso? En el peor de los casos, pensaba, aunque no se encontraran, para él ya resultaría agradable el mero hecho de pasar por el cuarto oscuro y recordar...
Hacia la tarde se divisaron en el horizonte la conocida iglesia y los blancos graneros. A Riabóvich empezó a palpitarle el corazón... No escuchaba al oficial que cabalgaba a su lado y le decía alguna cosa, se olvidó de todo contemplando con avidez el río que brillaba en lontananza, la techumbre de la casa, el palomar encima del cual revoloteaban las palomas iluminadas por el sol poniente.
Se acercaron a la iglesia y luego, al escuchar al aposentador, esperaba a cada instante que por detrás del templo apareciera el jinete e invitara a los oficiales a tomar el té, pero... el informe de los aposentadores tocó a su fin, los oficiales bajaron de sus cabalgaduras y se dispersaron por el pueblo, y el jinete no comparecía.
«Ahora Von Rabbek se enterará de nuestra llegada por los mujiks y mandará por nosotros», pensaba Riabóvich al entrar en una isba, sin comprender por qué su compañero encendía una vela ni por qué los ordenanzas se apresuraban a preparar los samovares...
Una penosa inquietud se apoderó de él. Se acostó, después se levantó y miró por la ventana si llegaba el jinete. Pero no había jinete. Volvió a acostarse. Media hora más tarde se levantó y, sin poder dominar su inquietud, salió a la calle y dirigió sus pasos hacia la iglesia. La plaza, cerca de la verja, estaba oscura y desierta... Tres soldados se habían detenido, juntos y callados, al mismísimo borde del sendero. Al ver a Riabóvich, salieron de su ensimismamiento y lo saludaron. Él se llevó la mano a la visera y empezó a bajar por el conocido sendero.
Por encima de la otra orilla, el cielo se había teñido de un color purpúreo: salía la luna. Dos campesinas, charlando en voz alta, andaban por un huerto arrancando hojas de col; tras los huertos negreaban algunas isbas... Y en la orilla de este lado, todo era igual que en mayo: el sendero, los arbustos, los sauces inclinados sobre el agua... Sólo no se oía al valiente ruiseñor, ni se notaba olor a álamo y a hierba tierna.
Ante el jardín, Riabóvich miró por la portezuela. El jardín estaba oscuro y silencioso... Sólo se distinguían los troncos blancos de los abedules próximos y un pequeño tramo de la avenida, todo lo demás se confundía en una masa negra. Riabóvich aguzaba el oído y miraba ávidamente, pero, tras haber permanecido allí alrededor de un cuarto de hora sin oír ni un ruido y sin haber visto una luz, volvió sobre sus pasos...
Se acercó al río. Ante él se destacaban la caseta de baños del general y unas sábanas colgadas en las barandillas del puentecillo. Subió al pequeño puente, se detuvo un poco, tocó sin necesidad una de las sábanas, que encontró áspera y fría. Miró hacia abajo, al agua... El río se deslizaba rápido y apenas se le oía rumorear junto a los pilotes de la caseta. La luna roja se reflejaba cerca de la orilla; pequeñas ondas corrían por su reflejo alargándola, despedazándola, como si quisieran llevársela.
«¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido! -pensaba Riabóvich contemplando la corriente-. ¡Qué poco inteligente es todo esto.»
Ahora que ya no esperaba nada, la historia del beso, su impaciencia, sus vagas esperanzas y su desencanto se le aparecían con vívida luz. Ya no le parecía extraño que no se hubiera presentado el jinete enviado por el general, ni no ver nunca a aquella que casualmente lo había besado a él en lugar de otro. Al contrario, lo raro sería que la viera.
El agua corría no se sabía hacia dónde ni para qué. Del mismo modo corría en mayo; el riachuelo, en el mes de mayo, había desembocado en un río caudaloso, y el río en el mar; después se había evaporado, se había convertido en lluvia, y quién sabe si aquella misma agua no era la que en este momento corría otra vez ante los ojos de Riabóvich... ¿A santo de qué? ¿Para qué?
Y el mundo entero, la vida toda, le parecieron a Riabóvich una broma incomprensible y sin objeto. Apartando luego la vista del agua y tras haber elevado los ojos al cielo, recordó otra vez cómo el destino en la persona de aquella mujer desconocida lo había acariciado por azar, se acordó de sus ensueños y visiones estivales, y su vida le pareció extraordinariamente aburrida, mísera y gris.
Cuando regresó a su isba, no encontró en ella a ninguno de sus compañeros. El ordenanza le informó que todos se habían ido a casa del «general Fontriabkin», que había mandado un jinete a invitarlos... Por un instante el gozo estalló en el pecho de Riabóvich, pero él se apresuró a apagar aquella llama, se acostó y, para contrariar a su destino, como si deseara vejarle, no fue a casa del general.