↧
Las mujeres más bellas del mundo / Vanessa Paradis I
↧
Las mujeres más bellas del mundo / Vanessa Paradis II
↧
↧
Joyce / Tres cartas a Nora Bernacle

TRES CARTAS COCHINAS
DE JAMES JOYCE
A NORA BERNACLE
2 de diciembre
de 1909
44 Fontenoy Street, Dublín.
Querida mía, quizás debo comenzar pudiéndote perdón por la increíble carta que te escribí anoche. Mientras la escribía tu carta reposaba junto a mí, y mis ojos estaban fijos, como aún ahora lo están, en cierta palabra escrita en ella. Hay algo de obsceno y lascivo en el aspecto mismo de las cartas. También su sonido es como el acto mismo, breve, brutal, irresistible y diabólico.
Querida, no te ofendas por lo que escribo. Me agradeces el hermoso nombre que te di. ¡Sí, querida, “mi hermosa flor silvestre de los setos” es un lindo nombre¡ ¡Mi flor azul oscuro, empapada por la lluvia¡ Como ves, tengo todavía algo de poeta. También te regalare un hermoso libro: es el regalo del poeta para la mujer que ama. Pero, a su lado y dentro de este amor espiritual que siento por ti, hay también una bestia salvaje que explora cada parte secreta y vergonzosa de él, cada uno de sus actos y olores. Mi amor por ti me permite rogar al espíritu de la belleza eterna y a la ternura que se refleja en tus ojos o derribarte debajo de mí, sobre tus suaves senos, y tomarte por atrás, como un cerdo que monta una puerca, glorificado en la sincera peste que asciende de tu trasero, glorificado en la descubierta vergüenza de tu vestido vuelto hacia arriba y en tus bragas blancas de muchacha y en la confusión de tus mejillas sonrosadas y tu cabello revuelto.
Esto me permite estallar en lagrimas de piedad y amor por ti a causa del sonido de algún acorde o cadencia musical o acostarme con la cabeza en los pies, rabo con rabo, sintiendo tus dedos acariciar y cosquillear mis testículos o sentirte frotar tu trasero contra mí y tus labios ardientes chupar mi polla mientras mi cabeza se abre paso entre tus rollizos muslos y mis manos atraen la acojinada curva de tus nalgas y mi lengua lame vorazmente tu sexo rojo y espeso. He pensado en ti casi hasta el desfallecimiento al oír mi voz cantando o murmurando para tu alma la tristeza, la pasión y el misterio de la vida y al mismo tiempo he pensado en ti haciéndome gestos sucios con los labios y con la lengua, provocándome con ruidos y caricias obscenas y haciendo delante de mí el más sucio y vergonzoso acto del cuerpo. ¿Te acuerdas del día en que te alzaste la ropa y me dejaste acostarme debajo de ti para ver cómo lo hacías? Después quedaste avergonzada hasta para mirarme a los ojos.
¡Eres mía, querida, eres mía¡ Te amo. Todo lo que escribí arriba es un solo momento o dos de brutal locura. La última gota de semen ha sido inyectada con dificultad en tu sexo antes que todo termine y mi verdadero amor hacia ti, el amor de mis versos, el amor de mis ojos, por tus extrañamente tentadores ojos llega soplando sobre mi alma como un viento de aromas. Mi verga esta todavía tiesa, caliente y estremecida tras la última, brutal envestida que te ha dado cuando se oye levantarse un himno tenue, de piadoso y tierno culto en tu honor, desde los oscuros claustros de mi corazón.
Nora, mi fiel querida, mi pícara colegiala de ojos dulces, sé mí puta, mí amante, todo lo que quieras (¡mí pequeña pajera amante! ¡Mí putita folladora!) Eres siempre mi hermosa flor silvestre de los setos, mi flor azul oscuro empapada por la lluvia.
JIM
—————- o ————-
3 de diciembre de 1909
44 Fontenoy Street, Dublín.
Mi querida niñita de las monjas: hay alguna estrella muy cerca de la tierra, pues sigo presa de un ataque de deseo febril y animal. Hoy a menudo me detenía bruscamente en la calle con una exclamación, siempre que pensaba en las cartas que te escribí anoche y antenoche. Deben haber parecido horribles a la fría luz del día. Tal vez te haya desagradado su grosería. Sé que eres una persona mucho más fina que tu extraño amante y, aunque fuiste tú misma, tú, niñita calentona, la que escribió primero para decirme que estabas impaciente porque te culiara, aún así supongo que la salvaje suciedad y obscenidad de mi respuesta ha superado todos los límites del recato. Cuando he recibido tu carta urgente esta mañana y he visto lo cariñosa que eres con tu despreciable Jim, me he sentido avergonzado de lo que escribí. Sin embargo, ahora la noche, la secreta y pecaminosa noche, ha caído de nuevo sobre el mundo y vuelvo a estar solo escribiéndote, y tu carta vuelve a estar plegada delante de mí sobre la mesa. No me pidas que me vaya a la cama, querida. Déjame escribirte, querida.
Como sabes queridísima, nunca uso palabras obscenas al hablar. Nunca me has oído, ¿verdad?, pronunciar una palabra impropia delante otras personas. Cuando los hombres de aquí cuentan delante de mí historias sucias o lascivas, apenas sonrío. Y, sin embargo, tú sabes convertirme en una bestia. Fuiste tú misma, tú, quien me deslizaste la mano dentro de los pantalones y me apartaste suavemente la camisa y me tocaste la pinga con tus largos y cosquilleantes dedos y poco a poco la cogiste entera, gorda y tiesa como estaba, con la mano y me hiciste una paja despacio hasta que me vine entre tus dedos, sin dejar de inclinarte sobre mí, ni de mirarme con tus ojos tranquilos y de santa. También fueron tus labios los primeros que pronunciaron una palabra obscena. Recuerdo muy bien aquella noche en la cama, en Pola. Cansada de yacer debajo de un hombre, una noche te rasgaste el camisón con violencia y te subiste encima para cabalgarme desnuda. Te metiste la pinga en el coño y empezaste a cabalgarme para arriba y para abajo. Tal vez yo no estuviera suficientemente arrecho, pues recuerdo que te inclinaste hacia mi cara y murmuraste con ternura: “¡Fuck me, darling!”
Nora querida, me moría todo el día por hacerte uno o dos preguntas. Permítemelo, querida, pues yo te he contado todo lo que he hecho en mi vida; así, que puedo preguntarte, a mi vez. No sé si las contestarás. Cuándo esa persona cuyo corazón deseo vehementemente detener con el tiro de un revólver te metió la mano o las manos bajo las faldas, ¿se limitó a hacerte cosquillas por fuera o te metió el dedo o los dedos? Si lo hizo, ¿subieron lo suficiente como para tocar ese gallito que tienes en el extremo del coño? ¿Te tocó por detrás? ¿Estuvo haciéndote cosquillas mucho tiempo y te viniste? ¿Te pidió que lo tocaras y lo hiciste? Si no lo tocaste, ¿se vino sobre ti y lo sentiste?
Otras pregunta, Nora. Sé que fui el primer hombre que te folló, pero, ¿te masturbó un hombre alguna vez? ¿Lo hizo alguna vez aquel muchacho que te gustaba? Dímelo ahora, Nora, responde a la verdad con la verdad y a la sinceridad con la sinceridad. Cuando estabas con él de noche en la oscuridad de noche, ¿no desabrocharon nunca, nunca, tus dedos sus pantalones ni se deslizaron dentro como ratones? ¿Le hiciste una paja alguna vez, querida, dime la verdad, a él o a cualquier otro? ¿No sentiste nunca, nunca, nunca la pinga de un hombre o de un muchacho en tus dedos hasta que me desabrochaste el pantalón a mí? Si no estás ofendida, no temas decirme la verdad. Querida, querida esta noche tengo un deseo tan salvaje de tu cuerpo que, si estuvieras aquí a mi lado y aún cuando me dijeras con tus propios labios que la mitad de los patanes pelirrojos de la región de Galway te echaron un polvo antes que yo, aún así correría hasta ti muerto de deseo.
Dios Todopoderoso, ¿qué clase de lenguaje es este que estoy escribiendo a mi orgullosa reina de ojos azules? ¿Se negará a contestar a mis groseras e insultantes preguntas? Sé que me arriesgo mucho al escribir así, pero, si me ama, sentirá que estoy loco de deseo y que debo contarle todo.
Cielo, contéstame. Aun cuando me entere de que tu también habías pecado, tal vez me sentiría todavía más unido a ti. De todos modos, te amo. Te he escrito y dicho cosas que mi orgullo nunca me permitiría decir de nuevo a ninguna mujer.
Mi querida Nora, estoy jadeando de ansia por recibir tus respuestas a estas sucias cartas mías. Te escribo a las claras, porque ahora siento que puedo cumplir mi palabra contigo. No te enfades, querida, querida, Nora, mi florecilla silvestre de los setos. Amo tu cuerpo, lo añora, sueño con él.
Háblenme queridos labios que he besado con lágrimas. Si estas porquerías que he escrito te ofenden, hazme recuperar el juicio otra vez con un latigazo, como has hecho antes. ¡Qué Dios me ayude!
Te amo Nora, y parece que también esto es parte de mi amor. ¡Perdóname! ¡Perdóname!
JIM
—————– o —————
Mi Dulce y pícara putita, aquí te mando otro billete para que te compres calzones o medias o ligas. Compra calzones de puta, amor, y no dejes de rociarlos con un perfume agradable y también descolorealos un poquito por detrás.
Pareces inquieta por saber que acogida di a tu carta, que, según dices, es peor que la mía. ¿Cómo que es peor que la mía, amor? Sí, es peor en una o dos cosas. Me refiero a la parte en que dice lo que vas a hacer con la lengua (no me refiero a chupármela) y a esa encantadora palabra que escribes con tan grandes letras y subrayas, bribonzuela. Es emocionante oír esa palabra (y una o dos más que no has escrito) en los labios de una muchacha. Pero me gustaría que hablaras de ti y no de mí. Escríbeme una carta muy larga, llena de esas otras cosas, sobre ti, querida. Ahora ya sabes cómo ponerme arrecho. Cuéntame hasta las cosas más mínimas sobre ti, con tal de que sean obscenas y secretas y sucias. No escribas más. Qué todas las frases estén llenas de palabras y sonidos indecentes e impúdicos. Es encantador oírlos e incluso verlos en el papel, pero los más indecentes son los más bellos. Las dos partes de tu cuerpo que hacen cosas sucias son las más deliciosas para mí. Prefiero tu culo, querida, a tus tetas porque hace esa cosa sucia. Amo tu coño no tanto porque sea la parte que jodo cuanto porque hace otra cosa sucia. Podría quedarme tumbado todo el día mirando la palabra divina que escribiste y lo que dijiste que harías con la lengua. Me gustaría poder oír tus labios soltando entre chisporroteos esas palabras celestiales, excitantes, sucias, ver tu cuerpo, sonidos y ruidos indecentes, sentir tu cuerpo retorciéndose debajo de mi, oír y oler los sucios y sonoros pedos de niñas haciendo pop pop al salir de tu bonito culo de niña desnudo y follar, follar, follar y follar el coño de mi pícara y arrecha putita eternamente.
Ahora estoy contento, porque mi putita me dice que le dé por el culo y que la folle por la boca y quiere desabrocharme y sacarme el cimbel y chuparlo como un pezón. Más cosas y más indecentes que estas quiere hacer, mi pequeña y desnuda folladora, mi pícara y serpeante pequeña culiadora, mi dulce e indecente pedorrita.
Buenas noches, putita mía, voy a tumbarme y a cascármela hasta que me venga. Escribe más cosas y más indecentes, querida. Hasta cosquillas en el mondonguito, mientras escribes para que te haga decir cosas cada vez peores. Escribe las palabras indecentes con grandes letras y subráyalas y bésalas y restriégatelas un momento por tu dulce y caliente coño, querida, y también levántate las faldas un momento y restriégatelas por tu querido culito pedorro. Has más cosas así, si quieres, y después envíame la carta, mi querida putita de culo marrón.
JIM
——————– o —————–
Cartas Sucias de Joyce
Epílogo
La despedida de una de las tantas cartas sucias, de las cartas celosas y disparatadas que solo cabrían en un buzón bien rojo, servirá de epilogo para los fisgones de la correspondencia entre Jim y Nora. Una página fechada el 15 de diciembre de 1909, vísperas de la novena de aguinaldos en la católica Dublín. Con esto quedan claras las dulces fatigas del amante y corresponsal, el cansancio de los amores lejanos.
" (…) Querida, acabo de venirme en los pantalones, por lo que he quedado para el arrastre. No puedo ir hasta la oficina de correos a pesar de que tengo tres cartas por echar.
¡A la cama…a la cama !
¡Buenas noches, Nora mía!"
 |
| Nora Barnacle |
Molly Bloom, entre sueños
16 de junio de 2004. O sea, mañana. Centenario de la primera cita amorosa de Joyce con quien iba a ser la mujer de su vida. ¡Ay, Norah Barnacle, que le perdiste luego cuando tenía 58 años, tú que fuiste para él amante, madre, confidente, inspiración, calor, risa, consuelo, alma gemela, quitapenas, ironía, estrella en su noche oscura ("tranqui, Jim, que no pasa nada, que saldremos del apuro, volveremos a Irlanda unos días y compraremos ropa barata en Moore Street para toda la familia y terminarás el libro y serás el escritor más famoso del mundo...")!
La acción de Ulises -o sea el periplo de un día y una noche de Leopoldo Bloom por un Dublin sucio, charlatán, bebedor, corrosivo y cachondo mental- se inicia, como se sabe, en la mañana de dicho 16 de junio -¡vaya homenaje a Norah!- y termina con el famoso "Sí" complaciente, escrito con mayúscula y seguido de punto final (el único del episodio), pronunciado por Molly mientras se mueve entre sueños en la cama.
Si Joyce sólo hubiera escrito aquel monólogo interior habría bastado, seguramente, para que nunca dejáramos de agradecer su aportación a la literatura, es decir a la vida. Cuando la novela se publicó en París en 1922 fue precisamente tal secuencia onírica lo que más escandalizó a los miserables puritanos de siempre, y hubo intervenciones policiales tanto en los puertos británicos como en los de Estados Unidos para proteger a los buenos burgueses de tanta procacidad y porquería. Francia había sido la responsable, una vez más, de permitir la publicación de un texto obsceno y vil, y fue objeto, en consecuencia, de la renovada vituperación de los fariseos de ultra-Mancha, los mismos que poco tiempo atrás habían machacado con trabajos forzosos a otro irlandés genial y subversivo, Oscar Wilde. Cuando, allá por los años cincuenta, servidor empezó sus estudios de español en el Trinity College de Dublín, Ulises, tres décadas después de su publicación, estaba todavía prohibido en Irlanda -no ya en Gran Bretaña- y sólo se podía conseguir bajo cuerda. Todavía me produce vergüenza ajena el recuerdo de aquella afrenta.
La Irlanda de hoy es bien diferente, y Joyce toda una gloria nacional. La celebración de Bloomsday va a ser mañana por todo lo alto, y además coincide con el final de la eficaz presidencia irlandesa de la Unión Europea. En España, entre los actos programados, hay que destacar la reposición en Madrid, por Magüi Mira, de su magnífica interpretación del monólogo de Molly, tanto más convincente por cuanto ésta vuelve una y otra vez, mientras sueña, al Gibraltar y a la Andalucía de su infancia y adolescencia, entreverándose entre sus rememoraciones subliminales numerosas frases e imágenes españolas que han sido investigadas, en Sevilla, por el gran experto en Joyce Francisco García Tortosa. Para los que protestan que Ulises supera sus más fornidos esfuerzos, nada más recomendable que empezar con dicho monólogo en la magnífica traducción de la novela debida al mismo estudioso (editada por Cátedra). Hacerlo sería la mejor manera posible de honrar al genio dublinés en esta fecha tan señalada.
 |
| Nora Bernacle y James Joyce |
Joyce de noche
Por Empar Moliner
El País, 10 JUL 2004
Leo en un despacho de la agencia Efe que la casa Sotheby's ha subastado "una carta erótica de James Joyce a su amante Nora por 360.000 euros". La carta fue escrita cuando ya vivían separados, por lo que no sé si técnicamente es del todo exacto emplear la palabraamante. En el texto, parece que Joyce la llama "zorra de ojos salvajes" y le confiesa que siente por ella "un deseo ingobernable". Pero lo más sorprendente es la explicación que da la casa Sotheby's para justificar lo cara que se ha vendido la misiva: "Es interesante porque es muy explícita, a pesar de que el autor eludía generalmente todo tipo de bromas obscenas". Caramba.
Escribir "zorra de ojos salvajes" y que sientes un "deseo ingobernable" desde luego no son bromas, así que no tiene nada que ver con "eludir todo tipo de bromas obscenas". Pero aunque lo fueran. El autor escribió esa carta no para que la leyésemos nosotros, sino para que la leyera Nora. Lo normal es que la gente (y eso incluye al difunto Joyce) tenga comportamientos distintos en privado que en público. Ésta es la gracia.
El mundo está lleno de seres humanos que en público eluden todo tipo de bromas obscenas y que luego, en privado, son unos guarros. Normalmente, cuando redactas una conferencia para dictar en el Òmnium Cultural no describes posturas sexuales y, en cambio, sí las describes cuando redactas e-mails a tus amantes. Son pocas las personas obscenas en público y en privado, y esa debería ser la noticia. Imaginen que de aquí a unos años se subasta una película casera en la que un actor de culto (pongamos Keanu Reeves) está manteniendo relaciones sexuales con una mujer (pongamos yo). El señor de Sotheby's dirá que la película tiene valor porque el contenido sexual es muy explícito cuando resulta que Keanu era muy pudoroso en su trabajo y eludía los desnudos y las escenas de sexo. Pues vaya noticia. Para algo se trata de una cinta para el consumo privado de Keanu y mío. El señor de Sotheby's, al que tengo un respeto ilimitado, debería ser contratado en el programa Salsa Rosa. La justificación extraordinaria que da de la diferencia entre el comportamiento público y privado de Joyce es la misma que dieron de la locutora Encarna Sánchez cuando sacaron a la luz las cartas que le escribió a no sé quien. Vaya morro.
↧
Joyce / Bloomsday / 16 de junio de 1904
 |
| James Joyce |
James Joyce
16 de Junio: El "Bloomsday"
Por José Luis Díaz-Granados
La noche del 16 de junio de 1904 —seis meses después de haber fracasado en su intento de publicar la novela Retrato del artista adolescente en una revista de Dublín—, James Joyce, entonces de 22 años de edad, salió por primera vez con Nora Barnacle, una sencilla camarera de hotel, inculta y atractiva, a quien había conocido días atrás.
Pasearon por una playa solitaria y de pronto, de manera inesperada, la muchacha comenzó a prodigarle al joven una serie de caricias eróticas, tan audaces y provocadoras, que marcaron para siempre la sensibilidad del dublinés. Aquel encuentro con quien se convertiría en la compañera de su vida llevó al promisorio escritor a escoger esa fecha mágica como la del día en que se desarrolla su novela Ulises, que escribiría a partir de 1914, durante siete años, de manera ininterrumpida, con pasión de poseso y en medio de las mayores dificultades.
Eran tiempos muy difíciles, no solamente por el hecho de que estaban bajo el fuego cruzado de la Primera Guerra Mundial, sino porque el joven narrador sufría la incomprensión y el rechazo sistemático de todas las editoriales y revistas literarias. Además, él y Nora tenían que andar de un lado para otro a causa del conflicto, en tanto que Joyce padecía de un creciente problema en los ojos que amenazaba ceguera, no tenía un centavo en los bolsillos y la familia crecía con la llegada de Giorgio y Ana Lucía, los dos hijos pequeños.
El libro salió publicado, luego de incontables peripecias, el 2 de febrero de 1922, precisamente el día en que Joyce cumplía sus 40 años de vida. El éxito fue inmediato, a pesar de que críticos pudibundos y guardianes del puritanismo acusaron al autor de "obsceno" y "pornográfico". Escritores y poetas de la talla de Ezra Pound lo apostaron todo por Ulises hasta el punto de conseguirle editor y crítica favorable y T. S. Eliot lo comparó con La guerra y la paz. En cambio Virginia Woolf —que había tenido acceso al manuscrito inédito—, lo rechazó de plano desde el primer momento.
En su diario, la celebrada autora de Mrs. Dalloway, calificaba el Ulises de "vulgar" y de "baja clase", algo así como "el entretenimiento de un jovencillo que se rasca con grima sus sarpullidos". Y cuando terminó su lectura anotó: "Acabé de leer Ulises y me parece un fracaso... Es un libro difuso, salobre, pretensioso y vulgar, no sólo en el sentido común, sino en el literario. Quiero decir que un escritor de primera línea respeta demasiado el acto de escribir para permitirse hacer trampas". Y la propia Nora, la compañera del escritor, comentaría que el libro seguramente "era una gran cochinada".
Ulises representa el día más largo y célebre de la historia de la literatura universal. En 18 capítulos se va desenvolviendo, a través de voces y de veces, la travesía urbana de un publicista llamado Leopoldo Bloom y las acciones imprecisas de un joven maestro de escuela de nombre Stephen Dedalus.
La inusitada novela, cuya redacción inició Joyce en Trieste, Italia, en 1914, continuó en Zurich y terminó en París en 1921, ha sido presentada desde su publicación en 1922, como una genial parodia de La odisea de Homero, desarrollada en espacios citadinos, con protagonistas nada heroicos y con una Penélope muy distante de su legendaria fidelidad.
Desde horas muy tempranas, Bloom sale de su casa luego de consentir a su bella esposa Marion (o Molly), con quien no tiene relación sexual alguna; asiste a un entierro, almuerza, vagabundea por calles y avenidas de Dublín a sabiendas de que Molly está recibiendo en ese momento a un amante; come, escucha música, pone atención a una arenga de un orador nacionalista; contempla a una bañista en la playa, visita a una amiga en el hospital y allí conoce a Dedalus, a quien acompaña hasta el sector de tolerancia; luego de un incidente con un soldado se dirigen a la casa del publicista, donde toman chocolate. Cuando Dedalus se va, Bloom, borracho, se duerme sobre el pecho de su esposa. Ella, regocijada con su romance vespertino, reinventa su trayectoria vital. Esas 60 páginas finales sin una coma, ni un sólo punto aparte y que culmina con un "Sí" por la vida, constituyen el prodigioso monólogo interior con el que, además de otras técnicas que introduce en su libro, Joyce revoluciona para siempre las estructuras del género narrativo.
Además, algunos críticos han señalado que cada episodio corresponde a un color determinado y a alguna parte del cuerpo. También se ha afirmado que la llegada de Bloom para reposar en el seno de su esposa, representa la muerte del ser humano cuando retorna al seno de la tierra.
Con la confirmación de Ulises como una de las obras fundamentales del siglo XX, escritores e intelectuales, lectores y admiradores regados por el mundo, celebran cada 16 de junio el "Día de Bloom" o el "Bloomsday". Entonces en los festejos se rememoran episodios de este insólito planeta literario, se recrea la vida y peripecias de su autor y se realizan en voz alta lecturas colectivas sin fin desde horas muy tempranas hasta poco antes de la medianoche.
José Luis Díaz-Granados (Santa Marta, 1946), poeta, novelista y periodista cultural. Su novela Las puertas del infierno (1985), fue finalista del Premio Rómulo Gallegos. Su poesía se halla reunida en un volumen titulado La fiesta perpetua. Obra poética, 1962-2002 (2003).
El día crucial del ‘Ulises’ de James Joyce
16 de junio de 1904
Fue un día de verano común y corriente, que a la postre cambió la historia de la literatura.
Por Anita de Hoyos
El Espectador, 13 de junio de 2013
 James Joyce, uno de los más importantes escritores de la historia. / Archivo
James Joyce, uno de los más importantes escritores de la historia. / ArchivoEn una torre al lado del mar, el joven Stephen Dedalus discute con un amigo y le devuelve la llave quedándose sin alojamiento. Después, Stephen se entrevista con el viejo rector de un colegio para gomelos donde da clases de literatura. El viejo le paga su sueldo y le entrega un artículo sobre el peligro de la fiebre aftosa. Stephen sale a vagabundear a la playa, contempla a lo lejos la torre a la que no volverá nunca, deja que su imaginación vague sin concluir nada y regresa a la ciudad, Dublín, abandonando sobre una roca un pañuelo lleno de mocos y seguido por un bergantín de tres palos que entra al puerto.
Esa misma mañana, el señor Leopold Bloom, de profesión vendedor de anuncios, despierta en el lecho que comparte con su esposa Mary, de profesión cantante. Mr. Bloom prepara el desayuno para su mujer, se lo lleva a la cama donde le explica mal el significado de la palabra “metempsicosis” y habla con ella de libros levemente pornográficos. Después, come un jugoso riñón de cerdo, caga puntualmente, mientras lee mediocre periodismo irlandés, y sale a la calle, olvidando la llave de su casa en un bolsillo de la ropa que se puso el día anterior.
La odisea de este par de mediocres sin llave sigue su curso durante este 16 de junio cuando pasa de todo y no pasa nada. Bloom visita las oficinas del periódico donde trabaja, vaga por las calles soñando con los anuncios que piensa vender, almuerza, va a un entierro, es engañado por su mujer, se masturba mirando a una coja y asiste al nacimiento de un niño. Por su parte, Stephen da una conferencia en la biblioteca de Dublín, donde demuestra que Shakespeare es el fantasma del padre de Hamlet, habla con su hermana Dilly y se prepara para una noche de alcohol. Finalmente, Bloom y Stephen se encuentran y van a un burdel donde se emborrachan. Bloom invita a Stephen a su casa, a la que tiene que entrar por la puerta del servicio, y le da un chocolate caliente. Los dos hombres conversan y Stephen se despide de Bloom y sale a la calle, donde sospechamos que seguirá hacia el destierro. Por su parte, Bloom vuelve al sobre conyugal con su mujer adúltera y descansa. Ha viajado. El día se cierra con un mar de palabras sin signos de puntuación que ocupa 60 páginas y empieza y termina con la palabra yes.
Mal contado, esto es Ulises, la obra mayor de James Joyce, un genio que logró reunir en un libro el más profundo simbolismo y el realismo más crudo. Irónico y con la insolencia necesaria para creerse Shakespeare y pensar que tenía la capacidad de abolir el tiempo, Joyce nos dejó esta joya para ver si entendíamos que sólo asumiendo la vida con toda su mugre era posible llegar al cielo.
Durante más de un siglo, académicos, psicoanalistas y críticos de salón han destripado el Ulises y hurgado en sus entrañas buscando mensajes ocultos. Joyce se divertía estimulando esta lectura carnicera. Muerto de risa, se preocupó por difundir el atemorizante rumor de que en su novela había “algo más que lo evidente”, logrando que sus críticos se sintieran brutos y vacilaran a la hora de cuestionarlo. Esto, desde luego, no evitó que Ulises fuera censurado y que miles de ejemplares de esta novela magnífica ardieran en una hoguera atizada por funcionarios mediocres todavía más brutos que los críticos académicos. Pero esa es otra historia. En 1950 Occidente decide perdonar los pecados de su artista más grande y lo entroniza en el panteón de los inmortales. Desde entonces, ya todos tienen clara la excelsa calidad literaria de una obra que pocos han leído y nadie está seguro de entender.
Para evitar osos, cuando Valery Larbaud presentó en sociedad el Ulises lo hizo siguiendo un manual de lectura confeccionado por el mismo Joyce, donde se delataban las referencias homéricas y las partes del cuerpo humano a las que correspondían cada uno de sus capítulos. Con el tiempo, esta lectura prejuiciosa perduró y sucesivas generaciones de críticos descubrieron referencias al Talmud, al tarot, a la alquimia, al cine, al lenguaje periodístico, a Swift y a Swinburne, a anónimos poetas isabelinos. Lo aterrador es que todos estos hallazgos son reales. Joyce los puso en el texto de manera intencional logrando que el Ulises, con su avasallante dotación de treinta mil palabras distintas, no sólo sea el inventario de un idioma, sino el de una cultura.
Ulises es una novela monstruo con varios corazones, como el Kraken, y miles de ojos, como Argos. Un espanto mitológico, pero también un espanto de comedia. Joyce multiplicó con rigor de erudito los símbolos y las recurrencias con una obvia intención de burla. Le debían parecer muy graciosos los esfuerzos que haría después un ejército de incompetentes por penetrar en un texto que cifró de manera muy astuta.
A estas alturas, ya habrá más de uno que piense que me estoy tomando a Joyce a la ligera, que al acusarlo de payaso y negarme a hablar de su discurso oculto le estoy quitando méritos. Error. Joyce fue una mente superior, con todo lo que eso comporta. Para ponerlo en sus palabras: “un hombre de genio no comete errores. Sus errores son voluntarios y son puertas al conocimiento”. Así que el tono irónico que atraviesa Ulises como un relámpago es deliberado. La primera vez (me refiero a Shakespeare, of course) fue tragedia; la segunda debía ser farsa.
En Ulises nada es serio. O mejor dicho: todo es trascendente, pero es tratado de una manera que atenta contra la formalidad. No en vano Joyce era un simbolista, alguien que sabía que detrás de los actos más cotidianos se agazapa un signo capaz de abrir las puertas del más allá. Pero también era un realista, alguien que tenía claro que ese más allá arranca en este más acá que nos constituye, donde el más elevado de los pensamientos y la más atroz de las pasiones son meras reacciones químicas. Como decía Paul Eluard: hay otro mundo, pero está en éste.
Por eso, las discusiones sobre el “monólogo interior”, el laberinto, las llaves perdidas, Ícaro y su mujer pájaro, los cuernos de Shakespeare, la influencia de la escolástica o la canción de las sirenas, no sólo son inútiles, sino aburridas. Joyce se burló de todo eso al hacer su pregunta definitiva: “¿Qué nombre usó Ulises cuando vivió entre las mujeres?”. No lo sabremos nunca. Todo es tan incierto que dan ganas de vomitar, pero vayámonos acostumbrando porque el tiempo de las respuestas fáciles pasó. Estamos condenados a la penumbra.
Entonces, es mejor leer Ulises sin pretensiones hermenéuticas. Dejarnos ir y ya, sin pensar tanto. Así entenderemos de una que esta novela espléndida nos propone un desafío elemental: disfrutar con la prosa de alguien que está colocado en el umbral de los sueños, un mediador entre este mundo y el otro que sabe que no estamos condenados a la ceguera, sino apenas a la penumbra, y que es posible conocer la luz y ser iluminados por su recuerdo. Porque, ya entrados en gastos, hay que admitirlo: existe un momento de excepción deslumbrante en que las contradicciones de nuestra vida miserable desaparecen. Se llama epifanía y Joyce tuvo la suya y todos merecemos la nuestra.
Entre otras cosas, porque el 16 de junio de 1904 tal vez sí sucedió algo especial. Joyce conoció a Nora una semana antes, el 10 de junio de 1904. Nora Barnacle, la mujer pájaro que lo llevaría volando lejos del laberinto de Dublín y sería su musa durante 35 años. Su esposa, su única patria, que le dio una familia, garantizó la existencia del Ulises, que yo escriba estas páginas y que ustedes las lean en este momento. Todo esto porque tal vez, sólo tal vez, James y Nora hicieron el amor bajo los rododendros ese día de verano que parecía tan común y corriente.
El Espectador
El Espectador

16 DE JUNIO:
TODOS DUBLINESES
Un “Bloomsday” en las calles de Joyce
Desde hace cosa de 57 años, cada 16 de junio Dublín se llena de “canotiers”, pajaritas y gafas de montura circular para rendir homenaje a la ópera magna de James Joyce, un “Ulises” que a la sazón transcurre a lo largo de esa jornada y a lo ancho de esas calles en recuerdo de la primera cita que el genio irlandés mantuvo con su futura mujer, Nora Barnacle. Riñones cocidos, caminatas, lecturas y “pubs”, muchos “pubs”, constituyen el menú de una jornada que este 2011 vivimos sobre el terreno.
Por MILO J. KRMPOTIC

Me encanta el sabor a riñones por la mañana. Pero no es exactamente así, claro. Pese a la delicadeza con que están cocidos, pese a la ausencia de sabores extremos, me cuesta concebir su ácida blandura a tan temprana hora y el trago de zumo de naranja con que los bajo tampoco acaba de ayudar. Sucede que la perspectiva de conquistar un Bloomsday sobre el terreno, en las mismas calles de Dublín que el 16 de junio de 1904 ampararon el tan ficticio como homérico deambular de Leopold Bloom, sí justifica la épica con que afronto el comienzo de la jornada. Pasan pocos minutos de las ocho y el primero de los tres turnos con que The Gresham Hotel homenajea (a 23 euros el cubierto) el desayuno del Ulises de Joyce luce una media entrada. Los otros dos sí han colgado el cartelito de sold out, pero éste es quizá, por coincidencia de horarios entre literatura y realidad, el que congrega a los más puristas seguidores de la ópera magna del siglo XX. En pleno siglo XXI: las gafas de montura redonda que lucen los treintañeros en la mesa a mi derecha invitan a pensar en una convención de seguidores de cierto alumno de Hogwarts. Luego uno vuelve a reparar en las pajaritas y chaquetas de tweed y canotiers, en la avanzada edad de no pocos comensales, en los platos rebosantes de riñones, salchichas, huevos revueltos, beicon y morcilla (aquí rebozada en cereal) y se pone de nuevo en situación: Joyce.
Durante los siguientes cuarenta minutos, un elenco de ocho actores (en algún momento pienso que son más, pero a la postre se trata de público disfrazado que avanza entre ellos camino del self-service) pone en escena diversos episodios de la obra más comentada a la par que menos leída del mundo mundial. Dos ideas acuden a mi mente. A la primera se le suman los animadores del pub crawl de la tarde-noche anterior, una pareja que declamaba a Oscar Wilde lo mismo que interpretaba el Godot de Beckett, y me lleva a preguntarme cuántos dublineses, dueños de una vocación artística o no, pondrán un plato de patatas rellenas en la mesa familiar gracias al extraordinario legado literario de su ciudad. La otra tiene que ver con el capítulo de El desguace de la tradición (Cátedra) donde Javier Aparicio Maydeu explica el Ulises en clave de broma infinita desde la forma y parodia en el fondo, pues eso es lo que trasluce la troupe del Gresham: comedia prácticamente bufa puntuada por instancias de gran musicalidad y una endiablada técnica vocal a la hora de lidiar con aliteraciones y neologismos. El monólogo final de Nora Bloom, a tres voces, nos recuerda que Joyce escogió el 16 de junio de 1904 como escenario de la novela por tratarse de la fecha en que por vez primera mantuvo una cita con su futura mujer, Nora Barnacle. De paso, nos invita a dejar atrás los restos de desayuno irlandés para salir a la calle O’Connell, presidida desde hace ocho años por una monumental aguja metálica de 121 metros de altura, y emprender la marcha hacia el James Joyce Centre.
![]()

Con la política hemos topado
El ministro de Cultura ha decidido madrugar y, por aquello de la seguridad en tiempos del 15M, no podemos acceder aún al interior del Centro. Así, durante los siguientes veinte minutos realizamos un completo inventario de su tienda de regalos: seis ediciones del Ulises (entre los 6 y los 28 euros de precio), DVDs de las adaptaciones cinematográficas de la obra joyciana (debemos recordar las restricciones de equipaje en cabina de RyanAir para no hacernos con las versiones de Joseph Strick del Retrato… y el mismo Ulises, quizá incluso con la doblemente crepuscular Los muertos de John Huston), tazas y camisetas atravesadas por la leyenda “Stately” (que es a la verde Irlanda lo que “En un lugar de la Mancha” a la piel de toro; esto es, el punto de partida de un trayecto sin par pero también una cita al alcance de cualquiera)…
La constante afluencia de grupos nos devuelve a la calle y allí, sin comerlo ni beberlo, nos plantamos como figurantes de lujo en la filmación del discurso bloomsdayano del senador David Norris, quien además de haber impartido clases sobre la obra de Joyce en el Trinity College logró en 1988 acabar con la ley antihomosexual que provocó la caída en desgracia de Wilde y, por cierto, es candidato a la presidencia de Irlanda en las elecciones del próximo mes de octubre. “Todos pertenecemos a la familia Joyce”, clama el político. Y, cuando acto seguido pide un aplauso para Robert Joyce, sobrino nieto del escritor con quien nos cruzaremos en otras dos ocasiones a lo largo del día, decidimos que quizá lleva razón, pero que sin duda algunos miembros de la familia Joyce son más sanguíneos que otros. Y la duda planea sobre nuestras cabezas: ¿nos aguarda la experiencia de topar con Vila-Matas o alguno de sus secuaces de la Orden del Finnegans? Les avanzo la respuesta por si no les apetece llegar hasta el final del artículo para averiguarlo: sí, pero sólo en las páginas de El País del día siguiente, artículo de Juan Cruz mediante.
A la voz de “estos son los periodistas españoles” (la guía nos cuida cual polluelos y se encarga de que el padrinazgo de la Oficina de Turismo de Irlanda dé siempre sus frutos), pasamos por delante del público que guarda ordenada cola y nos franquean por fin la entrada al Centro. No hay tiempo para plantarse ante cada uno de sus paneles audiovisuales, por lo que realizamos la visita en menos de un cuarto de hora. Comenzamos refocilándonos por lo bajo al descubrir el segundo nombre de Joyce: Augustine. Continuamos, bajo un retrato de Mary Murray, decidiendo que el escritor salió a su madre. Y, por no extralimitarnos en el apartado de trivialidades de esta crónica, terminamos identificando tres elementos, uno por planta, como hallazgos más reseñables: en orden creciente de importancia, la exposición fotográfica de Motoko Fujita (imágenes para las que podría haberse inspirado lo mismo en Bohumil Hrabal que en Joyce, pero que ciertamente se nos antojan atractivas); la reproducción de una de las habitaciones, con su cama incluida, en las que el dublinés escribió a lo largo de siete años y a lo ancho de tres países el Ulises, y la puerta original del número 7 de la calle Eccles, domicilio en la ficción del bueno de Leopold Bloom. Un rato después, ya en pleno tour guiado por los escenarios del libro, descubriremos que donde Dublín decía 7 hoy dice 78 y que la llamada Bloom House, de llamativa entrada amarilla, acoge actualmente una clínica especializada en cirugía láser.
![]()

La hora del gorgonzola
Tras la independencia y la partida de la población británica, Irlanda se descubrió poseedora de un montón de iglesias protestantes prácticamente vacías. La de St. Andrew vuelve a recibir, desde 1995, centenares de miles de visitantes al año, con el truco de que se ha reconvertido en sede de la Oficina de Turismo. Igualmente frecuentada se ve la de St. Mary, que en 1761 amparó el matrimonio de Arthur Guinness, patrón laico de la ciudad, y cuya nave y sacristía están ocupadas ahora por el popular restaurante The Church (la cripta, previa retirada de diversos restos humanos, hace las veces de almacén). Y la de St. George, en uno de los extremos de Eccles, dueña por tanto del campanario que le indicaba la hora a Bloom, exhibe en cambio, atravesando la columnata frontal, un inmenso cartel que reza: “Se alquila”. Inevitable que su majestuosa y melancólica presencia nos distraiga de las explicaciones del guía del tour a pie, quien se dirige ya hacia Hardwicke Street para mostrarnos la carnicería donde el héroe de Joyce compraba sus riñones, la farmacia a la que acudía a que le curaran una herida y, girando ya por O’Connell, el pub Mooney’s Wine and Spirits donde remojaba el gaznate.
La hora de la comida nos encuentra a las puertas de otro pub, el Davy Byrnes de Duke Street, escenario donde Leopold Bloom almuerza un bocadillo de gorgonzola. Atenuado el sentido épico tras tanta caminata, nos preguntamos si debemos sumar algo de queso verde al tempranero desencuentro con los dichosos riñones cocidos cuando la guía acude en nuestra ayuda con una interesante maniobra de distracción: ha dado con un enviado especial de la radio nacional irlandesa, la RTE, y le ha hecho ver el interés de pulsar la opinión de la prensa española sobre el Bloomsday.
No hay exceso de humildad en la constatación de que el diálogo que sigue resulta tirando a intrascendente. ¿Hemos leído el Ulises? Pues a trozos, tal y como recomienda Javier Aparicio Maydeu, aunque cabe admitir que esos trozos no han sido ni muy numerosos ni especialmente contundentes. ¿Y consideramos importante la interrelación entre el libro y Dublín? Para Dublín, desde luego que sí: no en vano venimos de recorrer su zona noble (los pubs del Temple Bar quedan para la noche) como parte de un ritual urbano-literario que, 57 ediciones después, provoca la devoción de no pocos nativos y la alborozada visita de otros tantos extranjeros.
Inevitable remitirse, llegado ese punto de nuestro discurso, a dos de los personajes que media hora antes habíamos encontrado protagonizando la sesión de lectura non-stop que suele tener lugar bajo la pérgola del parque de St. Stephen’s Green. El primero fue Joe Duffy, presentador de la propia RTE, quien celebró que su fenomenal acento irlandés resultara por una vez adecuado a las circunstancias y acto seguido se lanzó a recitar, contemporáneo él, con un iPad como guía. Y el segundo fue el embajador finlandés en Irlanda, señor Pertti Majanen, quien nos deleitó con la primera página del Ulises tal y como suena traducida a su idioma natal. No resulta descartable que las 150 personas que componíamos su audiencia en ese momento experimentáramos un escalofrío mientras pensábamos al alimón: “¿Que el Ulises te parece difícil? Pues toma dos cucharadas…”.
![]()

“Sí quiero Sí…”
Dos fueron, entre los siglos XVIII y XIX, las grandes hambrunas irlandesas. Sus responsables: el frío extremo de la temporada 1740-41 y el mildiu de la patata. Sus víctimas, el citado tubérculo y, por extensión gastronómica, una población que entre 1845 y 1852 perdió a dos millones de habitantes, la mitad fallecidos y la otra mitad emigrados. A día de hoy se considera que en Estados Unidos hay cerca de 37 millones de personas con sangre irlandesa. La isla, en cambio, se mantiene en los 6.200.000, contando con el millón y medio del aún británico Ulster. Cuatro gatos, sí, como cuatro son también sus literatos galardonados con el Premio Nobel: Yeats, Bernard Shaw, Beckett y Seamus Heaney. Joyce no figura entre ellos, ni falta que le hace para proyectar su sombra sobre un país orgulloso de su herencia artística y dueño, muy posiblemente, del mayor número de instrumentos musicales por metro cuadrado de suelo europeo.
Tras una escapada a las tiendas de la peatonal Grafton Street (escenario hace tres décadas de los pinitos callejeros de U2), tras visitar también la maravillosa exposición del Book of Kells en el Trinity College, nos dirigimos a Gallagher’s, en pleno Temple Bar, para degustar los tradicionales boxties, o panqueques de patata. Hace varias horas que los canotiers, por recurrentes, han dejado de ser noticia. Y la lluvia que persistentemente ha caído durante la tarde ha hecho que nuestra posible caminata hasta la torre Martello, allí donde el majestuoso y orondo Buck Mulligan ejerce el noble arte del afeitado en clave de misa católica para dar inicio al Ulises, se haya quedado en un paseo por los Docklands amenizado por ese Centro de convenciones con forma de jarra de pinta.
No ha anochecido del todo, caprichos del estío septentrional, cuando dejamos la casa de Oscar Wilde a un lado para alcanzar el hotel que nos hospeda. Desde la vecina Merrion Square nos llega el aroma de las rosaledas y los jazmines y los geranios y las chumberas, fragancia literaria que nos desarma definitivamente y, retomando el espíritu satírico de la obra, nos lleva, ya en la habitación, sí, a extraer de la maleta nuestro volumen del Ulises, sí, a estrecharlo entre nuestros brazos y apretarlo contra el pecho, a sentir sí su corazón desbocado y a susurrarle te leeré, en todos los fragmentos del mundo te leeré, sí quiero Sí…
↧
Joyce / Dublín en el Bloomsday
Joyce acude al rescate de Dublín en el Bloomsday
Fiesta e ironía anticrisis en la conmemoración anual del día en que el autor irlandés situó la acción de su 'Ulises'
Juan Cruz Dublín 17 JUN 2011
Es el Bloomsday de la crisis.La novela de James Joyce Ulises, que detuvo para la historia la ciudad de Dublín en el día 16 de junio de 1904 desata, desde 1954, una celebración insólita en la capital de Irlanda.Este año no han faltado los desayunos con riñones, las parrandas callejeras que recitan los textos de Joyce; no falta el humor tan joyceano, ni las excursiones de escolares pulcros, vestidos como hace un siglo, hasta la mítica Torre Martello.No falta nada, pero sobre Dublín hay un manto de parálisis que Joyce describió y que regresa con él como un símbolo de esta fiesta. Aunque haga sol, y ayer vino y se fue, y volvió otra vez. Este Bloomsday, al que hace seis años se sumó una insólita troupe de escritores españoles, es el año de la crisis, el año del desorden mundial que a Irlanda le ha dado en el hígado, o en los riñones.Los escritores españoles que vienen a Dublín a celebrar el Bloomsday, y que ayer tarde realizaron junto a la Torre Martello sus ritos de la Orden de Finnegans, le pusieron a este Bloomsday el apodo de "Lo Desorden". Como dice Enrique Vila-Matas, cuya reciente novelaDublinesca es una especie de vademécum de la Orden, ese "Lo" es como el "Lo Pelat del ex futbolista De la Peña". Pero aquí significa la evidencia "de que vivimos la consecuencia de los egoísmos mundiales, que han creado un orden perverso".Eso lo dice Malcolm Otero, el editor de la Orden, a la que también pertenecen los escritores Eduardo Lago (el autor de [sic] el emblema de este año: "¡Vila Lo Desoden!"), Antonio Soler y Jordi Soler. Ellos coinciden: Joyce creó un orden con el Ulises, edificó su novela sobre los hombros de Leopold Bloom, "un héroe de la modernidad", y lo hizo vivir en una sociedad a la que tuvo que enfrentarse como Don Quijote y como Sancho a la vez. Anthony Burgess, un antecedente ilustre de esta visión, lo dijo en esta línea: "Bloom es todos los hombres modernos".Pues si este hombre moderno es, en efecto, un irlandés afectado por Lo Desorden que estamos viviendo, ayer estaba en las calles de Dublín, "en medio de una ciudad que se salvó de su destrucción", decía Vila-Matas, "gracias a que de pronto ya no se construyó más". Así que, paradójicamente, lo poco que quedaba de la geografía del Ulises se mantuvo merced a la crisis que ahora acogota al Bloom que son los irlandeses.Ese espíritu ante la crisis no está exento de la fiesta. "Aunque los irlandeses no somos como otros europeos: nosotros ponemos cara de preocupación y luego pedimos otra copa". Quien nos decía esto, junto al David Byrne, el pub más emblemático de los sitios de Ulises, estaba al frente de un coro que llamaba la atención sobre los que han llevado al paro al 15% de la población y al país al cesto de los PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia, España).Decía este hombre, John Bissett, un trabajador comunitario que llevaba su Ulises en la mano: "La gente está deprimida, el capitalismo financiero nos ha puesto con la soga al cuello, y además no nos da margen para sacar al país del atolladero". Este será "el invierno de nuestro descontento", "será un tiempo muy severo para muchísima gente que en Navidad no tendrá cómo calentarse". ¿La solución? "No al FMI, que se vaya Trichet, que se acabe el socialismo para los ricos".Todo eso que se decía con palabras ante el pub de Bloom lo decían los devotos de Joyce que paseaban con pancartas en las que se leían sucesivamente estas palabras que imitan el estilo del Ulises: "La señora Bloom dice sí a la justicia económica y el señor Bloom dice no al FMI y al rescate capitalista".¿Afecta esto al humor de la fiesta?. "No, a Bloom no se lo puede vencer", me dijo Daithi Downe, un joyceano que trabaja para un servicio que atiende a los que no tienen dónde vivir.Los españoles de la Orden de Finnegans hicieron de su pasión por Joyce una jornada gozosa. Ellos gritan, antes de sus lecturas: "¡Gracias! Qué grandes estamos esta mañana". Estuvieron en todas las ceremonias, leyeron con los joyceanos, y armaron dama de la orden (hasta ahora no había mujeres) a Maura Walsh, la carnicera más elegante de Dublín. No pudieron cumplir el rito ni con Ray Loriga ni con Marcos Giralt Torrente, que por una u otra razón no fueron a Dublín. Fueron "espumados", que es una manera de "tacharlos un poco" de la Orden. La Orden no permite desórdenes, como Joyce, por cierto.
![]()
Es el Bloomsday de la crisis.
La novela de James Joyce Ulises, que detuvo para la historia la ciudad de Dublín en el día 16 de junio de 1904 desata, desde 1954, una celebración insólita en la capital de Irlanda.
Este año no han faltado los desayunos con riñones, las parrandas callejeras que recitan los textos de Joyce; no falta el humor tan joyceano, ni las excursiones de escolares pulcros, vestidos como hace un siglo, hasta la mítica Torre Martello.
No falta nada, pero sobre Dublín hay un manto de parálisis que Joyce describió y que regresa con él como un símbolo de esta fiesta. Aunque haga sol, y ayer vino y se fue, y volvió otra vez. Este Bloomsday, al que hace seis años se sumó una insólita troupe de escritores españoles, es el año de la crisis, el año del desorden mundial que a Irlanda le ha dado en el hígado, o en los riñones.
Los escritores españoles que vienen a Dublín a celebrar el Bloomsday, y que ayer tarde realizaron junto a la Torre Martello sus ritos de la Orden de Finnegans, le pusieron a este Bloomsday el apodo de "Lo Desorden". Como dice Enrique Vila-Matas, cuya reciente novelaDublinesca es una especie de vademécum de la Orden, ese "Lo" es como el "Lo Pelat del ex futbolista De la Peña". Pero aquí significa la evidencia "de que vivimos la consecuencia de los egoísmos mundiales, que han creado un orden perverso".
Eso lo dice Malcolm Otero, el editor de la Orden, a la que también pertenecen los escritores Eduardo Lago (el autor de [sic] el emblema de este año: "¡Vila Lo Desoden!"), Antonio Soler y Jordi Soler. Ellos coinciden: Joyce creó un orden con el Ulises, edificó su novela sobre los hombros de Leopold Bloom, "un héroe de la modernidad", y lo hizo vivir en una sociedad a la que tuvo que enfrentarse como Don Quijote y como Sancho a la vez. Anthony Burgess, un antecedente ilustre de esta visión, lo dijo en esta línea: "Bloom es todos los hombres modernos".
Pues si este hombre moderno es, en efecto, un irlandés afectado por Lo Desorden que estamos viviendo, ayer estaba en las calles de Dublín, "en medio de una ciudad que se salvó de su destrucción", decía Vila-Matas, "gracias a que de pronto ya no se construyó más". Así que, paradójicamente, lo poco que quedaba de la geografía del Ulises se mantuvo merced a la crisis que ahora acogota al Bloom que son los irlandeses.
Ese espíritu ante la crisis no está exento de la fiesta. "Aunque los irlandeses no somos como otros europeos: nosotros ponemos cara de preocupación y luego pedimos otra copa". Quien nos decía esto, junto al David Byrne, el pub más emblemático de los sitios de Ulises, estaba al frente de un coro que llamaba la atención sobre los que han llevado al paro al 15% de la población y al país al cesto de los PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia, España).
Decía este hombre, John Bissett, un trabajador comunitario que llevaba su Ulises en la mano: "La gente está deprimida, el capitalismo financiero nos ha puesto con la soga al cuello, y además no nos da margen para sacar al país del atolladero". Este será "el invierno de nuestro descontento", "será un tiempo muy severo para muchísima gente que en Navidad no tendrá cómo calentarse". ¿La solución? "No al FMI, que se vaya Trichet, que se acabe el socialismo para los ricos".
Todo eso que se decía con palabras ante el pub de Bloom lo decían los devotos de Joyce que paseaban con pancartas en las que se leían sucesivamente estas palabras que imitan el estilo del Ulises: "La señora Bloom dice sí a la justicia económica y el señor Bloom dice no al FMI y al rescate capitalista".
¿Afecta esto al humor de la fiesta?. "No, a Bloom no se lo puede vencer", me dijo Daithi Downe, un joyceano que trabaja para un servicio que atiende a los que no tienen dónde vivir.
Los españoles de la Orden de Finnegans hicieron de su pasión por Joyce una jornada gozosa. Ellos gritan, antes de sus lecturas: "¡Gracias! Qué grandes estamos esta mañana". Estuvieron en todas las ceremonias, leyeron con los joyceanos, y armaron dama de la orden (hasta ahora no había mujeres) a Maura Walsh, la carnicera más elegante de Dublín. No pudieron cumplir el rito ni con Ray Loriga ni con Marcos Giralt Torrente, que por una u otra razón no fueron a Dublín. Fueron "espumados", que es una manera de "tacharlos un poco" de la Orden. La Orden no permite desórdenes, como Joyce, por cierto.

Canciones, lecturas y pintas de cerveza para celebrar a Joyce
Francesco Manetto Madrid 17 JUN 2007
El 16 de junio de 1904, Dublín amaneció soleado. Al menos en una de las novelas más representativas del siglo XX. En las páginas de Ulises,del escritor irlandés James Joyce, Leopoldo Bloom y Stephen Dedalus vagan por la ciudad de la mañana hasta la madrugada del día siguiente. Ayer, en cambio, Madrid estuvo cubierto de nubes. Pero la lluvia no deslució las celebraciones del Bloomsday, el día en que, desde 1954, decenas de miles de aficionados a Joyce recuerdan en todo el mundo las hazañas de sus héroes literarios. Eso sí, los más de 2.000 irlandeses residentes en la capital se tuvieron que conformar con un Irish Pub del centro.
"Después de San Patricio, éste es el día más importante para Irlanda. No es exactamente una fiesta nacional, aunque sí es una gran cita cultural internacional", explicaba ayer Peter Gunning, embajador de ese país en España. Junto a él, centenares de personas homenajearon al escritor, pinta en mano o vistiendo las camisetas verdes de la selección nacional de fútbol,
Para todos los auténticos forofos de la novela y los que no consiguieron pasar de las primeras páginas -"desde luego, el libro es bastante complicado", confesaba un grupo de chicas-, los actores interpretaron, en inglés y español, algunos de los pasajes más representativos de esaOdisea. La noche de Molly Bloom, el atrevido desayuno de "riñones de cordero a la parrilla" de Leopoldo Bloom, el capítulo dedicado a Circe, la discusión sobre Hamlet...
Entre una lectura y otra, organizadas en Madrid desde 2004 por Ray Smith y en las que participó también Beatriz Villacañas, profesora de la Universidad Complutense, algunos músicos añadieron un toque musical a la velada. Garrett and Colleen interpretaron, por ejemplo, un tema basado en el capítulo de Penélope que recordaba With or without you,
la canción de otra gloria nacional irlandesa: el grupo U2. Y, tal vez, alguno de los asistentes tuvo ayer la cita más importante de su vida. Igual que el mismísimo Joyce, quien, según la leyenda, eligió para su novela la fecha de una cita que tuvo con la camarera Nora Barnacle: precisamente el jueves 16 de junio de 1904.

Aromas de ausencia
Ian Gibson 22 JUNIO DE 2004
Lo primero que llama la atención son las fundas. La Isla Esmeralda se precia de ser un país literario, como se sabe, pero uno no estaba al tanto de que en los respaldos de los asientos de Aer Lingus figuran páginas de un raro y abigarrado manuscrito compuesto de frases sueltas de distintos autores, en alucinante mezcolanza de inglés y de celta. ¡Es demasiado! Con lectura tan peregrina ya nos fuimos preparando, al poco de despegar el avión rumbo a Dublín y los fastos del centenario del Bloomsday, para sumergirnos en el mundo enmarañado de Ulises y sus múltiples variantes y ediciones, dilucidadas en la magna exposición de la Biblioteca Nacional de Irlanda.
Dublín ha sido estos días una fiesta joyceana: conferencias, recitales, teatro al aire libre, un desayuno multitudinario para 10.000 comensales, simposios... y, por supuesto, infinitas conversaciones en torno al hombre y su obra. El 16, Bloomsday, le tocó a la capital un espléndido día mediterráneo -mar azul, cielo despejado y un sol que enrojecía la delicada piel de los incautos-, y las gentes acudieron masivamente a la torre de Sandycove donde, al borde de las olas "verdemoco", Joyce vivió los seis turbulentos días que inspiraron el primer capítulo de su genial novela. Entre los fans del escritor que hormigueaban por allí había un grupo de españoles que comentaban, animados, las alusiones a Andalucía contenidas en el monólogo de Molly Bloom ("hasta alude a Sierra Nevada", subrayaba uno de ellos).
Nada más aleccionador, para saber apreciar lo que tenemos cerca, que algunos días fuera. Tal vez sobre todo si, tras largo tiempo, uno regresa a su lugar natal. En Dublín fue imposible no pensar en el Machado que, veinte años después de abandonar Sevilla, vuelve un día a franquear la cancela de las Dueñas. ¿Qué sentiría entonces? El poema número VII de las Poesías completas algo nos dice al respecto. La fuente del patio no ha desaparecido, está todavía el limonero lánguido, pero hay en el ambiente un "aroma de ausencia" que hace imposible que el "yo poético" pueda captar, pese a sus esfuerzos, más que recuerdos convencionales. En otro poema temprano, y con evidente alusión a Freud, Machado afirma que "de toda la memoria / sólo vale / el don preclaro de evocar los sueños". Sospeché en Dublín que apenas exagera.
La presencia española actual en la capital irlandesa se acrecienta conLa pelota vasca, que se está proyectando en la Filmoteca, y la reciente inauguración en la Galería Nacional, tras su éxito en El Prado, de los estupendos bodegones de Luis Meléndez. Nunca hubo panes e higos como los suyos, y esta coliflor da ganas de sentarse ya a la mesa. Se le augura a la exposición un éxito de público (La ironía, una vez más, es que el pintor murió pobre y desconocido.)
Después del Bloomsday volvió el tiempo veraniego habitual en Irlanda, y hubo que conformarse con los sunshowers, la mezcla de lluvia y sol que ha inmortalizado, en su versión inglesa, T.S. Eliot, y que es tan característica de Erin como el sirimiri del Norte español. He de confesar que en Dublín, pese a sus muchos atractivos, he soñado, como Molly, con el luminoso Sur.
Dublín bebe, come y ríe a cuenta de Joyce
La ciudad se convierte en una fiesta literaria y gastronómica por el centenario del Bloomsday
Miguel Mora Dublín 17 JUN 2004
Miles de dublineses revivieron ayer la jornada del judío Leopold Bloom del 16 de junio de 1904 narrada por James Joyce en Ulises. La celebración del centenario del Bloomsday fue una fiesta literaria y gastronómica en la que abundaron los disfraces de Leopold y Molly Bloom, la música y el humor. Fue una celebración a lo grande en la que lectores y aficionados recordaron a Joyce, que situó su novela el mismo día en el que conoció a Nora Barnacle y que no publicó hasta 1922 en París. En Madrid, el Círculo de Bellas Artes acoge hasta el 31 de julio la exposición Joyce y España, que aporta documentos inéditos y descubre la relación que el escritor mantuvo con autores y artistas españoles.

Mitad fiesta literaria, mitad verbena popular glotona y borrachuza, Dublín celebró ayer el centenario del Bloomsday por todo lo alto bajo un sol y un calor impropios de su fama y entre carcajadas, lecturas, disfraces, teatro callejero, larguísimas colas para trincar bocadillos de casquería surtida y música como le gustaba a Leopold Bloom. Entre la morcilla con mostaza, beicon con salchichas y los inevitables toneles de cerveza Guinness, la capital irlandesa se puso ciega a conmemorar los cien años de las odiseas dublinesas de Bloom y Stephen Dedalus. Fue una fiesta espléndida sin miedo al ridículo ni caídas en lo pomposo ni lo solemne y en la que participaron miles de personas que tomaron del Ulises su parte más accesible, su lado más humorístico, esos monólogos y diálogos del habla local tan sabiamente dibujados por Joyce, y toda la tramoya satírica que el autor utilizó para retratar a unos paisanos que, por lo visto, siguen siendo los mismos.
La celebración trata de reproducir cada año con exactitud erudita el recorrido callejero de casi 29 kilómetros, ocho de ellos a pie, que realizó el pobre Bloom en apenas 18 horas, desde las ocho de la mañana hasta las dos de la madrugada del día siguiente. Joyce situó la acción el 16 de junio porque fue ese día el que conoció a la que sería su mujer, la camarera de hotel Norma Barnacle. Así que a las ocho en punto unos fanáticos heroicos se bañaron en el mar de Irlanda junto a la torre Martello, en Sandycove, a nueve millas del centro de Dublín, y luego, una vez vestidos, pasaron a hacinarse en las estrecheces de la torrecilla para comenzar la lectura de la novela por el principio: cuando Buck Mulligan aparece vestido con una bata amarilla y se afeita mientras habla con Dedalus en la azotea de esa misma torre que hoy es un museo minúsculo.
Sólo media hora después empezó el desayuno pantagruélico a lo largo de toda la calle North Grate George, en el puro centro de la ciudad, donde tiene su sede el James Joyce Center. A esa temprana hora, cientos de personas estaban ya de romería y dándole a la Guinness como si fueran las tres de la mañana. Había señoras disfrazadas de Molly Bloom, señores con el bombín ridículo de Leopold, un señor que había venido andando desde Cork (cinco días de viaje) para celebrarlo, un clónico de Joyce con el parche y el monóculo negro en el ojo izquierdo, unos señores muy trajeados leyendo dentro la novela a toda pastilla como si se la supieran de memoria, una Molly metida en una cama paseando lujuriosa con la cama a cuestas, unos actores estupendos interpretando fragmentos de la novela en diversos escenarios, uno de ellos un autobús patrocinado por la marca de salchichas preferida del protagonista de Ulises.
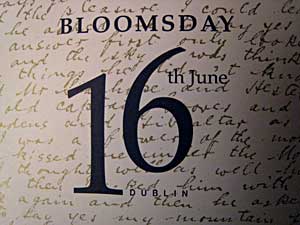
Desde el piso alto del autobús se asomó de repente una pelirroja guapísima de ojos azules. Era la enésima Molly Bloom, pero ésta recitaba con verdadero talento: "Le di todo el placer que pude". Son las últimas páginas de Ulises. Molly habla de Ronda, del barco perdido en Algeciras, de las castañuelas, de las chicas andaluzas y del moro guapísimo que la puso contra la pared: "Yes". Poco después, la actriz bajó del autobús: "Me llamo Sarah Jane Shields. Soy de Dublín y llevo cinco meses ensayando este monólogo y otro más. Es el segundo año que vengo, pero éste es mucho mejor que el anterior. Hay muchísima más gente".
Por el cielo grazna una gaviota, en una esquina hay unos títeres centenarios, bastantes señoras que se aproximan mucho, tenderetes con
merchandising, una caja con los 22 CD del Ulises leído, varios bebés rollizos y dos niñas siniestras con una muñeca -"la pobre se va a morir mañana de tuberculosis", dicen-. Las más graciosas son tres Mollys talluditas más anchas que largas:
-Me siento como si tuviera cien años menos, creo que pertenezco a aquella época más que a ésta.
-A mí también me hubiera gustado ser Molly, pero no hace falta. Todas las dublinesas tenemos su espíritu, somos muy terrenales.
-Sobre todo tú, princesa.
A las diez en punto llega la presidenta de la República, Mary McAleese. La aplauden un poco, se meten en el edificio y la invitan a "unos riñones de cordero con leve aroma a orina", y también a mantequilla amarilla, embutidos, mazapanes... La fiesta es un rito laico y cachondo, relajado y pacífico, excéntrico y muy divertido. ¿Qué pensaría Joyce si lo viera? "Probablemente, se descojonaría", dice Jeremy Tallin, un cineasta inglés que vive en Finlandia y ha venido a rodar un documental sobre el centenario. "Ayer fui a la perfumería donde compra el jabón un personaje de la novela y me di cuenta de que es un libro para enfermos, para especialistas y fanáticos. De repente llegó un tipo a comprar ese jabón, y luego otro a lo mismo, y allí estábamos los tres hablando como unos perturbados sobre el puto jabón del Ulises. Ridículo, tío, totalmente ridículo".
En fin, quizá un poco, sobre todo si nos imaginamos la traducción española del asunto con las fuerzas vivas disfrazadas el día del Quijotey los académicos tomando queso manchego alrededor de los molinos. Pero el caso es pasarlo bien un rato, devolver algo de cariño a la gloria nacional que tanto prestigio ha dado a las letras de su país y tantos beneficios y turistas a su economía, hacerle llegar hasta su tumba en Zúrich que cien años después de su exilio Irlanda quiere por fin a James Joyce y, sobre todo, se ríe con él, bebe en su honor, se pone ciego a comer "los órganos internos de las bestias" como su antihéroe Leopold, ese judío marginal al que este pueblo, católico a ultranza, se entrega cada 16 de junio como si fuera un dios.
↧
↧
James Joyce / Fervor de Ulises
Carlos Gamerro
El Ulises en español
El siglo XX no quiso despedirse sin una nueva traducción al español de su novela más representativa, el Ulises de Joyce. Esta versión, realizada por Francisco García Tortosa y María Luisa Venegas tras siete años de trabajo (“tantos como empleó el autor en escribir el libro” anuncian no sin patetismo en el prólogo), viene a sumarse a las dos ya existentes, la argentina de J. Salas Subirat (1945) y la también española de J.M. Valverde (1976, corregida en 1989).
Cuando de una obra como el Ulises se trata, la traducción forma parte de la historia de la literatura y la lengua de un país, tanto como su literatura en lengua original. En la literatura argentina del siglo pasado la huella del Ulises puede rastrearse en las lecturas y traducciones parciales de Borges, en la rabia de Arlt que no podía leerlo, en el primer Ulises porteño (el Adán Buenosayres de Marechal), en marcas diversas sobre los textos de Puig, Rodolfo Walsh, Ricardo Piglia, Luis Gusmán, etc. La literatura argentina siempre fue buena lectora del Ulises, así como la brasileña lo es del Finnegans Wake (que entre nosotros poca huella ha dejado). La versión de Salas Subirat es entonces parte de nuestra historia literaria, y de las tres ahora existentes sigue siendo mi favorita, a pesar de la por momentos apabullante profusión de errores y erratas que desfigura cada una de sus páginas. ¿Cómo justificar preferencia tan perversa? ¿Será, simplemente, un prejuicio a favor del español rioplatense hacia el cual se inclina nuestro traductor? Posiblemente. Es un lugar común hablar de la fealdad de la mayoría de las traducciones hechas en España, especialmente cuando el argot asoma. Siempre me he preguntado por qué me deleita encontrar, en una obra literaria, modismos mejicanos, peruanos, colombianos y me ponen los pelos de punta los españoles. ¿Un caso de inconsciente, atávica hermandad latinoamericana? No. Más bien, una cuestión de respeto. El argot español es guarango, no por procaz, sino por prepotente. Para los traductores españoles eso que arrojan sobre la página no es su dialecto, es la lengua, así sin más - dialecto es lo que hablan los otros, nosotros. (Ocho siglos de historia, una serie de conquistas imperiales y el inquisitorial Diccionario de la Real Academia respaldan ese permanente hábito de descortesía). España no sabe de hermandad, sino de maternidad; el traductor latinoamericano en cambio es consciente de estar traduciendo para una comunidad de hablantes heterogénea, y es más cauto a la hora de endilgarle sus formas locales a los lectores extranjeros. Un argentino no traduce a vos, sino a tú, y no satura de lunfardo portuario el habla de japoneses, egipcios o irlandeses. Todo esto por supuesto no se aplica a la literatura en lengua original, donde cada región lingüística tiene el derecho (algunos dirían, el deber) de prodigar las formas locales, pero en la traducción es un signo de descortesía que va de la mano con una política de mercado que impone los textos propios e ignora los ajenos. La delusión imperial, inevitablemente, resulta en una lengua provinciana.
Esa es, quizás, la principal molestia que surge de la lectura del nuevo Ulises: García Tortosa insiste con el argot propio más aun que su predecesor y compatriota, y aun lo justifica, inocentemente, en el prólogo: “la informalidad del lenguaje y las expresiones deslenguadas de los clientes han de ser las de un grupo de amigotes españoles en idénticas circunstancias.” ‘¿Y por qué no?’ dirá el lector de esta nota. ‘Si los ecuatorianos quieren su Ulises, nadie les impide traducirlo’. Quizás a esta altura haga falta aclarar que el Ulises original está escrito, no en una lengua o dialecto, sino en la tensión entre una variante desprestigiada (el inglés de Irlanda) y otra dominante (el inglés británico imperial) – relación que puede compararse, aunque no homologarse, a la que existe entre el español de España y el de los demás países de habla hispana. Una traducción española, entonces, necesariamente invertirá esta tensión, o, como sucede en las dos versiones existentes, la ignorará. En teoría, una traducción latinoamericana del Ulises deberá ser más fiel al original que una española. Lo cual puede comprobarse en la versión de Salas Subirat, que reproduce en todas sus imperfecciones el tironeo del original: se pasa de formas dialectales argentinas, o latinoamericanas, a formas reconociblemente peninsulares: vacilante, políglota, revuelta: esa es la fricción que enciende el inglés del Ulises, y que hace que el español de nuestro Ulises criollo (no en el sentido de argentino, sino de creole) posea algo de la misma vitalidad.
La traducción de Valverde tiene menos errores que la de Salas Subirat, sin duda, pero también menos aciertos, y la nueva profundiza esta distinción. A favor del Ulises de García Tortosa se puede decir que no hay, casi, errores de interpretación o lectura de la obra de Joyce – lo cual, dada la profusión de obras críticas, y libros de notas como Allusions in Ulysses de Thornton Weldon y Ulysses Annotated de Gifford, serían imperdonables. Un rasgo clave del Ulises es lo que García Tortosa llama referencias cruzadas, las mismas palabras que aparecen repetidas en contextos diferentes, y que como los leitmotive dependen, para surtir efecto, del reconocimiento del lector. Salas Subirat y Valverde frecuentemente olvidan que una frase ha aparecido antes, y la traducen con palabras diferentes, anulando así para el lector toda posibilidad de reconocimiento. Gran parte de los errores cometidos por Salas Subirat se deben al estado todavía precario de la exégesis joyceana en los años ’40 (los cometidos por Valverde, quien entre otras cosas insiste en situar a ‘Bloomsday’ un 4 de junio, no tienen, por lo mismo, excusa alguna). G. Tortosa, además, por primera vez traduce realmente el capítulo 14. Este fue escrito por Joyce imitando los principales estilos de prosa inglesa, desde los anónimos anglosajones hasta Dickens y Carlyle. La nueva traducción nos ofrece un recorrido parejo y excitante por la historia de la prosa española “desde el rey Alfonso X el Sabio hasta Pequeñeces del Padre Luis Coloma”. La elección puede ser discutible (¿Hablar de la conquista de Irlanda en el inglés de Swift, da igual que hacerlo en el español de Quevedo?) pero es osada, mucho más que el español inespecíficamente arcaico intentado en las versiones anteriores. Otras elecciones de la nueva (traducir apodos, que nos dan a Boylan Botero y Napias Flynn, o topónimos, dando ‘promontorio del Rebuzno’ por ‘Bray Head’), pueden ser discutibles, pero entran en el terreno de las opciones válidas, más que de los errores flagrantes. Lo mismo puede decirse de la decisión de traducir las palabras dobles como tales: a pesar de resultados dudosos como diosespeces, blanquiamontonado, colorcortezacacao, degomaplenas, los traductores se juegan a hacerlo sistemáticamente, y recuperar, para la traducción, algo del coraje experimental del original.
La traducción de Valverde tiene menos errores que la de Salas Subirat, sin duda, pero también menos aciertos, y la nueva profundiza esta distinción. A favor del Ulises de García Tortosa se puede decir que no hay, casi, errores de interpretación o lectura de la obra de Joyce – lo cual, dada la profusión de obras críticas, y libros de notas como Allusions in Ulysses de Thornton Weldon y Ulysses Annotated de Gifford, serían imperdonables. Un rasgo clave del Ulises es lo que García Tortosa llama referencias cruzadas, las mismas palabras que aparecen repetidas en contextos diferentes, y que como los leitmotive dependen, para surtir efecto, del reconocimiento del lector. Salas Subirat y Valverde frecuentemente olvidan que una frase ha aparecido antes, y la traducen con palabras diferentes, anulando así para el lector toda posibilidad de reconocimiento. Gran parte de los errores cometidos por Salas Subirat se deben al estado todavía precario de la exégesis joyceana en los años ’40 (los cometidos por Valverde, quien entre otras cosas insiste en situar a ‘Bloomsday’ un 4 de junio, no tienen, por lo mismo, excusa alguna). G. Tortosa, además, por primera vez traduce realmente el capítulo 14. Este fue escrito por Joyce imitando los principales estilos de prosa inglesa, desde los anónimos anglosajones hasta Dickens y Carlyle. La nueva traducción nos ofrece un recorrido parejo y excitante por la historia de la prosa española “desde el rey Alfonso X el Sabio hasta Pequeñeces del Padre Luis Coloma”. La elección puede ser discutible (¿Hablar de la conquista de Irlanda en el inglés de Swift, da igual que hacerlo en el español de Quevedo?) pero es osada, mucho más que el español inespecíficamente arcaico intentado en las versiones anteriores. Otras elecciones de la nueva (traducir apodos, que nos dan a Boylan Botero y Napias Flynn, o topónimos, dando ‘promontorio del Rebuzno’ por ‘Bray Head’), pueden ser discutibles, pero entran en el terreno de las opciones válidas, más que de los errores flagrantes. Lo mismo puede decirse de la decisión de traducir las palabras dobles como tales: a pesar de resultados dudosos como diosespeces, blanquiamontonado, colorcortezacacao, degomaplenas, los traductores se juegan a hacerlo sistemáticamente, y recuperar, para la traducción, algo del coraje experimental del original.
¿Condena entonces la nueva versión a nuestro querido y pionero Ulises criollo a la extinción? Sí, salvo que alguna editorial local asuma la tarea de hacer corregir los errores evidentes, y de paso incluir las mínimas notas necesarias. Otra opción, para terminar de una vez por todas con polémicas como ésta, implicaría hacer real, en la traducción, lo que el original exhibe de manera virtual: en el Ulises cada capítulo es tan distinto de los otros que parece escrito por un nuevo autor, y cuando se dice de un escritor que ha sido influido por el Ulises, se está diciendo en realidad que ha sido afectado por alguno de sus capítulos. ¿Por qué no encarar entonces un meta-Ulises donde cada capítulo sea traducido por el autor cuyos efectos mejor asimiló? Como la propuesta es por ahora utópica, didácticamente y a título de ejemplo propongo un dream-team de vivos y muertos, con J.C. Onetti para la amargura del capítulo 1, Julián Ríos para el babélico 3, Borges para el ultraliterario 9, Rodolfo Walsh para la política irlandesa del 12, Manuel Puig para el folletín del 13, Guillermo Cabrera Infante para el ya mencionado 14 (anticipado en la sección ‘La muerte de Trotsky’ de su novela Tres Tristes Tigres), Ortega y Gasset para el rimbombante y engolado 16... Esta promiscua e incestuosa mezcla, esta Caín y Babel de textos hermanados nos daría, seguramente, la versión más apartada del texto original, y probablemente la más cercana al sueño de su primer autor.
Carlos Gamerro
El nacimiento de la literatura argentina y otros ensayos
Buenos Aires, Norma, 2006
 |
| James Joyce, 1915 Foto de Alex Ehrenzweig |
JAMES JOYCE
Un clásico admirado por lectores especiales
Gocémonos a Joyce
Por Nelson Fredy Padilla
El Espectador, 4 Feb 2012 - 9:00 pm
Se cumplen 90 años de la publicación de ‘Ulises’ y 130 del natalicio del gran escritor irlandés. Además, desde esta semana su obra es formalmente universal.

Una de las fotos más famosas del escritor James Joyce
Desde esta semana la obra de James Joyce es de todos. Los derechos de autor y de propiedad literaria, protegidos durante 50 años por su nieto y luego ampliados 20 años más, perdieron su vigencia. Eso significa que se puede tomar cualquiera de sus poemas o novelas —Dublineses, Retrato del artista adolescente, Ulises y Finnegans Wake— para difundirlos sin costo, porque forman parte del patrimonio público.
Para completar este acontecimiento literario, el 2 de febrero se celebraron los 130 años del nacimiento del escritor irlandés que partió en dos la historia de la literatura y en 2012 se cumplen 90 años de la publicación de Ulises, elegida la “novela del milenio” por expertos de todo el mundo en el año 2000.
Borges opinó: “James Joyce, en 1922, publica el Ulises, que puede equivaler a toda una compleja literatura que abarcara muchos siglos y muchas obras”. Claro que pasado el tiempo de decantación de las grandes creaciones, incluida la censura por “vulgar y obscena”, quienes alertaron al mundo sobre la magnitud de ésta fueron otros tres clásicos —estadounidenses—: Hemingway, Eliot y Pound.
Qué mejor oportunidad que este año bisiesto para gozarse a un genio como Joyce. El problema es que no es tarea fácil. Debo confesar que más que disfrutarlo lo sufrí las dos veces que intenté leer las casi 800 páginas del Ulises, primero en orden y luego de manera aleatoria. Su estilo cifrado me hacía volver una y otra vez sobre la frase que acababa de leer o el párrafo anterior en busca de coherencia. Perdí la paciencia hasta el día en que me abrió los ojos uno de los expertos en la obra y en Joyce, el profesor Azriel Bibliowicz, creador de un seminario para leer Ulises en la Maestría de Escrituras Creativas de la Universidad Nacional.
Gracias a su guía, decenas de amantes de la literatura descubren cada semestre las claves y secretos de la ficción más estudiada, como lo previó el propio Joyce antes de irse a la inmortalidad dejando la que llamó “mi maldita novela-monstruo”.
La metodología es leerla con calma, uno o dos capítulos a la vez, primero en casa para luego releerlos en clase, apoyados en el contexto histórico y personal de Joyce que Bibliowicz domina a cabalidad. Algunos conocidos han hecho el mismo curso con autoridades como Joe Broderick, un ratón de biblioteca australiano, con alma irlandesa y colombiana, radicado en Bogotá desde los años setenta, y lo disfrutaron a carcajadas, o en tertulia con el ya fallecido escritor R. H. Moreno-Durán. “Ese no es un libro para leer en el tren, ni entre la cama —advertía—. Hay que leerlo sentado, y tomar notas”.
Un año antes de su muerte, el escritor boyacense publicó un libro sobre su “experiencia leída” y el descubrimiento del “elemento erótico”, la “voluptuosidad y frenesí verbal” en la prosa de Joyce. Concluyó que era intraducible hasta para expertos en habla inglesa. “Podría ser comprendido a la perfección por un inglés que fuese al propio tiempo excepcionalmente culto y excepcionalmente vulgar”. Un reto para pocos. Nosotros lo hicimos con la más aprobada traducción al español, la de José María Valverde. También se consiguen en internet muchas guías para leerlo.
En todo caso, por cuenta propia y luego en grupo, se disfruta la tarea y se comprende la trascendencia de un escritor que tomó la Odisea como punto de referencia para adaptarla a la Dublín de 1904 y encarnar el mito de Odiseo en Leopoldo Bloom hasta transformarlo en “el personaje más corporal y terrenal de la historia de la literatura”. Resulta recomendable, entonces, la lectura previa y paralela de la obra de Homero. Habrá excepciones individuales, pero en general no se puede pretender que un estudiante de bachillerato o de universidad aborde la novela y salga ileso sin acompañamiento especializado.
El viaje a Ítaca de Odiseo es en Ulises un día, el 16 de junio, en la vida de un ciudadano común y corriente, de 38 años, casado con Molly, una Penélope de 34, sin que la construcción de los personajes esté atada a las vicisitudes y al destino que tienen en la Odisea. Son reinventados.
Es lo que el profesor Bibliowicz llama “la creación del método mítico” para relacionar el pasado homérico con ese presente vertiginoso de la Irlanda de comienzos del siglo XX, la del nacionalismo y el catolicismo exacerbados, el tren eléctrico, periódicos amarillistas, tabernas y prostíbulos atestados, tertulias de biblioteca, carreras de caballos arregladas, todo en el contexto de la Primera Guerra Mundial y el surgimiento del antisemitismo.
Para entender los cambiantes ritmos y técnicas narrativas de los 18 capítulos es importante recordar que Joyce era poeta y músico, con una voz de tenor que casi lo desvía como cantante de ópera. Por fortuna terminó fundiendo su mundo artístico en una nueva dimensión de la existencia humana, elaborando un retrato de país desde el estómago y la mente de Leopoldo, mundano vendedor de avisos publicitarios.
Los expertos coinciden en que a Joyce lo fascinaba la plasticidad sonora de las palabras, en que escribía no para ser leído sino oído, no para ser visto sino cantado. Hay un audio de él en internet que parece demostrarlo.
Contra lo establecido
En Ulises hay personajes que por primera vez en la literatura defecan y se masturban. Y puntos de referencia como Molly Bloom, cuyo monólogo adúltero cierra el libro con 40 páginas que se convirtieron en modelo de la liberación femenina. Hay una famosa foto de Marilyn Monroe leyéndolo.
Moreno-Durán se consideraba el amante 26 de Molly, aunque la obra se desarrolla en torno a la infidelidad con Blazes Boylan, debida a la inexistencia de relaciones sexuales con su esposo Leopoldo por diez largos años.
El otro tema transversal de este recorrido por Dublín en los zapatos de Leopoldo, que se niega a regresar a casa sabedor de que a las 4:00 de la tarde se consumará la traición, es la relación entre Bloom y Stephen Dedalus, un joven de 22 años —Telémaco, el hijo de Odiseo— a quien conoce en un periódico y convierte en una especie de hijo adoptivo al que quiere salvar de peligros como el intelectualismo, el periodismo, el alcoholismo, las mujeres, para convertirlo en escritor. He aquí la consolidación del cerebral protagonista de su primera novela Retrato del artista adolescente.
La diatriba de Joyce contra el periodismo es contundente, condenando sus lugares comunes, el oportunismo y el transcendentalismo. La dependencia de lo extraordinario en esta profesión versus la necesidad de lo ordinario en la literatura. Resulta paradójico que, antes de ser editada, partes de Ulises fueran publicadas en la revista El Egoísta.
La anticlerical obra de Joyce es una burla a lo establecido, desde el discurso y la mente de un entramado de personajes apoyados en la mitología y en la corriente del inconsciente, asimilada por el escritor irlandés en conferencias de Freud en Londres y exacerbada en el discurso de cierre de Molly. Cada capítulo tiene que ver con un momento del día, un símbolo, un arte, un color y un órgano del cuerpo. El riñón es el más famoso, por ser el desayuno preferido de Leopoldo.
Construye, hora por hora, en ambientes urbanos, una realidad alucinante, fantasmagórica, sin concesiones al lector, con una estructura no lineal, muy psicológica, cambiante sin previo aviso. Bien dice Bibliowicz: “Joyce compone un canto a la vida y nos invita a leer de otra manera, a escribir de otra manera”.
La narrativa amerita un apartado. Ha consumido miles y miles de investigaciones, porque acude a muchas técnicas y tipos de puntuación; retórica, dialéctica, hiperbólica, paródica, teatral, saturada, histórica, científica, catequista, de monólogo, de un inglés arcaico, culto y de barriada que abarca varios siglos.
Hay un capítulo elaborado a partir de viñetas, otro en forma de pieza musical con fuga, obertura, acordes, contrapunteos y coda. Resultado: una coral de personajes, con Shakespeare y el fantasma de Hamlet como sonido de fondo, en permanente proceso de transformación vital, en contraposición a la muerte. La metempsicosis es el recurso de Joyce para justificar, si es que justifica algo, la reencarnación de Ulises en Leopoldo. Cuando se desentrañan todos estos factores la lectura de la novela exalta todos los sentidos; se ve, se oye, se toca, se huele, se saborea.
Entonces sólo resta ir de paseo a la Dublín que conserva como pocas su historia y su mito literario. Ojalá sea un 16 de junio, día del institucional Bloomsday, con una jarra de cerveza en el bar preferido de Joyce. Aparte de beber y eructar, el año pasado lectores de todo el mundo dedicaron el día a escoger frases de 140 caracteres de la obra para el ‘Ulysses Meets Twitter 2011’.
Cumplida la odisea de leer Ulises, el siguiente paso es enfrentarse a Finnegans Wake, un jeroglífico más complejo. Si evoco de nuevo a R. H. Moreno-Durán, para esta aventura no bastaría la asesoría de Bibliowicz y de Broderick: “se requiere ser Dios”.
![]()

Tres escritores expertos en James Joyce y ‘Ulises’ en Colombia
Azriel Bibliowicz
(Bogotá, 1949). Estudió sociología en la Universidad Nacional de Colombia y terminó su licenciatura en 1973. Continuó estudios de posgrado en la Universidad de Cornell, Estados Unidos, donde obtuvo un Ph.D. en sociología y comunicaciones en 1979. Realizó estudios suplementarios en literatura en el Departamento de Lenguas Romances. Ha sido profesor de sociología, comunicaciones y literatura en las universidades Nacional, Andes, Javeriana, Valle, Externado de Colombia y Cornell. Como columnista de El Espectador fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 1981. Su novela ‘El rumor del astracán’ fue publicada en 1991 y tuvo tres ediciones. También publicó el libro de cuentos ‘Sobre la faz del abismo’ (Editorial Norma). En la actualidad dirige la Maestría en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional, en Bogotá, y se apresta a publicar otra novela.
Rafael Humberto Moreno-Durán
(Tunja, 7 de noviembre de 1945 - Bogotá, 21 de noviembre de 2005). Fue un novelista, cuentista y ensayista considerado uno de los escritores colombianos más importantes del siglo XX. Entre sus obras está la trilogía ‘Femina Suite’ (compuesta por ‘Juego de damas’, ‘El toque de Diana’ y ‘Finale Capriccioso con Madonna’) y la obra de teatro ‘Cuestión de hábitos’, con la que ganó el premio Ciudad de San Sebastián. Fue colaborador permanente del ‘Magazín Dominical’ de El Espectador y publicó artículos en diarios como ‘El País’ de Madrid y ‘La Vanguardia’ de Barcelona. Además fue director hispanoamericano de la revista ‘Quimera’. Su ensayo más conocido es ‘Pandora’ (Alfaguara).
Joe Broderick
Nació en Australia, pero tiene alma irlandesa por sus abuelos. Se estableció en Colombia en los años 70. Su carrera como sacerdote, ocho años, estuvo ligada a América Latina y a la Teología de la Liberación. En Bogotá se convirtió en el mensajero del grupo Golconda, encabezado por René García. Es autor de ‘Camilo el cura guerrillero’, considerada la mejor biografía de Camilo Torres, y ‘El guerrillero invisible’, un extenso perfil del español Manuel Pérez, ‘El cura Pérez’, fallecido fundador del Eln. En 1992, en Irlanda, fue un éxito su biografía del obispo Eamon Casey. Dicta la conferencia “Para leer ‘Ulises’, de James Joyce” y es experto en la obra del escritor colombiano Fernando González.

James Joyce
Fervor de Ulises
Por Antonio Muñoz Molina
El País, 5 de enero de 2013
Soy más sensible a la gran burla de Joyce contra el nacionalismo irlandés: contra su victimismo y narcisismo.
Tenía una vocación festiva para la parodia de cada una de las retóricas y las pomposidades y las tonterías de los lenguajes
No te sumergirás dos veces en el mismo libro. Aunque no haya pasado mucho tiempo desde la última lectura, el libro que uno tenía ya la sensación de conocer bien le revela vetas nuevas en las que hasta ahora no había reparado, y siendo el mismo ya es tan otro como el río de Heráclito. Lo asombroso de releer no es la confirmación de lo que ya se sabía sino el caudal de lo nuevo, la sorpresa de todo lo que quedaba aún por descubrir. Después de tentativas diversas espaciadas a lo largo de muchos años, interrumpidas o fracasadas casi siempre, yo completé la lectura de Ulises hace seis veranos, en la quietud de unas vacaciones. Llegué al final y me gustó tanto que hice lo mismo que hacía cuando en otros veranos antiguos se me acababa La isla misteriosa: empecé de nuevo, sobre todo con la intención de saborear ahora más detalladamente el comienzo, que es algo que se debe hacer con las novelas si se quiere aprender cómo están construidas. Pero esa vuelta me despertó el apetito en vez de saciarlo, y la segunda lectura completa fue todavía mejor que la primera, exactamente por el mismo motivo por el que no hay gran pieza de música que no se disfrute mucho más en la segunda audición.
Ulises amedrenta por culpa de un malentendido en el que colaboran con igual eficacia sus detractores y una parte grande de sus defensores: que es sobre todo un experimento verbal, un juego de palabras o un laberinto de juegos de palabras, un despliegue de refinamientos técnicos cuyo atractivo principal es el regocijo antipático de los entendidos, y el consiguiente rechazo de esos palurdos que no están a la altura de las audacias de la vanguardia, los anclados en el gusto vulgar del realismo, palabra esta que suele llevar añadido entre nosotros un calificativo que certifica la antigualla: decimonónico; realismo decimonónico.
Hay juegos de palabras en Ulises, desde luego, y parodias lingüísticas, pero no muchos más que en elQuijote. Como Cervantes, Joyce tenía un oído glorioso para las vulgaridades y las bellezas del habla, y también una vocación festiva para la parodia de cada una de las retóricas y las pomposidades y las tonterías de los lenguajes escritos, literarios o no: el del periodismo, el de la política, el de la publicidad, el de las novelas sentimentales y las novelas pornográficas. Como en el Quijote, el texto narrativo no está hecho de un empeño de estilo sino de una metamorfosis permanente de formas de lenguaje, de voces habladas y de parodias sucesivas que se corresponden con los mundos por los que van pasando sus dos héroes errantes, o con las conciencias y las hablas de los personajes secundarios que habitan en ellos: en la redacción de un periódico el charloteo de un grupo de conversadores queda entreverado con titulares en mayúsculas; cuando el centro del relato es una muchacha sentimental que mira al horizonte soñadoramente en la playa, el lenguaje se transmuta en palabrería de novelilla romántica; la noche deriva hacia un mareo de borrachera por los callejones siniestros de los prostíbulos y la escritura narrativa se interrumpe para dar paso a un retablo teatral, un esperpento de máscaras que tiene una truculencia como de Valle-Inclán o Gutiérrez Solana. A lo que se parece Ulises en esa errancia nocturna de héroes caídos y disgregación de las conciencias y de los lenguajes es nada más y nada menos que a Luces de bohemia, como ha subrayado con imaginación filológica e instinto literario Darío Villanueva.
También se parece en algo que me ha llamado más la atención en esta nueva lectura: en su furia política. James Joyce es tan descaradamente panfletario como Valle-Inclán, en el sentido en que fue panfletario Goya en Los desastres de la guerra o Buñuel en La edad de oro o Hasek en Las aventuras del buen soldado Svejk o Cervantes en el Retablo de las maravillas: en la denuncia y el escarnio sin miramientos de la tiranía de los poderosos sobre los débiles y de la imbecilidad sobre la inteligencia, en la ira sarcástica contra las pompas embusteras del mundo. Joyce no muestra ninguna simpatía hacia los ocupantes británicos, pero le espanta por igual la intransigencia oscurantista de los patriotas irlandeses. Quizás por vivir en un país en el que los nacionalismos identitarios parecen haber infectado y colonizado sin remedio la cultura política, soy más sensible a la gran burla de Joyce contra el nacionalismo irlandés: contra su victimismo, su narcisismo, su propensión a los consuelos baratos de la mitología y la mala literatura, su servilismo hacia la Iglesia católica. El monstruo Polifemo de la Odisea es en Ulises el personaje llamado el Ciudadano, nacionalista intransigente que no conoce mejor alimento para su identidad que el odio y el rechazo; el ojo único del Cíclope es la idea única y machacona en virtud de la cual no hay nada más que el nosotros o el ellos. El Ulises de Homero logra burlar al Cíclope clavándole en ese ojo una estaca con la punta al rojo vivo: Leopold Bloom, el judío de pertenencia dudosa a quien el Ciudadano quiere fulminar, esgrime frente a su ira un cigarro encendido, y frente a su palabrería cerril una templanza igualitaria y universalista, basada, explícitamente, en la razón y la bondad.
De Leopold Bloom suele hablarse como de un don Nadie, un mediocre que sería el reverso burlesco de un héroe de la mitología, un símbolo del anonimato y la alienación del ser humano en el siglo XX, etcétera. Comprendo que se quede bien diciendo esas cosas, sobre todo cuando se ha de teorizar sobre una novela sin haberla leído. Pero en cada lectura Bloom se vuelve más próximo, más verdadero, mejor perfilado, con esa presencia rotunda que sólo tienen los personajes de la literatura cuando parecen vivir más allá de las novelas en las que se originaron. Bloom es una silueta reconocida, una voz, un murmullo, una forma de caminar, una suma de hábitos, un traje oscuro, un abrigo ligero, una conciencia ética escrupulosa que se detiene a considerar todos los matices de una situación o de una persona antes de emitir un juicio sobre ellas, un varón que desde hace mucho tiempo no se ha llevado ninguna alegría sexual, que fantasea distraídamente y se permite algún desahogo solitario y secreto, que se abstiene por principio de toda violencia hacia las personas o los animales, que mira con indulgencia las debilidades de sus semejantes y está convencido de las mejoras que la racionalidad, el sentido común, la observación empírica, la voluntad de concordia, pueden deparar a los seres humanos, que añora a su padre, muerto a los setenta años, y al hijo que vivió nada más que once días, que sigue amando a su mujer aunque sabe que lo engaña con otro, que protege en la noche de Dublín al extraviado Stephen Dedalus.
En Ulises hay una pululación de personajes como en Galdós o en Dickens: su ruptura es tan fértil porque es también una culminación. Más allá de sus dificultades parciales, cualquiera que se acerque con determinación a ella encontrará uno de los grandes festines de la literatura.
Ulises, de James Joyce. Debolsillo. Madrid 2011. 976 páginas, 12,95 euros.
Lea, además
↧
Así termina / Ulises
James Joyce
 |
| Marilyn Monroe leyendo Ulises |
ULISES
Final Lines
By James Joyce
… I wear shall I wear a white rose or those fairy cakes in Liptons I love the smell of a rich big shop at 71/2d a lb or the other ones with the cherries in them and the pinky sugar lid a couple of lbs of course a nice plant for the middle of the table Id get that cheaper in wait wheres this I saw them not long ago I love flowers Id love to have the whole place swimming in roses God of heaven theres nothing like nature the wild mountains then the sea and the waves rushing then the beautiful country with fields of oats and wheat and all kinds of things and all the fine cattle going about that would do your heart good to see rivers and lakes and flowers all sorts of shapes and smells and colours springing up even out of the ditches primroses and violets nature it is as for them saying theres no God I wouldnt give a snap of my two fingers for all their learning why dont they go and create something I often asked him atheists or whatever they call themselves go and wash the cobbles off themselves first then they go howling for the priest and they dying and why why because theyre afraid of hell on account of their bad conscience ah yes I know them well who was the first person in the universe before there was anybody that made it all who ah that they dont know neither do I so there you are they might as well try to stop the sun from rising tomorrow the sun shines for you he said the day we were lying among the rhododendrons on Howth head in the grey tweed suit and his straw hat the day I got him to propose to me yes first I gave him the bit of seedcake out of my mouth and it was leapyear like now yes 16 years ago my God after that long kiss I near lost my breath yes he said was a flower of the mountain yes so we are flowers all a womans body yes that was one true thing he said in his life and the sun shines for you today yes that was why I liked him because I saw he understood or felt what a woman is and I knew I could always get round him and I gave him all the pleasure I could leading him on till he asked me to say yes and I wouldnt answer first only looked out over the sea and the sky I was thinking of so many things he didnt know of Mulvey and Mr Stanhope and Hester and father and old captain Groves and the sailors playing all birds fly and I say stoop and washing up dishes they called it on the pier and the sentry in front of the governors house with the thing round his white helmet poor devil half roasted and the Spanish girls laughing in their shawls and their tall combs and the auctions in the morning the Greeks and the jews and the Arabs and the devil knows who else from all the ends of Europe and Duke street and the fowl market all clucking outside Larby Sharans and the poor donkeys slipping half asleep and the vague fellows in the cloaks asleep in the shade on the steps and the big wheels of the carts of the bulls and the old castle thousands of years old yes and those handsome Moors all in white and turbans like kings asking you to sit down in their little bit of a shop and Ronda with the old windows of the posadas glancing eyes a lattice hid for her lover to kiss the iron and the wineshops half open at night and the castanets and the night we missed the boat at Algeciras the watchman going about serene with his lamp and O that awful deepdown torrent O and the sea the sea crimson sometimes like fire and the glorious sunsets and the figtrees in the Alameda gardens yes and all the queer little streets and pink and blue and yellow houses and the rosegardens and the jessamine and geraniums and cactuses and Gibraltar as a girl where I was a Flower of the mountain yes when I put the rose in my hair like the Andalusian girls used or shall I wear a red yes and how he kissed me under the Moorish wall and I thought well as well him as another and then I asked him with my eyes to ask again yes and then he asked me would I yes to say yes my mountain flower and first I put my arms around him yes and drew him down Jo me so he could feel my breasts all perfume yes and his heart was going like mad and yes I said yes I will Yes.
 |
| James Joyce |
James Joyce
ULISES
Última página
Traducción de Jorge Luis Borges
... usaré una rosa blanca o esas masas divinas de lo de Lipton me gusta el olor de una tienda rica salen a siete y medio la libra o esas otras que traen cerezas adentro y con azúcar rosadita que salen a once el par de libras claro una linda planta para poner en medio de la mesa yo puedo conseguirla barata dónde fue que las vi hace poco soy loca por las flores yo tendría nadando en rosas toda la casa Dios del cielo no hay como la naturaleza las montañas después el mar y las olas que se vienen encima después el campo lindísimo con maizales trigales y toda clase de cosas y el ganado pastando te alegraría el corazón ver ríos y bañados y flores con cuanta forma Dios creó y olores y colores saltando hasta de los charcos y los que dicen que no hay Dios me importa un pito lo que saben por qué no van y crean algo yo siempre les decía librepensadores o como quieran llamarse que se quiten las telarañas después piden berreando un cura al morirse y a qué santos es porque temen el infierno por su mala conciencia sí ya los conozco bien cuál fue la primer persona en el universo antes que hubiera alguien que lo hizo todo ah eso no lo saben ni yo tampoco están embromados eso es como atajarlo al sol de salir Para vos brilla el sol me dijo el día que estábamos tirados en el pasto de traje gris y de sombrero de paja cuando yo lo hice declarárseme sí primero le di a comer de mi boca el trocito de torta con almendras y era año bisiesto como éste sí ya pasaron 16 años Dios mío después de ese largo beso casi pierdo el aliento sí me dijo que yo era una flor serrana sí somos flores todo el cuerpo de una mujer sí por una vez estuvo en lo cierto y para vos hoy brilla el sol sí por eso me gustó pues vi que él comprendía lo que es una mujer y yo sabía que lograría engatusarlo siempre y le di todo el gusto que pude llevándolo despacito hasta que me pidió que le contestara que sí y yo no quise contestarle en seguida sólo mirando el mar y el cielo pensando en tantas cosas que él no sabía de fulano y zutano y de papá y de Ester y del capitán y de los marineros en el muelle a los brincos y el centinela frente a la casa del gobernador con la cosa en el salacot pobre hombre medio achicharrado y las chicas españolas riéndose con sus mantones y peinas y los remates de mañana los griegos y los judíos y los árabes y hombres de todos los rincones de Europa y el mercado cloqueando y los pobres burritos cayéndose de sueño y los tipos cualquiera dormidos en la sombra de los portales y las ruedas grandotas de las carretas de bueyes y el castillo de miles de años sí y esos moros buenos mozos todos de blanco y con turbantes como reyes haciéndola sentar a una en su tendencia y Ronda con las ventanas de las posadas ojos que atisban y una reja escondida para que bese los barrotes su novio y los bodegones a medio abrir toda la noche y las castañuelas y aquella noche en Algeciras cuando perdimos el vapor las castañuelas y el sereno pasando quietamente con su farol y Oh ese torrente atroz y de golpe Oh y el mar carmesí a veces como fuego y los ocasos brillantes y las higueras en la Alameda sí y las callecitas rarísimas y las casas rosadas y amarillas y azules, y los rosales y jazmines y geranios y tunas y Gibraltar de jovencita cuando yo era una Flor de la Montaña sí cuando me até la rosa en el pelo como las chicas andaluzas o me pondré una colorada sí y como me besó junto al paredón morisco y pensé lo mismo me da él que otro cualquiera y entonces le pedí con los ojos que me pidiera otra vez y entonces me pidió si quería sí para decirle sí mi flor serrana y primero lo abracé sí y encima mío lo agaché para que sintiera mis pechos toda fragancia sí y su corazón como enloquecido y sí yo dije sí quiero Sí.
Proa, No 6, enero de 1925
↧
Samuel Beckett recuerda a James Joyce
 |
| James Joyce |
Samuel Beckett recuerda a James Joyce
Tom McGurk, 4 JUL 1982
"La infuencia de Joyce sobre mí no fue mortal; me hizo darme cuenta de lo que es la integridad artística". Así describe Samuel Beckett su relación con James Joyce. Desde 1928 hasta la muerte de Joyce, en 1941, Beckett y Joyce mantuvieron una íntima y en ocasiones difícil amistad. La naturaleza de esta relación entre dos de las principales figuras literarias de este siglo ha intrigado a muchos: dos irlandeses exiliados en París en los últimos años, antes del estallido de la segunda guerra mundial, producen una obra que ha revolucionado el concepto actual de la literatura. En estas declaraciones, una de las pocas que concede desde que recibió en 1969 el premio Nobel de Literatura, el autor de Esperando a Godot evoca sus recuerdos de Joyce y los acontecimientos de hace más de cuarenta años. La conversación con Beckett coincide, además, con la celebración, el pasado 16 de junio (véase EL PAÍS de ese día), del centenario del día en que Leopold Bloom, protagonista del Ulises de Joyce, iniciaba su peregrinaje por Dublín. La citada fecha ha sido recordada por joyceanos procedentes de todo el mundo, que hicieron el trayecto seguido entonces por Bloom, y sirvió para que el doctor Patrick Hillary, presidente de la República, desvelase en el Stephen's Green el busto con que la capital irlandesa recordaba a su más fiel y cruel reportero.
"Soy sabemillas mejor yo como hacer el milagro. Y veo en su diarreo que está dejando de tartamudear en su silenciada vejiga, ya que le desvinculé más como amigo y hermano para que se dejara un manguito y canonizara sus pies muertos en el aire del río metiéndose con el pensamiento en la cuarta dimensión e interponiendo el océano entre la suya y la nuestra..." "Manguito pronto te encarrilará con su mano tus orejas de Erin...". (Joyce en Finnegans wake)."Su distanciamiento era absoluto. Era asombroso. Daba igual que fuera la caída de una hoja, o la caída de la noche, o incluso la caída de un imperio, el distanciamiento de Joyce era absoluto".
Tras todos esos años, el recuerdo más indeleble y más inmediato que Beckett conserva de Joyce es lo que llama su "distanciamiento: daba igual que fuera la caída de Humpty Dumpty o la caída del imperio romano, Joyce se mantenía totalmente distanciado". Extiende las manos para dar énfasis a las últimas palabras y la conversación entra de nuevo en un silencio de recuerdos.
 |
| Samuel Beckett |
Para la mayoría de la gente, el silencio en la conversación supone un callejón sin salida del pensamiento. Para Beckett constituye un hábil arma y un retiro familiar. Parece cubrirse con él cuando lo desea, como si se tratara de su abrigo favorito.
En la actualidad, Beckett lleva una existencia tranquila y solitaria en su piso del bulevar St. Jacques, frente a la prisión Santé, con su esposa Suwanne. Tiene una pequeña casa de campo en la región del Marne (descrita por un amigo más como una fortaleza que como una casa de campo) y pasa parte del verano en Túnez. Allí, puede disfrutar de sus dos pasatiempos preferidos, la natación y caminar sin ser molestado, en anonimato.
La soledad de un genio
A sus 76 años, se mantiene todavía en una asombrosa forma física. Los años no han hecho mella en su ligero cuerpo de 1,82 metros, y conserva aún un paso rápido y erguido. Su presencia física irradia vitalidad: su perfil aguileño, y su rostro todavía atractivo, forman un medallón profundamente esculpido.
Su idea de una cita a las siete es presentarse a las siete en punto. Nos reunimos en un pequeño bar de una callejuela; ese es otro precio que tiene que pagar por la fama: ahora rehuye sus restaurantes favoritos del bulevar Montparnasse, como La Coupole, a donde ha estado acudiendo con regularidad durante muchos años; los turistas norteamericanos son su mayor azote. Su bebida, como siempre, el whisky irlandés.
Ha desarrollado el don sutil de llevar las conversaciones en exactamente la dirección que quiere que tomen. Puede que lo aprendiera del mismo Joyce, como han dicho algunos, pero si la conversación se dirige en una dirección no deseada, y especialmente cuando empieza a girar en torno a él, la mata silenciosamente refugiándose en su silencio. Y no se trata tanto del silencio como de una lenta caída de la cabeza y un estudio meditado de la superficie de la mesa.
En este año del centenario de Joyce, Beckett se ha visto asaltado con peticiones para participar en las muchas ceremonias, pero las ha rechazado. Recordó que en cierta ocasión, en los años cuarenta, un grupo de académicos norteamericanos le encargaron que investigase el costo de traslado de los restos de Joyce a Dublín. Llegó incluso a consultar una funeraria de Pearse Street, pero luego, muy acertadamente, se olvidó la idea.
Quitar interés al pasado, en esa manera, sería inaceptable. Joyce, sólidamente enterrado en su recuerdo, sigue siendo para él una tumba importante que visitar en privado cuando lo desea y en el momento adecuado.
Sin embargo, conocer actualmente a Beckett debe tener prácticamente el mismo efecto sobre la gente que tuvo su primer encuentro con Joyce en 1928. Beckett tenía veintidós años y acababa de llegar de Trinity College para pasar dos años estudiando en la Ecole Normal. París seguía siendo la última gran ciudad de brillo literario. Y en aquellos días, antes de que Joyce se retirara definitivamente tras el velo protector de su familia, mantenía allí su corte. Beckett acudió a su primera velada con el escritor irlandés Thomas McGreevy, visitante regular de la casa de Joyce.
Como Joyce en aquella época, la presencia de Beckett es enorme e intimidante. Durante la conversación, sus ojos azules te absorben intensamente; hay algo de timidez y de nerviosismo, y largos silencios. Tal como dijo a Deirdre Bair, su biógrafo oficioso, detesta el interés por su persona, "lo único que importa es lo escrito". Esta resistencia a separar la persona del arte le da un tono casi confesional a cualquier conversación. Produce una inmediata lealtad. Los escritores famosos de nuestros días no llevan vidas de monjes: son hombres públicos a quienes los medios de comunicación recompensan con la dudosa moneda de la fama. La determinación de Beckett de evitarlo le coloca, en el lenguaje de los periodistas, entre Greta Garbo y Howard Hughes. Y lo que quizá encuentran más imperdonable es su total rechazo de la noción modernista del ego. La televisión, que domina nuestra sociedad, tiene el ego como único criterio. Que este asceta aguileño prefiera mantenerse fuera de la vista del público, meditando en silencio en la soledad de su desierto personal, se considera una actitud excéntrica e incluso desagradecida.
Alegre y divertido
Sin embargo, nada menos cierto que la idea de Beckett como una personalidad solitaria y triste. Efectivamente, Beckett es un hombre muy alegre y divertido. Siempre acoge con gratitud toda noticia de Dublín, incluso aunque le produzca un suspiro de incredulidad al oír que el hotel Hibernian ha desaparecido.
Para quienes conocen su pasado deportivo, no debería sorprenderles su interés por el equipo irlandés de rugby (este año ha visto todos los encuentros del Trofeo de las Cinco Naciones en la televisión), llegando incluso a sentir admiración por Ollie Campbell.
Discutimos el tema de un equipo de rugby formado por escritores irlandeses, proponiendo yo que ya que Beckett era un medio mélée, Joyce debería jugar por fuera como medio exterior; él insistió cortésmente que "no, jamás, Joyce jugaría de ala". Para quienes conocen bien el rugby no hace falta ninguna explicación.
Los biógrafos han documentado abundantemente la relación entre los dos hombres. Comenzó a finales de los años veinte, hubo un período de separación mientras Beckett viajaba por Inglaterra y Alemania, y más tarde, en los últimos años antes del estallido de la guerra, los dos hombres se vieron con mucha frecuencia.
No podemos más que imaginarnos el efecto que debe haber tenido sobre el joven escritor recién llegado de Dublín. Exiliado de su ciudad natal, cuyas costumbres y maneras había llegado a odiar, Beckett se puso a los pies de Joyce en tremenda admiración. Al fin y al cabo, ahí estaba el hombre que había jurado atrapar en sus manos la conciencia artística de su propia raza. Ahí estaba el hombre que había dejado todo de lado para partir a un exilio medio inconsciente en respuesta a las voces artísticas que le llamaban.
Y durante todo ese tiempo en que Joyce estuvo reconstruyendo su ciudad natal y llenándola de hombres mortales en su propia imaginación, conservó los valores esenciales de la baja clase media de la católica Irlanda que había abandonado. El hogar de Joyce no era una buhardilla de bohemio: el vestirse para cenar, los elegantes manerismos, el gusto. por la buena comida y el buen vino, las veladas hasta muy tarde en torno al piano mientras las melodías de Moorese desperdigaban por la noche parisiense, todo eso estaba presente en casa de los Joyce.
Pero, sobre todo, este asombroso hombre, enfermizo pero infatigable, trabajaba en su vocación única. Cuarenta años después, Beckett está todavía asombrado del ritmo de trabajo, sin importar lo enfermo que estuviera Joyce, que estuvo prácticamente ciego durante largos períodos, y a pesar del aumento de sus problemas familiares.
Como Beckett recuerda ahora con cariño, se llamaban entre sí "Mr. Joyce y Mr. Beckett. Me estuvo llamando Mr. Beckett más de diez años y luego dio el tremendo paso de llamarme simplemente... Beckett".
Pero tras las formalidades se esconden unos indicios importantes sobre la forma de vida de Joyce. Estaba intensamente dedicado a su familia. A todos los demás, incluso a sus amigos más íntimos, les mantenía a distancia. "Amaba muy profundamente a su familia", recuerda Beckett, "y siempre les protegió. Y, por supuesto, en sus últimos años, los problemas de Lucía le hicieron mucho daño. La amaba especialmente y jamás pudo sobrellevar su enfermedad". (Lucía Joyce enfermó de esquizofrenia muy joven; actualmente vive en un hospital en Northhampton, Reino Unido).
Hace algunos años, Beckett entregó al museo Joyce de Sandycove un chaleco que Joyce le había regalado. Originalmente perteneció al padre de Joyce y supone un indicio importante del concepto que Joyce tenía de su familia. "Sintió una gran afección por su padre", recuerda Beckett, "ese chaleco en particular se lo ponía una vez al año, el día del cumpleaños de su padre; siempre daba una fiesta".
Superviviente entre cascotes
Los demás cumpleaños familiares eran también celebrados invariablemente. Joyce se mostraba obsesivo con fechas y números, llegando a insistir en que la traducción francesa del Ulises se publicara el día de su cumpleaños, el 2 de febrero.
Durante sus primeros años en París, Beckett prestó una gran ayuda a Joyce cuando se resentía de su salud. Con Joyce sin poder leer, Beckett escribía al dictado partes de la obra que se convertiría en Finnegan's wake. También le traía noticias frescas de Dublín, que tan importantes fueron siempre para Joyce. La Irlanda de los años anteriores a la independencia había cambiado poco hacia finales de la década de los veinte, cuando Beckett estaba decidiendo su futuro. La omnipotente influencia de la Iglesia católica y la política nacionalista no eran en absoluto de su agrado, y llegó finalmente a ser incluido en la santificada lista de escritores irlandeses prohibidos cuando su segundo libro, More pricks than kicks, cayó en desgracia con la junta de censores.
Respecto a Dublín y a todo lo irlandés, Beckett reconoce que Joyce podía llegar a mostrarse incluso sentimental, "pero jamás en su obra, por supuesto". Beckett relata otra anécdota que recalca su comentario. Durante una visita a Dublín en los años cincuenta, Beckett se desplazó hasta Island Bridge y cogió una piedra plana del lecho del Liffey, hizo que le grabaran una inscripción y se la llevó a Joyce como regalo. Fue siempre uno de sus recuerdos más preciados.
Con las nubes de la guerra extendiéndose sobre Europa, Joyce hizo los preparativos para marcharse a Zurich. En uno de sus últimos encuentros, Beckett recuerda que Joyce se enfadó mucho al oír que pocos dublineses, si es que había alguno, habían leído su recién publicado Finnegan's wake. En junio siguiente, cuando los alemanes se aproximaban a París, Beckett cogió uno de los últimos trenes a Vichy, donde estaban los Joyce. Fue su último encuentro, y se separaron para siempre cuando los Ejércitos del Tercer Reich se echaron sobre Francia. En enero del año siguiente, 1941, Joyce moría.
"Trabajo con la impotencia, con la ignorancia... mi pequeña exploración es esa zona del ser que los artistas han dejado siempre de lado como algo no aprovechable, como algo por definición incompatible con el arte", así describió Beckett su trabajo en cierta ocasión, comparándolo con Joyce, de quien consideraba que iba camino de la omnisciencia y la omnipotencia como artista. "Cuanto más sabía Joyce", escribió Beckett, "más podía hacer".
Sin embargo, no hay duda de que Murphy, Watt, Malone y otros son ciudadanos de honor de la "ciudad del 16 de junio", con igual derecho que Bloom y Dignam y los demás, y los dos hombres son, cada uno a su manera, maestros inigualables de la lengua inglesa.
A veces pienso que tras el terremoto que Joyce desató en el lenguaje, Beckett es como un superviviente caminando entre los cascotes. En un rincón de ese trágico paisaje que ha vuelto a levantar, entre los fecundos desperdicios, arde su pequeña hoguera. Después de los tóxicos excesos que se dieron con anterioridad, Beckett ha reducido el lenguaje al grito original.
Sobre todo, lo que Joyce hizo por Beckett fue, primeramente, ofrecerle un modelo irreprochable de integridad artística: el distanciamiento, tal como hoy lo recuerda. Los amigos parisienses, cuando hablan de Joyce, recuerdan a Beckett sentado a su derecha. No resulta extraño pues, que en Finnegan's wake Joyce comentará de él: "Muy pronto te afinará a mano tu oreja de Erin..."
↧
James Galdolfini / El vacío que deja un genio
Tony Soprano se va con los patos
El País, 20 de junio de 2013
“Ha muerto una de las creaciones más memorables
que ha hecho nunca un actor”
Carlos Boyero
Hasta siempre, rey de la jungla
James Gandolfini puede ser feroz pero también pragmático, ladino e incluso tierno
Frases para la historia (de las series)
Fallece Gandolfini: “Sueño con la ley Rico”
La serie 'Los Soprano' revolucionó la historia de la televisión con una historia que delataba la fascinación social por la mafia
Guillermo Altares
Madrid, 20 de junio de 2013

Homenaje a James Gandolfini, en el barrio neoyorquino de Little Italy. / ERIC THAYER (REUTERS)
Las dos grandes epopeyas de la mafia estadounidense, El Padrino y Uno de los nuestros, arrancan en los años dorados del crimen organizado, cuando los chicos listos campaban a sus anchas en todos los sectores económicos, podían permitirse el lujo de renunciar al tráfico de drogas y hasta el mismísimo director del FBI, el todopoderoso John Edgar Hoover, negaba su existencia. Sin embargo, todo cambió con la llamada ley RICO (Organizaciones Influidas por Gánsteres y Corruptas)que permitía perseguir a los mafiosos por el sólo hecho de serlo: pertenecer a una organización criminal sin que se hubiesen logrado probar otros crímenes ya era un delito. La condena en 1992 de John Gotti, el Don de Teflón de la mafia neoyorquina (apodo que se ganó por su capacidad para que la justicia le resbalase), el asesino de trajes impecables de mil dólares, marcó un antes y un después. Los Soprano transcurre en ese periodo. “Tengo pesadillas con Rico”, le dice Tony Soprano a la doctora Melfin.
El enorme éxito alcanzado por Los Soprano en 1999 no sólo se debió a que abrió una nueva era en la historia de la televisión, con las series arrebatándole a Hollywood el protagonismo en la vanguardia creativa audiovisual; sino a la propia historia que narraba y al magnetismo de su protagonista, James Gandolfini, el extraordinario actor fallecido esta madrugada en Roma. Los Soprano son gánsters de medio pelo, la mayoría de ellos con problemas para llegar a fin de mes. En una entrevista con este diario con motivo de su estreno en España, David Chase relataba que la serie reflejaba la miserable estructura del crimen organizado: profundamente jerarquizado, de soldados a capitanes. Todo el mundo debe entregar a su jefe y al jefe de su jefe una cantidad al mes. El precio por no conseguir el sobre pasa por un despido en forma de asesinato. Es una estructura que no permite la debilidad, ni la piedad. Con la policía siempre encima, cualquier debilidad puede ser aprovechada para convertir al mafioso en un soplón: por eso no se pueden perdonar.
Con problemas familiares y laborales, obsesionado por el FBI y por las luchas de poder en su organización, Los Soprano arranca con los ataques de pánico de Tony, que finalmente acaba visitando a una psiquiatra, la doctora Melfi, interpretada por Lorraine Bracco, una de las protagonistas de Uno de los nuestros. “A pesar de su violencia, la gente se identifica con el personaje porque no hace las cosas sin razón, no es un psicópata. No quiero decir que le justifique”, explicaba James Gandolfini en aquella entrevista en grupo, celebrada en un hotel de París. “El éxito se debe a los personajes, a que habla de situaciones reales. Todo el mundo tiene una madre que le vuelve loco”.
Los Soprano es una tragedia americana cuyos protagonistas carecen de la grandeza épica de los Corleone. Pero tal vez por eso fascinaron a millones de espectadores durante seis temporadas y media. Y también atrajeron a los propios mafiosos: el FBI contó que sus escuchas detectaron que la Mafia de Nueva Jersey comentaba a la mañana siguiente cada capítulo. Las palabras de Gandolfini también reflejan otro de los grandes motivos del éxito de Los Soprano: nuestra ambivalencia moral hacia sus protagonistas. La serie de David Chase, como las película de Scorsese o Coppola, logran que nos pongamos de parte de los mafiosos (o al menos de casi todos, exceptuando a los personajes que interpreta Joe Pesci, que superan todos los límites, incluso para el espectador más entregado) pese a que nos muestran lo que son: asesinos sin piedad y sin complejos.
Tony llega a matar a un soplón, al que estrangula con un cable, cuando va con su hija a visitar universidades y se lo cruza por casualidad. Hasta el propio Roberto Saviano.,el periodista italiano que vive escondido tras haber sido condenado a muerte por la Camorra napolitana, ha entrado esta mañana en ese debate en Twitter al reconocer la calidad de la serie."No hay películas que ayudan a la mafia, sólo filmes bellos o malos.Los Soprano es una obra maestra y Gandolfini un intérprete genial". Pocos actores serían capaces de componer un personaje tan complejo, tan sutil en su brutalidad sin límites. James Gandolfini nos deja como legado una serie a la altura de los grandes clásicos de la cultura estadounidense pero también un viaje a nuestros rincones más oscuros: la inagotable fascinación por el mal.

Fallece James Gandolfini: el vacío que deja un genio
El actor superó cualquier expectativa en 'Los Soprano' y se adueñó de la serie
El intérprete era una bestia teatral y una presencia constante en la gran pantalla
Cuentan que cuando los jefazos de HBO recibieron el último capítulo de Los Soprano y lo visionaron la cara les cambió de color. Uno de ellos cogió el teléfono y llamo a David Chase para decirle que les habían enviado un DVD defectuoso, que el final estaba cortado. Cuando Chase les replicó que no había ningún problema en el DVD, que el desenlace era ese, ardió Troya. Sea como fuere, Chase se salió con la suya y Tony Soprano acabó como su creador creyó que debía acabar.
Es una leyenda urbana, más o menos confirmada, que plasma la relevancia del show que marcó la era dorada de la televisión, cuando HBO salió del armario y decidió (entre burlas y dudas de sus competidores) dedicar recursos a la ficción.
Los Soprano era a priori una apuesta arriesgada: la historia de un mafioso de Nueva Jersey, su mujer, sus hijos, su psicóloga y sus colegas. Tony Soprano, el protagonista, parecía haber inspirado aquella canción de Queen, Under pressure: un tipo al que su vida le viene grande, dotado de un delirante sentido de la responsabilidad y capaz de cualquier cosa con tal de mantener su reino, uno de esos castillos de cartas al alcance de cualquier estornudo furtivo.
Para dar vida a semejante sujeto Chase se acordó de James Gandolfini (Nueva Jersey, 1961), un hombre inmenso, de silueta hitchcockniana y mirada pálida. La planta la tenía, eso era obvio, faltaba ver si conseguiría unir la imprescindible empatía necesaria para conseguir el cariño del público y la contundencia que se espera de un gánster de Nueva Jersey, un Estado donde bromas las justas.
Gandolfini superó cualquier expectativa: el monstruo que se sacó de la manga, nadando entre un —imprevisto— sentido de la fragilidad, la oscuridad de sus arranques violentos (salpicados con un humor negro mate) y su abigarrada concepción de la lealtad, se adueñó de la serie. La canibalizó de tal manera que si en algún momento había existido la tentación de escribir una epopeya coral esta se desvaneció como una botella de whisky en el Bada Bing, el inolvidable antro donde Tony y sus compinches (hombres que hacían sonreír a Scorsese) resolvían sus líos. Algunos por la vía rápida y otros por cualquier vía.
En algún momento, a lo largo de sus seis impresionantes temporadas, la serie dejó de ser la historia de un delincuente de una ciudad obrera para abrazar a Hamlet, a las tragedias griegas y al cine negro (hasta el Arthur ‘Cody’ Jarret de James Cagney se hubiera emocionado con Tony) y trascender su presunta dimensión televisiva, contribuyendo definitivamente al establecimiento de ese sello de tres letras que hasta ese momento había estado ligada a los deportes y los conciertos: HBO.
El peso de Gandolfini en Los Soprano (tanto el real como el figurado) fue fuente de conflicto: si por un lado la obesidad del actor convertía los rodajes en procesos cada vez más fatigosos, por el otro su figura se agigantaba a medida que su personaje se alambicaba. No había descanso para Tony ni para Gandolfini.
Los periodistas que le entrevistaron pueden recordar su respiración fatigada y esos andares de hombre agotado que compensaba con un discurso impecable, culto, de modales exquisitos. De hecho, su habilidad para la oratoria y sus múltiples referentes culturales recordaban a los plumillas el descomunal talento que atesoraba aquel intérprete, capaz de meterse en la piel de un tipo que era su nemesis. Palmo a palmo, Tony se convirtió en un icono de la cultura pop, algo impensable para un gánster de ficción pero absolutamente lógico en el contexto popular que regía el mundo televisivo hace una década. Recordemos: sin Twitter, con Facebook en pañales, sin la omnipresencia de las redes sociales.
Pero Gandolfini no fue solo Tony. El actor era una bestia teatral (su gran pasión, Broadway debería apagar las luces al menos por un rato) y una presencia constante en la gran pantalla, donde se le puede recordar enAmor a quemarropa, Marea roja, In the loop y más recientemente en la esplendida La noche más oscura. Su muerte, a los 51 años, por una afección cardiaca, le ha encontrado en Roma. No es mal lugar para un actor imperial, cuya carrera se ha fundido a negro antes de tiempo, pero cuya inmortalidad en términos culturales es innegociable. David Chase, su amigo, “su hermano”, decía hace unas horas que el intérprete era “un genio”. Pocos actores pueden presumir de dejar un vacío: Gandolfini —no cabe duda— es uno de ellos.
↧
↧
Schubert / Trio in E Flat / The Hunger
Triunfo Arciniegas
SCHUBERT
Oí esta obra en el apartamento de una vieja amiga que no volví a ver. Me fascinó pero no memoricé el título. Sólo sabía que se trataba de una pieza de Schubert y la estuve buscando durante diecinueve años. Tenía el vago recuerdo de haberla escuchado en una película de vampiros, con Catherine Denue y Debie Bowie, una pareja que busca a sus víctimas en las discotecas. Chupan su sangre y se deshacen de los restos en un horno. Debie Bowie, el vampiro, no puede dormir y envejece de manera acelerada. Entiendo que debe sacrificar una muchacha virgen para recuperar la juventud. En Colombia, si no estoy mal, la película fue presentada como El ansia. Navegando como loco, encontré este video. El vampiro ha elegido a su víctima. Es la muchacha del video. Ahora lo sé: la escena corresponde a The Hunger (1983), una de las primeras películas de Tony Scott. La muchacha interpreta la pieza de Schubert mientras el viejo vampiro planea y consume el ataque. La escena es sobrecogedora, y la música, sublime.
![]()
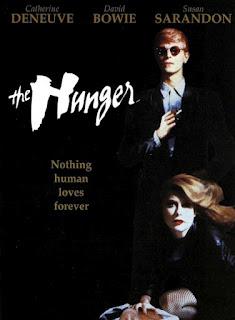
Triunfo Arciniegas
Pamplona, 2012
Vea, además
Tony Scott / El ansia
Tony Scott / El hermano tonto de Ridley
SCHUBERT / SERENADE
SCHUBERT / AVE MARÍA
RUBINSTEIN / SCHUBERT / IMPROMTU No. 4
↧
Schubert lieder / Richard King / Susan Teicher

Schubert lieder
Richard King, trompa
Susan Teicher, piano
Lieder ohne Worte
Du bist die Ruh
An die Musik
Litanei
Vea, además
↧
Handel / Water Music
Handel - Water Music Suite No. 3 in G major (HWV 350)
Allegro, 9: 24 minutos
Allegro, 9: 24 minutos
The Banqueting House, Whitehall London, 1987
Handel
WATER MUSIC
La Música del Agua o Música Acuática, de George Frideric Handel, fue estrenada en el verano de 1717, en el Támesis, por requerimiento del rey Jorge I. El concierto fue ofrecido por cincuenta músicos, que acompañaron al rey en su barcaza. Se dice que el monarca quedó tan complacido que los músicos tuvieron que interpretar tres veces la obra durante el viaje.
↧
Phillip Glass / Glassworks / Opening
↧
↧
Kaplan / Mi relación con Richard Matheson
 |
| Richard Matheson |
Kaplan
MI RELACIÓN CON RICHARD MATHESON
Hay escritores por los que no sentimos una especial predilección, autores a los que recordamos por alguna novela puntera o por aquel par de cuentos que nos tocaron la fibra sensible, pero que tampoco nos vuelven locos. En contadas ocasiones sucede que, al repasar su obra, te acaba sorprendiendo cuán presentes han estado en tu vida. Ayer murió Richard Matheson, a quien siempre he respetado principalmente por ser el autor de esa obra maestra titulada Soy leyenda, pero hoy, al hacer memoria, he podido constatar con cierta perplejidad el gran número de veces que me he cruzado con él, o él conmigo, a lo largo de los años.

No tengo muy claro cuándo se dio nuestro primer encuentro, dudo entre dos recuerdos. Uno pertenece a aquellas mitificadas noches de la primera adolescencia en las que, sentado en la oscuridad del comedor, no me perdía ni una sola de las películas que programaban en La clave, el magnífico programa que presentaba José Luis Balbín en el UHF y que tan afín era al género fantástico. La película, en este caso, era El increíble hombre menguante, y muchas de sus escenas quedaron grabadas en mi memoria: la lucha con el gato, la araña monstruosa, aquel discurso final del protagonista tan cercano a los tebeos de trasfondo cósmico que leía entonces...

Aquella pudo ser la primera ocasión en la que me topé con Matheson, a oscuras, sentado en el sofá del salón. O tal vez no. Nuestro primer encuentro pudo también ocurrir en una butaca, en una de las sesiones dobles de El Pilar a las que acudía siempre que lograba estirar la paga semanal (35 pesetas) que por entonces me daban mis padres. El Pilar era uno de aquellos cines de barrio en los que reponían películas bajo el dudoso calificativo de reestrenos a precios que no tenían nada que ver con los actuales. Allí fue donde vi, junto a uno de los muchos productos de la Hammer que tenían al conde Drácula como protagonista, La leyenda de la casa del infierno, a la que yo siempre he llamado "La casa Belasco", por abreviar y por su relación con los tebeos que la editorial Vértice publicaba del Hombre Lobo de la Marvel (Werewolf By Night), que a mí me pirraban y que en la última época de Doug Moench no fueron otra cosa que una indisimulada adaptación de La casa infernal.

Tras aquellos primeros encuentros casuales, yo aún no relacionaba sus obras con el apellido Matheson. Mi verdadera toma de contacto consciente con el escritor fue aquel libro de páginas gastadas que, a mediados de los ochenta, cogí prestado del Bibliobús, una biblioteca móvil cuya llegada yo esperaba con cierta ansiedad tras las sobremesas de los jueves. Soy leyenda me gustó mucho, especialmente porque, a pesar de la apariencia interna de novela vampírica, de terror, era ciencia ficción. Sólo en la relectura de años posteriores me di cuenta de que además era ciencia ficción con mensaje, y de la relevancia de su extraordinario final. Cuando se habla de la mentalidad distinta del lector de ciencia ficción, de su mente abierta, se está hablando en realidad de la influencia de novelas como ésta. Soy leyenda es, sin duda alguna, una de las novelas del siglo XX que mejor han sabido denunciar lo relativo que es el concepto de normalidad.
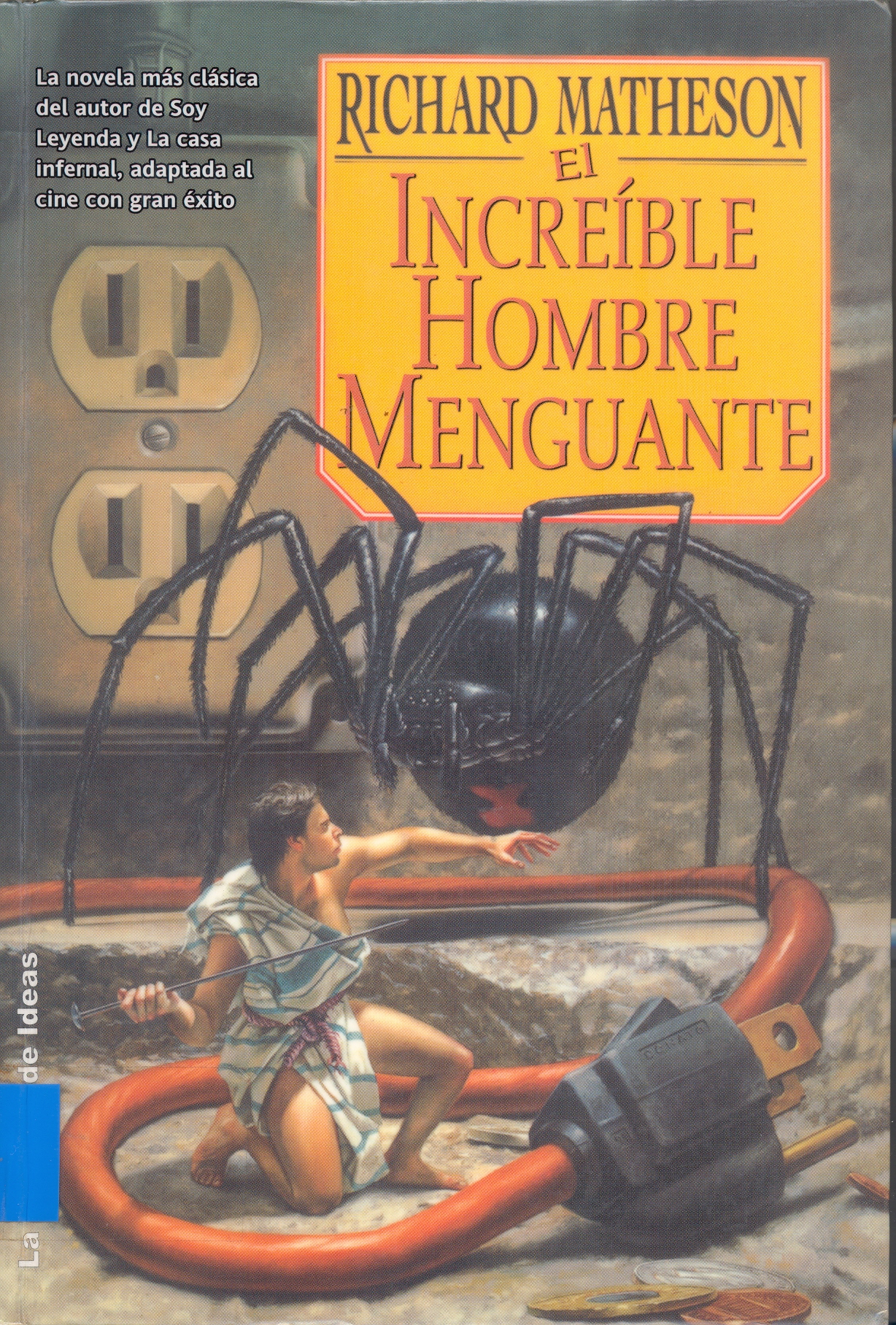
Siguió pasando el tiempo. Cuando el fenómeno Spielberg barrió el mundillo cinematográfico de los 80, obligando a sacar a la luz sus primeras películas, reconocí, ahora sí, el apellido del escritor a la primera. El diablo sobre ruedas, primer trabajo largo del director norteamericano, estaba basado en un cuento de Richard Matheson, lo cual para mí empezaba a ser ya un signo inconfundible de calidad. La presencia del escritor en los guiones fue, de hecho, lo que despertó mi interés en conseguir capítulos de la serie The Twilight Zone. Desgraciadamente, aún no habíamos entrado en la era de internet, y por muchas gestiones que hice la cosa fue imposible. No volví a leer nada suyo en bastante tiempo, y su nombre fue bajando puestos en mi memoria.

Pero Matheson era pertinaz. Algunos años después, escuchando recopilatorios de las bandas sonoras de cine compuestas por John Barry, quedé fascinado por el tema central de En algún lugar del tiempo, una película desconocida para mí y de la cual comencé a buscar datos (ahora sí, estábamos en la era de internet, gracias sean dadas). Por supuesto, descubrí que estaba basada en una novela de Richard Matheson. Vi la película, me gustó, y decidí prestar más atención en adelante a aquel viejo escritor cuyo principal haber, según decían todos, eran sus cuentos. Afortunadamente, pude comprobar esa afirmación de primera mano, fácilmente. De la noche a la mañana, su nombre comenzó a aparecer con periodicidad por todas partes.
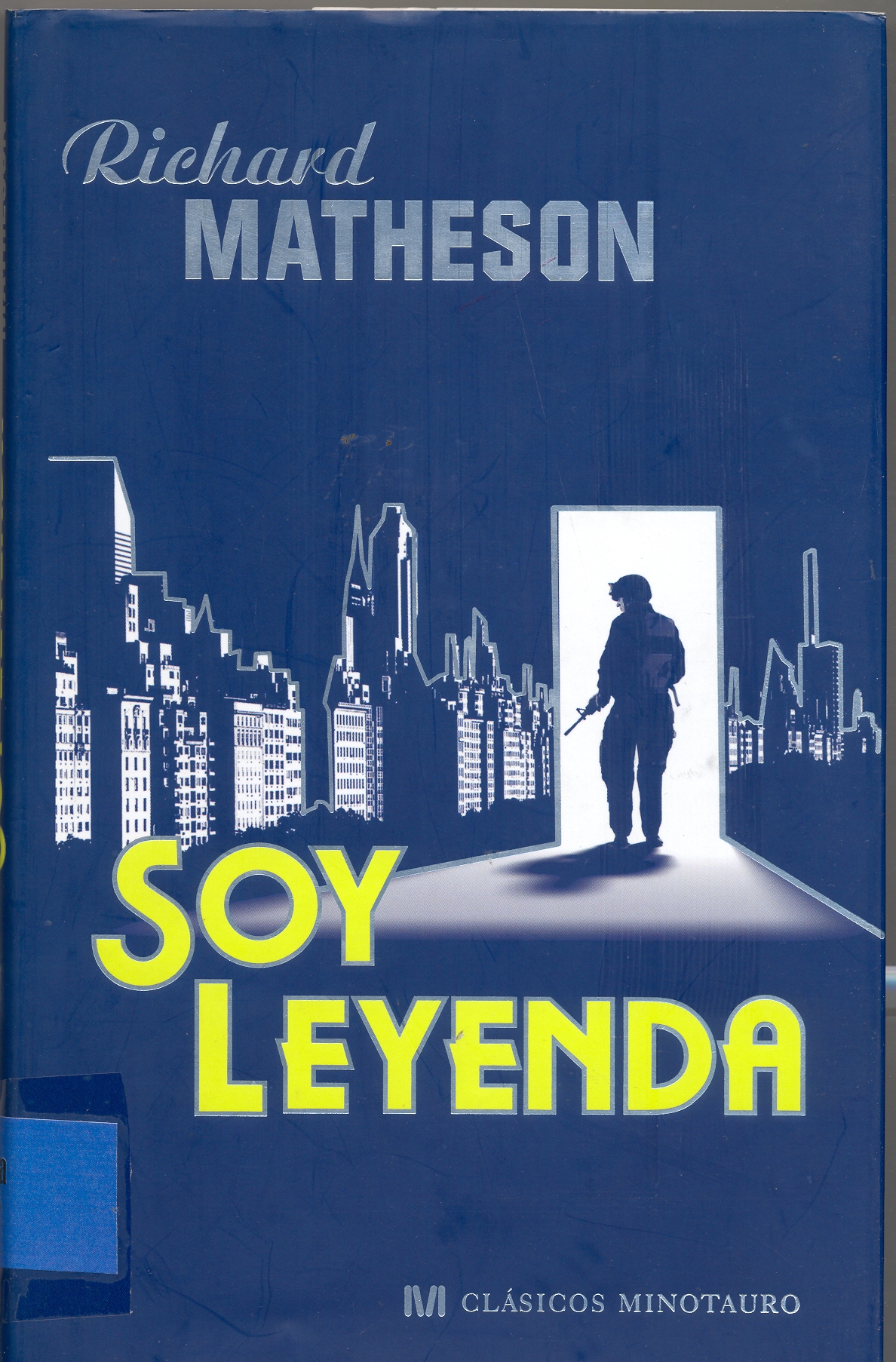
La editorial Valdemar publicó Pesadilla a 20.000 pies, una colección de relatos de terror en la que se incluían algunos de los cuentos de la serie televisiva que en su día no pude localizar. Se llevaron al cine nuevas adaptaciones de su obra, como Más allá de los sueños y Acero puro, se publicaron más antologías e incluso cierta editorial, desgraciadamente no muy de fiar, anunció la publicación de sus cuentos completos. Finalmente, su opus magnum, Soy leyenda, fue llevada de nuevo al cine, con Will Smith en el papel que en su día interpretaran Vincent Price, Charlton Heston e incluso Mark Dacascos. La película era bastante digna, siempre que en el blu-ray le cambiaras el final oficial por el alternativo, claro.

Hace apenas un par de meses, un amigo me dijo que debido a una promoción tenía varios libros repetidos. Me dio a elegir entre la famosa saga de fantasía medieval que parte el bacalao o una selección breve de cuentos de Richard Matheson. No tuve que pensarlo mucho; Martin nunca tuvo posibilidades. Matheson ha estado ahí, insistentemente, a lo largo de todos estos años, dándome toquecitos en los hombros, aumentando en prestigio y presencia continuamente hasta ocupar más espacio en mi vida que algunos de los escritores situados por encima de él en mis preferencias. Ahora dicen que ha muerto, y no logro sacudirme de encima la sensación de que voy a echar mucho de menos esa presencia casual pero continua en los próximos años.
Literatura en los talones
Literatura en los talones
Lea, además
DE OTROS MUNDOS
MESTER DE BREVERÍA
OTROS TEXTOS DE KAPLAN
Banana Yoshimoto / Sueño profundo / Reseña
Philip Roth / Elegía / Reseña
Cormac McCarthy / Meridiano de sangre / Reseña
↧
Joy Laville / Me gusta mirar mis cuadros
 |
| Joy Laville y Jore Ibargüengoitia |
Joy Laville
“Me gusta mirar mis cuadros.
Pero no admirarlos”
La artista británica afincada en México habla de su trabajo y evoca a su marido, el novelista Jorge Ibargüengoitia, fallecido ahora hace 30 años

Laville, junto a su perra Mila en su casa de Cuernavaca. / PRADIP J. PHANSE
Aseguran los amigos de Joy Laville que a la pintora (Isla de Wight, Reino Unido, 1923) le falta solo una cosa para reunir todas las características que se atribuyen a los grandes artistas: el ego desmesurado. Y al hablar con ella da efectivamente esa impresión. Pero el salón de su casa en Cuernavaca (México) está decorado casi exclusivamente por cuadros suyos, esos paisajes de tonos apacibles habitadas por personajes lánguidos en las que su marido, el escritor Jorge Ibargüengoitia (1928-1983), encontraba “una misteriosa familiaridad”. Laville resuelve esa aparente contradicción entre humildad y narcisismo de la misma forma que pinta, con un argumento sencillo: “Mis cuadros me dan tranquilidad. Me gusta mirarlos pero no admirarlos”.
 |
| Ilustración de Joy Laville |
Laville supo desde niña que quería pintar. Quiso ir a una escuela de arte, pero estalló la Segunda Guerra Mundial y el sueño se aplazó hasta que con 32 años se instaló junto a su hijo Trevor, fruto de su primer matrimonio, en la localidad mexicana de San Miguel de Allende sin saber apenas una palabra de español. Allí tomó sus primeras clases de pintura y allí se enamoró de su país de adopción, aunque su paleta conserva unos colores suaves que recuerdan más a la isla brumosa de su infancia. Casi seis décadas después, archipremiada en México y reconocida fuera de su país, la artista no deja de trabajar ni un día, siempre por las mañanas, desde la diez y media hasta las dos de la tarde. “No pinto todo el rato”, aclara, “de vez en cuando me siento para mirar lo que he hecho”. No es una labor solitaria. Le acompaña su perra Mila, que bebe alegremente del cubo donde su dueña limpia los pinceles. “Aunque parezca un labrador, Mila fue una perra abandonada pero ha olvidado su pasado. Le encanta mandar sobre otros animales”, cuenta Laville. Y añade en voz baja: “No le gusta que lo diga, pero se le nota en las patas que fue una perra callejera”.
La artista ya pintaba por las mañanas cuando convivía con Ibargüengoitia. En realidad, los dos trabajaban desde temprano, cada uno en su estudio de su casa en el barrio mexicano de Coyoacán. “Yo no podía ir a ver qué estaba escribiendo o él que estaba pintando yo salvo que uno pidiera al otro su opinión”, cuenta. Entonces ella se convertía en la primera lectora de Jorge. “Teníamos que ser sinceros el uno con el otro, aunque un comentario negativo generaba cierta hostilidad, que se dispersaba rápido”. Y se dispersaba rápido porque también eran cuidadosos. “Nunca decíamos ‘esto es horrible’, elegíamos otras fórmulas como ‘¿no crees que tal vez esto estaría mejor de otra forma…?’”. Y así hasta alrededor de las dos de la tarde, cuando el escritor inauguraba uno de los mejores momentos del día acercándose al estudio de la artista y proponiéndole tomar juntos un trago, siempre con la misma frase ritual, breve y sonora, como el sonido de una campanilla: “¿Un tequilín?”.
![]()

Laville no ha perdido esa costumbre del tequila. “Me tomo uno siempre antes de comer. Y si estoy invitada a alguna casa dos. Y a veces, hasta tres”. El tequilín le ayuda a “dormir la mona”, como decía su marido, porque otro de los grandes placeres de la jornada era y es la siesta, y en ocasiones la prolonga hasta las seis de la tarde, la hora de ver primero el informativo de la BBC, y luego algún documental de Animal Planet. “Jorge también se tumbaba después de comer, pero normalmente no dormía. Leía algún libro boca arriba en la cama, como esas figuras de piedra de las catedrales, una postura que yo bauticé como ‘Westminster Abbey’”, recuerda.
Ibargüengoitia falleció hace ahora 30 años en un accidente aéreo cerca de Madrid pero se percibe su presencia en muchos rincones de la casa. En un cartel sobre su obra colocado ante la chimenea. En la parte izquierda de una estantería donde se conservan sus libros. Y sobre todo, en la memoria de su viuda. “Está aquí todavía. Era maravilloso vivir con él, sobre todo porque era muy feliz, lo cual es muy agradable. Y murió en su mejor momento, cuando disfrutaba de la vida y escribía como nunca”. El escritor tenía un inglés estupendo, aunque con un fuerte acento mexicano, pero cuando necesitaban emplear términos muy concretos, él hablaba en español y su esposa le contestaba en su idioma. “Su fama de sarcástico no era cierta. Podía irritarse con la gente pero incluso cuando se enfadaba usaba las palabras exactas. Una vez una vecina empezó a tocar con furia el claxon de su automóvil porque alguien había ocupado su plaza de estacionamiento. Y Jorge, que no podía más, salió a la ventana y gritó: ‘¡Cállese, pinche histérica!’. Pero es que era verdad. La señora era una pinche histérica”.
Tras la muerte de su esposo, Laville no quería regresar a México. Pero terminó por volver y acertó. “Me siento como en casa, no podría vivir en otro sitio. Este país me gusta físicamente, el campo es apasionante, me admira como crece todo: cortas una rama y brota enseguida. Y me gustan los mexicanos. Hay personas horribles, claro, pero la mayoría, la gente que trabaja es muy buena gente”. Sin embargo, no se siente mexicana. Pero tampoco inglesa. Y entonces, ¿qué se siente? La artista había avisado antes de la entrevista de que hablaba despacio porque pensaba despacio, pero en esta ocasión no tarda ni un segundo en contestar: “¡Me siento yo!”.
 |
| Joy Laville |
LA MIRADA DE JOY LAVILLE
Por Antonio G. Iturbe
Qué leer, febrero de 2009
Ibargüengoitia compartió los últimos veinte años de su vida con la pintora londinense afincada en México Joy Lavílle. En algunas de sus crónicas habla de su relación y del respeto que sentía hacia los misterios de la obra pictórica. Ya octogenaria. la pintora vive en Jiutepec (en el estado le Morelos) y, veinticinco años después de la muerte de su marido, sigue recordando con melancolía su sentido del humor. Hace unos meses, el periodista Salvador García, de La Jornada le Morelos, la visitó en su casa: “No era sarcástico, pero si algo no le gustó, lo dijo, ya que era crítico y su crítica le permitía jugar con el absurdo. Él era muy directo, por eso tenía reputación de tener mal humor, pero esto es una mentira, él era muy alegre”. La pintora explica que “cocinaba muy bien. Tenía fama por su paella. Hacía paella para mucha gente; los domingos siempre teníamos invitados, que eran siempre los mismos amigos. También era buen bebedor. Pero en los últimos años, cuando estuvimos en París bebió muy poco. Siempre tomábamos un tequila. Yo todavía lo tomo. La cosa es que el último año, a veces se me olvida tomar. Dicen que la gente bebe para olvidar, pero a mí se me olvida tomar”.
↧
Jorge Ibargüengoitia / El humor en serio
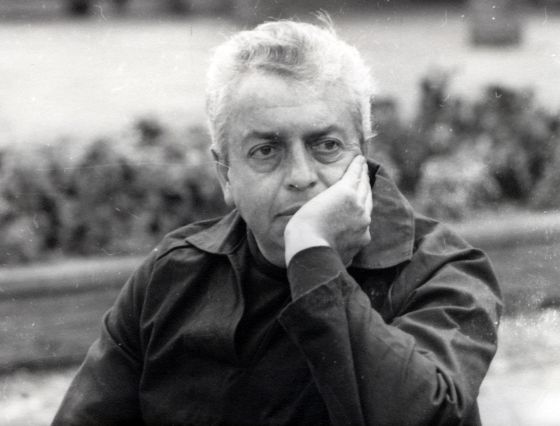 |
| Jorge Ibargüengoitia |
Jorge Ibargüengoitia, el humor en serio
Nuevas ediciones mantienen viva la memoria del escritor mexicano en el 30ª aniversario de su muerte.
Gran retratista de la idiosincracia de su país
Víctor Núñez Jaime, El País, 9 de enero de 2013
"Si no ha leído a Jorge Ibargüengoitia, compre alguno de sus libros y léalo. Es muy probable que no encuentre nada en las librerías españolas, lo que demuestra, una vez más, que la vida puede estar muy bien, pero el mundo está muy mal. Si tiene un amigo en México, consiga que le envíe las obras de Ibargüengoitia. Si no tiene ese amigo, laméntelo amargamente. Insisto: lea a Ibargüengoitia". Con este reclamo empezaba Juan Villoro, en 2009, el prólogo de Revolución en el jardín (Reino de Redonda) del escritor mexicano. Cuatro años después la obra literaria de Ibargüengoitia tiene más presencia en las librerías y, en el 85º aniversario de su nacimiento y 30º de su muerte, goza de un mayor reconocimiento por parte de los lectores.
Toda la obra literaria del mexicano Jorge Ibargëngoitia (1928-1983) está llena de humor, ironía y sarcasmo. Miraba con agudeza lo que ocurría a su alrededor y poco tardaba en escribir un cuento, una novela o un artículo periodístico. Se burlaba con cierto lamento de las tropelías cometidas por la clase política del PRI. Contaba los hábitos sociales de sus paisanos y daba así las claves para entender a México. En forma divertida pero, en el fondo, muy seria. Este 2013 se cumplen 30 años de su muerte, mientras sus libros se reeditan en España.
El académico y escritor Guillermo Sheridan asegura que “Ibargüengoitia privilegia la sedimentación de la historia como farsa en la imaginación convencional, su condición de catecismo civil, y procede a analizar narrativamente sus argucias legitimantes por medio de una feroz parodia del estilo, aplicándole a destiempo el sinsentido común, buscando en su tejido interior la razón de la sinrazón característica de la débil cultura política y moral del país.”
Sheridan compiló en cuatro libros los artículos que Ibargüengoitia escribió para el viejo diario Excélsior (quizá el más famoso seaInstrucciones para vivir en México) y en el Centro de Estudios Literarios de la UNAM ha diseccionado varias de las novelas de su compatriota. “En un país en el que los que pierden las batallas son los que llegan más lejos, Ibargüengoitia consigue, como quizá ningún otro narrador en México, con una asombrosa economía de medios, un retrato perfecto de la lacónica idiosincracia mexicana en su lenguaje: en el retórico y el coloquial. Detrás de ambas formas del silencioso disimulo, traza una cotidianeidad que sobrevive las ruidosas olas de la historia con un escepticismo total”, explica.
La Ley de Herodes y otros cuentos es el quinto libro de Jorge Ibargüengoitia que la editorial RBA publica en España. Son once ingeniosas historias en donde el narrador y protagonista se convierte en víctima de las circunstancias, la arrogancia, la mezquindad, la falta de respeto o las mentiras de sus más allegados. Tienen la etiqueta de cuentos, pero bien podrían ser crónicas de la propia cotidianidad del autor. A veces íntimas, a veces ridículas, pero siempre catárticas.
Ibargüengoitia nació en Guanajuato (centro de México) en 1928. Se fue al Distrito Federal porque quería ser ingeniero, pero después de tres años de estudiar la carrera decidió que lo suyo eran las letras y no era hacer puentes o carreteras. Probó primero en el teatro. Fue discípulo del dramaturgo mexicano Rodolfo Usigli, pero cuando éste no lo mencionó entre sus alumnos “más prometedores”, el ánimo de Ibargüengoitia quedó tan afectado que no quiso escribir más obras. Así que comenzó a hacer novelas. Con la primera, Los relámpagos de agosto, una sátira de la Revolución Mexicana, ganó en 1964 el prestigioso Premio Casa de las Américas que en Cuba consagraba a los escritores hispanos. Pero con Las muertas (1977), basada en la historia real de una banda de lenonas conocidas como “Las Poquianchis”, se consolidó entre el gusto de los lectores.
“Si Juan Rulfo elevó la literatura mexicana a una narrativa tan telúrica como transtemporal”, señaló en 2009 el escritor Sergio González Rodríguez en las páginas del suplemento Babelia, “tan inserta en las fatalidades de su historia como en sus relatos de cacicazgos violentos, tan magistral en el reflejo de la pervivencia de los muertos y su nostalgia amorosa, que hablan igual que si estuvieran vivos y al hacerlo construyen un espacio extraordinario de lo que se debe aceptar y valorar como ficción moderna en un rango superior, Las muertas es una novela en la que la tierra aparece con todo su peso temporal, irónica frente a los determinismos de sus instituciones corruptas: gobierno, ley, religión, trabajo; funérea en su sarcasmo de la ignorancia y la incuria y deslumbrante en su retrato de mujeres explotadas por parte de unas hermanas criminales en un confín del centro de México. Es la degradación de vivos que hablan como si estuvieran muertos.”
Los pasos de Ibargüengoitia
Además de La Ley de Herodes y otros cuentos, RBA ha publicado en España otras cuatro obras del autor mexicano:
- Estas ruinas que ves. Una sucesión festiva, dinámica y alegre de anécdotas bajo una atmósfera provinciana. Después de vivir muchos años en la capital, el protagonista regresa a su ciudad natal contratado para dar clases en su “provinciana” Universidad.
- Las muertas. Varios testimonios reconstruyen un caso real que conmocionó al México los años sesenta: la aparición de varios cadáveres de prostitutas en distintas propiedades de unas madames.
- Dos crímenes. En clave policial y tragicómica, se narran las pasiones y las mezquindades con las que se topa Marcos, cuya militancia política clandestina lo lleva a huir al campo para refugiarse en casa de un tío rico. Pero las mentiras que teje complican su situación.
- Los pasos de López. La aventura de una conspiración en plena lucha por la Independencia, tan cómica como errónea, desencadena las fuerzas de la historia en donde se ven implicados unos personajes que poco tienen de héroes patrios.
Ibargüengoitia fue esposo de la pintora inglesa Joy Laville, que le ilustraba las portadas de sus libros, y juntos se fueron a vivir a París a finales de la década de los setenta del siglo pasado. En 1983 el escritor fue uno de los invitados al Primer Encuentro de Cultura Hispanoamericana en Bogotá, Colombia. Estaba trabajando en una nueva novela que iba a llamarse Isabel cantaba, pero le pareció oportuno hacer una pausa para ir al Congreso. El avión que lo llevaría hasta la capital colombiana hizo una escala en Madrid y, poco después del despegue, se estrelló en Mejorada del Campo. Era el 27 de noviembre de 1983.
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/01/08/actualidad/1357665137_187497.html
Juan Villoro / Autopsias rápidas
Juan García Ponce / Jorge Ibargüengoitia
Joy Laville / Me gusta mirar mis cuadros
Juan García Ponce / Jorge Ibargüengoitia
Joy Laville / Me gusta mirar mis cuadros
Cuentos
Jorge Ibargëngoitia / La ley de HerodesJorge Ibargüengoitia / La mujer que no
Jorge Ibargüengoitia / El episodio cinematográfico
↧
Élmer Mendoza / El breve
Élmer Mendoza:
“La narcoliteratura no es oportunista”
El autor de 'Nombre de perro' defiende el compromiso social del género y arremete contra la guerra de Calderón
L. Prados, Guadalajara (México) 26 NOV 2012 - 20:44 CET

Elmer Mendoza. / SAÚL RUIZ
El Zurdo Mendieta ha vuelto. El detective tiene esta vez que resolver el caso de una mujer que busca venganza por la muerte de su amante y para ello deberá sumergirse en la guerra contra el narco, esa tragedia diaria de la realidad mexicana en los últimos seis años que como dice su creador, el escritor Élmer Mendoza (Culiacán, 1949), solo ha servido para “crear enconos inconcebibles y exacerbar la violencia de las bandas”. Mendoza presentó el domingo por la noche en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara su última novela, Nombre de perro (Tusquets), llamado a ser otro hito de la narcoliteratura, un género del que es padre por derecho propio.
Travieso, de hablar suave y actitud inocente, Mendoza rechaza que la narcoliteratura se esté convirtiendo en un género para oportunistas. Al contrario, para el autor de Balas de plata y La prueba del ácido, se trata de novelas que restituyen la verdad en toda su complejidad social. “Es una estética de la violencia que se está dando en el cine y la música pero también en la ópera, la danza, las artes plásticas y el teatro. Es todo un movimiento, no es oportunismo. Es como descubrir una veta de metales: habrá quien saque las mejores pepitas y quienes solo rasquen. Me gusta la palabra narcoliteratura porque los que estamos comprometidos con este registro estético de novela social tenemos las pelotas para escribir sobre ello porque crecimos allí y sabemos de qué hablamos”.
Acaba el sexenio del presidente Felipe Calderón con su reguero de más 60.000 muertos asociados al combate contra el crimen organizado. El próximo sábado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) volverá al poder de la mano de Enrique Peña Nieto. El novelista no perdona los llamados “daños colaterales” de la etapa que termina: “Comparto la indignación de los 50 millones de mexicanos sometidos a la angustia de ver al Ejército en sus calles. En mi ciudad jamás había estallado una bomba y más de 60 policías fueron asesinados. La guerra contra el narco creó terror y una atmósfera de desconfianza. Dicen que la van ganando, pero la guerra no afectó a las actividades principales de las bandas. Todos tenemos la esperanza de que se acabe esta guerra, por eso voté al PRI, porque queremos recorrer las calles sin ir mirándonos la espalda”.
Hombre del norte, de la frontera, Mendoza se explaya contra la guerra de Calderón. “Alteró mi mundo, se rompieron los códigos. En el norte estábamos acostumbrados a los traficantes. Los sicarios son siempre indeseables, siempre están fuera de sí. Los narcos quieren que se les note, que las chicas guapas se fijen en ellos, quieren convertirse en héroes. El sicario siempre mira de abajo arriba, no tiene esa opción”. Y también contra la lacerante desigualdad de México: “Tenemos casi 60 millones de pobres. La pobreza es la mayor derrota de un país. Nuestros jóvenes no tienen sueños. Cuando pregunto a mis alumnos donde quieren estar dentro de 50 años no lo saben, no tienen proyecto de vida”.
Élmer Mendoza iba para ingeniero y empezó a publicar tarde, a los 50 años, pero desde los 28 supo que sería escritor y empezó a estudiar Literatura en la UNAM. “Siempre fui un acomplejado para arriba”, dice riéndose de sí mismo. “Era feo, pero era el único de mis amigos que se atrevía a hablarle a la chica que nos gustaba y si me ponía a entrenar para atleta pensaba en ir a los Juegos Olímpicos. Si no fuera escritor, me hubiera gustado ser científico y ganar el premio Nobel”. Cuando empezó a escribir no pensaba dedicarse a la violencia. Su primer proyecto literario tenía que ver con la guerrilla, pero su ilusión era y es crear una novela de ciencia ficción. “He hecho siete intentos y he fracasado, pero la tengo que hacer”.
¿Tiene ya la trama? “Sería una novela de anticipación del futuro. Ocurre en Culiacán dentro de cien años. No hay comida ni agua y miles de autos se acumulan en el centro de la ciudad. Hay acaparadores de alimentos, controladores de la escasez y un proyecto científico para reducir la talla de la gente…, pero no me sale”, concluye entre bromas.
Edgar el zurdo Mendieta vuelve con una nueva historia, con su picaresca, su sarcasmo y su habla popular, pero sobre todo vuelve el estilo de Elmer Mendoza. “Un autor no depende de las tramas pero sí de un estilo, y cuando agarras uno no puedes dejarlo. Yo creo que lo conseguí”.

Élmer Mendoza, el breve
El escritor mexicano, padre de la narcoliteratura, publica unos cuentos que empezó a escribir hace 20 años y da una clase magistral sobre cómo abordar el relato breve
Juan Diego Quesada, México DF 23 JUN 2013 - 03:39 CET

Élmer Mendoza. / TUSQUETS
Un adolescente pasaba los días con una bandita en una esquina de la Colpop (colonia popular), un fraccionamiento a las afueras de Culiacán. Eran los sesenta y en España le habrían aplicado la ley de vagos y maleantes. Años después, ese mismo chico se puso a escribir en el español estándar con el que había leído a los clásicos. El problema es que sus textos no tenían alma, le quedaban cojos. Encontró su verdadera voz en la jerga de la calle, el habla popular. Llenó sus textos de expresiones como ándese paseando, me la ando acabando, órale. “Hice la mezcla y fue emocionante, como cuando los Beatles descubrieron el pelo largo”, dice Élmer Mendoza, considerado el padre de la narcoliteratura.
Mendoza (1949) sigue viviendo en Culiacán y a mucha honra. “No he vivido mucho en lo que son los centros de flujo cultural. Mi ciudad es distinta, es pequeña. Estoy consiguiendo ubicar la forma de hablar de mi región (Sinaloa, norte de México) como algo respetable”, señala. De hecho hay una corriente de lexicólogos interesados en su obra, tan distinta a la del resto. El autor acaba de publicar Trancapalanca(Tusquets), un libro de cuentos que comenzó a escribir hace más de 20 años y que siguen en esa misma línea: “Ese estar en la esquina moldeó mi lenguaje”.
Algunas historias tienen tintes autobiográficos. Mendoza se enteró de la muerte de Julio Cortázar en mitad de una corrida de toros en La Monumental de México. A las cinco de la tarde, tremenda hora. Un espectador abrió un periódico y allí estaba la terrible noticia. Se puso a llorar como un niño. Los vecinos de asiento se indignaron porque la faena estaba siendo bastante mediocre y pensaban que tampoco era para ponerse así. En la fiesta uno solo llora de emoción. El escritor vivió el duelo en silencio.
Mendoza, autor de Balas de plata, explora esta vez formas narrativas que no utiliza habitualmente en sus novelas más conocidas, como los del detective El Zurdo Mendieta. Le costó mucho trabajo ser imaginativo a la hora de plantear cada una de las historias. “La literatura es muy cruel”, se explica, “si eres apocado nunca consigues hacer nada que merezca la pena, tienes que posicionarte en una categoría de creador infalible”. Ese poder le lleva a no dejar que ningún detective resuelva un crimen, porque a él no le da la gana, o a convertirse a sí mismo en un sicario infalible.
¿Esos juegos no le funcionan en carreras más largas? “El cuento permite cosas que la novela no, es un género distinto. En un texto breve el fastidio es soportable. Leí otras novelas que tienen ciertos juegos difusos que a mi modo de ver no funcionan”. Este proceso de creación le llevó a padecer “fuertes emociones”. A veces tenía una historia que le bullía en la cabeza y tenía que irse inmediatamente a casa a escribirla.
Es un curioso profesional. La conversación camina por derroteros no esperados y acaba diciendo que Málaga (sur de España) es una de sus ciudades favoritas. Mendoza estuvo indagando en cuáles fueron las drogas que usaba la gente de su generación del otro lado del charco. “Era una juventud loquísima, nada que ver con Marisol y las películas que nos llegaban de allá”, suelta, y se entusiasma al saber que Pepa Flores, la actriz, renegó de su personaje y se refugió en una vida cotidiana que incluye regentar una pizzería en la ciudad andaluza. “A ver si me doy una vuelta por allá”.
La escritura de Mendoza, volviendo al tema, sigue teniendo mucho que ver con la forma de hablar de aquellos chicos de la esquina. Considera que una cosa que distingue a esos jóvenes mexicanos es la fascinación por crear expresiones. Lo llama deslices del lenguaje. Él se limitó a capturarlo. “A final de cuentas tengo un gen que me permite reflexionar sobre cómo hablamos. Era un sentimiento inconsciente y primitivo que hacía que me llamara la atención las expresiones que te decían los amigos”, se pone trascendente.
Aunque a continuación rompe el hechizo, de cursi nada. Una de sus aficiones, “una pésima costumbre”, es la de escuchar a los locutores de televisión que narran deportes. “Se están haciendo bromas y maneras muy lindas de calificar. La literatura cuesta mucho hacerla así. Cuando uno está joven trae lo de la verosimilitud pero el recurso más seguro es el lenguaje. Intentas reproducir un habla y a veces por ahí se inventan expresiones”, reflexiona. Uno de los mejores cuentos de la recopilación narra la pelea de un boxeador de Acapulco que duda del sentido de ganar la pelea ahora que ha muerto su madre. “Mi amá nos pasó a mejor vida y como dicen; y yo, cuando ella murió, pos carajo, como que ya no tenía caso ”, dice.
Está a punto de terminar la entrevista y no hemos hablado nada de narcotráfico. Ni una palabra. “Hay muchas otras cosas de las que hablar”, se despide Mendoza.
Lea, además
↧
↧
Quim Monzó / Lydia Davis

Lydia Davis
ESCENARIOS DIFERENTES
Por Quim Monzó
20 de junio de 2013
Lydia Davis es una de las personalidades más interesantes de la literatura actual. Es traductora del francés (Flaubert, Proust, Foucault...) y profesora de Creación Literaria en la Universidad Estatal de Nueva York. En los setenta estuvo casada con Paul Auster. Cuatro años, lo suficiente para tener un hijo: Daniel Auster. Con su actual marido, el pintor Alan Cote, tiene otro: Theo Cote.
Escribe básicamente relatos: cuentos fríos, neblinosos, fascinantes, impregnados de humor y, en general, muy cortos. La descubrí el 2001 (afortunadamente pongo la fecha de compra en la anteportada de los libros) con Break It Down. Me quedé boquiabierto. Tres años después, Emecé publicó en español otro de sus libros: Samuel Johnson está indignado. Hace un par de años Seix-Barral editó Cuentos completos de Lydia Davis. Es un volumen impecablemente traducido por Justo Navarro y con una sobrecubierta de color naranja, preciosa por sobria. Si aún no lo han leído, zambúllanse en él, a no ser que sean ustedes de esas personas que impepinablemente necesitan “planteamiento, nudo y desenlace”.
Ahora, Davis ha anunciado que piensa escribir microcuentos en Twitter. En The Guardian explica que es su editor quien se lo ha propuesto: “Me pidió que lo probase, y pienso que, quizá, por un tiempo, sí”. Considera que el tono de Twitter encaja con ella: “Yo no recorto mucho. Escribo el inicio de un cuento en una libreta y sale muy semejante a como será al final. No hay nada muy deliberado”.
Mi primera impresión ha sido de rechazo. He visto a tantos escritores en Twitter haciéndose los creativos sin llegar ni a la suela de los zapatos a los tuiteros de verdad, los que, sin ir de escritores, crean historias de una brillantez que iguala o supera a la de tantos libros de aforismos o a las mismísimas greguerías de Gómez de la Serna, que he pensado: “No, Davis, no la cagues...”. Pero luego he cavilado que otros escritores no dan pena en Twitter: Stephen Fry, Steve Martin, Bernard Pivot... Pero –ojo– ninguno de ellos aplica en esa red estrategias narrativas de ningún tipo, sino que simplemente se deja: opina, comparte o juega. Ese es el problema: confundir Twitter con una cátedra desde la que dictar lecciones magistrales, como hacen muchos, o usar estructuras narrativas que en los libros funcionan, pero que resultan ridículas en medio del marasmo constantemente cambiante que es Twitter.
En esa entrevista Davis explica que no tiene aún cuenta. He entrado ahora a ver si ya la había creado, pero hay decenas y decenas de señoras que se llaman Lydia Davis. Sólo una podría cuadrar con ella: @Lydia_Davis. Pero la biografía de ese perfil es chusca –ella nunca se definiría como una “contemporary American author”– e incluye un link a su entrada en Wikipedia, lo que resulta poco creíble. Para acabar de rematarlo, los pocos tuits que hay son del 2009, y ella misma dice ahora que aún no tiene cuenta. Los tuits son de un nivel que está en sus antípodas. Un ejemplo: “Jodeos, putas. Conseguid dinero”. No te metas en Twitter, Lydia Davis, si no es para jugar y lidiar con todo eso.
Lea, además
FICCIONES
MESTER DE BREVERÍA
DRAGON
↧
Lydia Davis / Man Booker International Prize

El Man Booker premia a Lydia Davis, virtuosa del relato corto
Día 23/05/2013 - 00.56h
La escritora estadounidense, apasionada de la belleza,
se alza en Londres con el preciado galardón literario
↧
Lydia Davis / Creo que los lectores son felices
Lydia Davis
"Creo que los lectores son felices
cuando son muy activos"
Lydia Davis, escritora. La edición de sus cuentos completos
confirma la altura de una autora breve, concisa y con mucho humor
A Lydia Davis no le hacen falta muchas palabras para contar cosas. A veces basta con un par de frases, como en Compañera, una las historias de los Cuentos completos, que publica Seix Barral (en traducción de Justo Navarro). Dice así: "Nos sentamos juntas mi digestión y yo. Leo un libro y ella trabaja con ahínco en el almuerzo que acabé hace un rato".
Davis, hija del maestro y escritor Robert Gorham Davis y Hope Hale Davis, es también una reconocida traductora al inglés de las obras de Flaubert y Proust, dedicación que compartió con su exmarido Paul Auster. En Nueva York, a mediados de los setenta, los dos sobreviven como pueden con estas labores y Auster comienza a trabajar sobre Pour un tombeau d'Anatole, de Stéphane Mallarmé. Juntos también traducen Vida /Situaciones, de Jean Paul Sartre. La relación entre ambos acaba en 1981, en una relación deteriorada además tras la sequía más grave de Auster, que en ese año se casa con la escritora noruega Siri Hustvedt.
Lydia Davis vive en el norte del estado de Nueva York, cerca de la capital, Albany, donde enseña literatura en la universidad pública.
¿Cómo empezó a traducir libros del francés? Es una ocupación solitaria y la mayor parte del tiempo árida y muy poco reconocida en EEUU.
"La escritura siempre intenta ser todo lo más concisa que puede"
Me gusta mucho escribir en inglés. Me gusta escribir lo que otra persona ha escrito. La soledad... Me temo que escribir es una actividad solitaria o sea que eso no puede ser un problema. En cuanto al reconocimiento, creo que ahora está mucho más apreciado que antes. Pero EEUU está muy atrasado en el tema de las traducciones, y eso es una pena. En mis clases de ficción siempre digo a mis alumnos que deben traducir a autores extranjeros. Yo llegué al idioma francés, como muchas cosas en la vida, un poco por casualidad. Antes había aprendido alemán. Sólo tenía 7 años y me metieron en una escuela donde la única lengua extranjera era el francés. Tenía un buen profesor.
No es usted una autora convencional. ¿Esta antología de sus relatos, que aparece ahora en castellano, escritos a lo largo de más de 20 años, puede ayudar a entender mejor su trabajo?
Creo que sí. El crítico de la revista The New Yorker, James Wood, dijo [en un celebrado y elogioso artículo de cuatro páginas que publicaron al aparecer esta antología en EEUU, en 2009] que entendió mis relatos de forma muy distinta el día en que los vio todos juntos, porque algunos son cortos, otros muy cortos... a veces es difícil tener una idea global de lo que he querido decir.
"Mis personajes tienen mucha curiosidad por el mundo"
¿Le molesta que la califiquen de autora experimental?
Entiendo lo que quieren decir, pero no me gusta la palabra porque implica que el experimento ha fallado. La mayoría de los experimentos no acaban bien, a lo mejor uno de vez en cuando tiene éxito. También me han llamado atrevida o innovadora, esa palabra sí me gusta, porque parece que has hecho algo nuevo. Aunque hay precedentes de lo que hago, quizás no en la tradición estadounidense, sino más europea, estoy pensando en el escritor vienés Peter Altenberg (1859-1919). Escribía historias muy cortas, de una o tres páginas, transformaba experiencias propias, a veces las convertía un poco en ficción. Son historias muy bonitas, divertidas, raras, líricas. He traducido algunas para revistas literarias.
En sus relatos los silencios, todo lo que no cuenta, es tan importante como las palabras. ¿Cómo llega a calcular todo lo que no debe decir?
No es el resultado de un cálculo, es algo más intuitivo, depende de cómo me llegue historia. Mi reflexión gira alrededor de cuánta información es suficiente para una buena historia: lo que sobra y lo que falta, y cómo mantener el equilibrio mientras lo escribo. Pero soy incapaz de pensarlo con antelación, tampoco lo pienso luego ni pulo cosas. El autor debe mantener un equilibrio entre el control que ejerce y la actividad del lector. Leo a autores que ejercen demasiado control, que explican demasiadas cosas. Creo que los lectores son felices cuandohacen mucho, cuando son muy activos.
¿Cómo se consigue que en una sola frase pueda incluirse toda una historia?
Según la sensación de concreción que me transmite cuando la leo. Un sentido físico de que la historia es parte de otra historia. En las conversaciones me gustan las interjecciones, es decir, todo lo que puede llegar a decir un comentario corto sobre la persona que lo dice. La escritura siempre intenta ser todo lo más concisa que puede, incluso Marcel Proust decía que era muy conciso. Escribía páginas y páginas, pero no escribía más de lo que debía.
Sus historias también alargan el tiempo y sus personajes parecen congelados en un momento preciso de su vida
Algunos lectores me han dicho que siguen pensando en las historias más cortas, las que tienen una línea o dos, después de haberlas leído. De alguna manera crean sus propias historias que van más allá de lo que he escrito.
Sus personajes viven en una constante derrota su cotidianidad, ¿cree que están perdidos?
Quizás, pero sobre todo tienen mucha curiosidad por el mundo. Ellas, porque la mayor parte del tiempo son mujeres, se sienten intrigadas, intentan entender lo que les rodea, sus circunstancias de vida, etc. Están fascinadas por lo que pasa a su alrededor. Yo, por ejemplo, he publicado un pequeño libro sobre las vacas que viven del otro lado de mi casa.
¿Se ha visto tentada de volver a una narración más tradicional?
Sí, desde luego. Una de las historias, El paseo (parte de Variedades de perturbación), obedece justamente a ese impulso, porque me gusta la narración tradicional de las historias cortas.
En alguna ocasión ha explicado que ya está trabajando en una narración muy larga.
Hay un par de proyectos, pero mi próximo libro será, sin duda, de nuevo historias cortas. Pero si me decido a escribir algo largo será Historia, una historia de no ficción. Quiero cruzar la línea hacia otro tipo de narrativa. Tengo dos ideas en mente, una sobre la historia estadounidense antes de la revolución. Y otra es en Francia, en el siglo XIV. Son muy distintas, pero no soy historiadora, es un handicap, así que tendré que hacer mucha investigación.
Lydia Davis
La autora más breve y adictiva
Cruel
A pesar de que el humor siempre figure de alguna manera, aunque sólo sea para no tomarse demasiado en serio, Lydia Davis construye a partir del conflicto, y en ese terreno la familia es el campo de batalla. En el relato ‘La madre' describe una relación asfixiante entre una madre y su hija. De hecho, la presencia materna, sostenida a lo largo de estos 20 años de trabajo, siempre es inquietante.
Derrota
Los héroes de Lydia Davis son gente de poca monta, son la mayoría. Y el material del que se nutren sus relatos, por tanto, es la inseguridad, los sueños incumplidos y las pérdidas.
Doméstica
"No sabía si había sido él o el perro", es el arranque del cuento ‘Ventosear' al describir la primera cita de una pareja. Davis parte de lo trivial para transformarlo en un recurso para el asombro. Maestra en el retrato de vidas vulgares, vidas singulares.
Moral
En ‘La casa de atrás' presenta el enfrentamiento entre vecinos, la versión del qué dirán en EEUU. Unos no se hablan con otros, pero todos opinan de todos. Violencia y silencio, prejuicios y rumores. "La costumbre provocará que la gente de atrás recobre su raída pulcritud, el cáustico cotilleo de todas las mañanas contra la gente de la casa de delante, la frugalidad en las pequeñas compras, su decencia sin riesgos".
Presente
Directa y sencilla. Su estilo lima la retórica, desmiga la tercera persona y se olvida del recuerdo si no es para perfilar a sus criaturas. Todo en Lydia Davis es presente: "La comida de mi marido en la infancia era la ternera en lata. Lo descubrí ayer cuando vinieron unos amigos y empezamos a hablar de comida".
http://www.publico.es/culturas/382215/creo-que-los-lectores-son-felices-cuando-son-muy-activos
Lea, además
FICCIONES
DE OTROS MUNDOS
MESTER DE BREVERÍA
DRAGON
↧























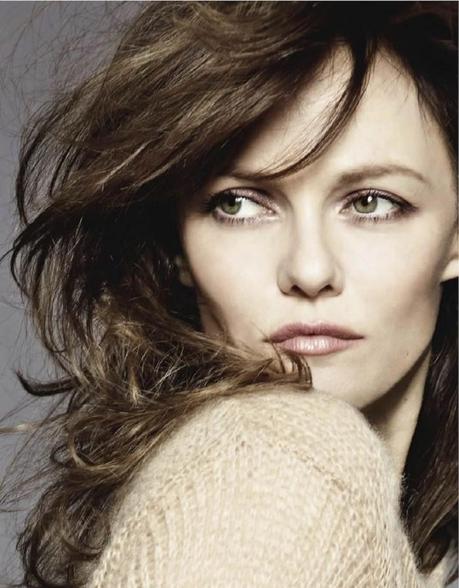

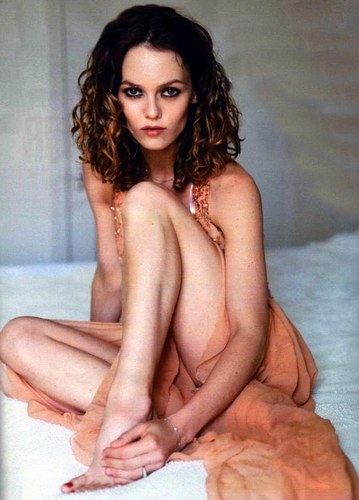
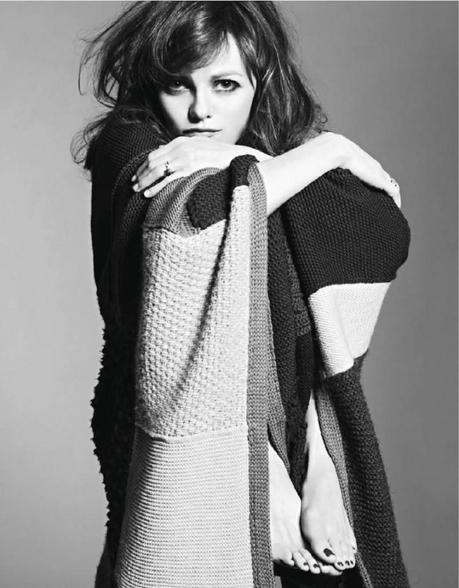












.jpg)
.jpg)




















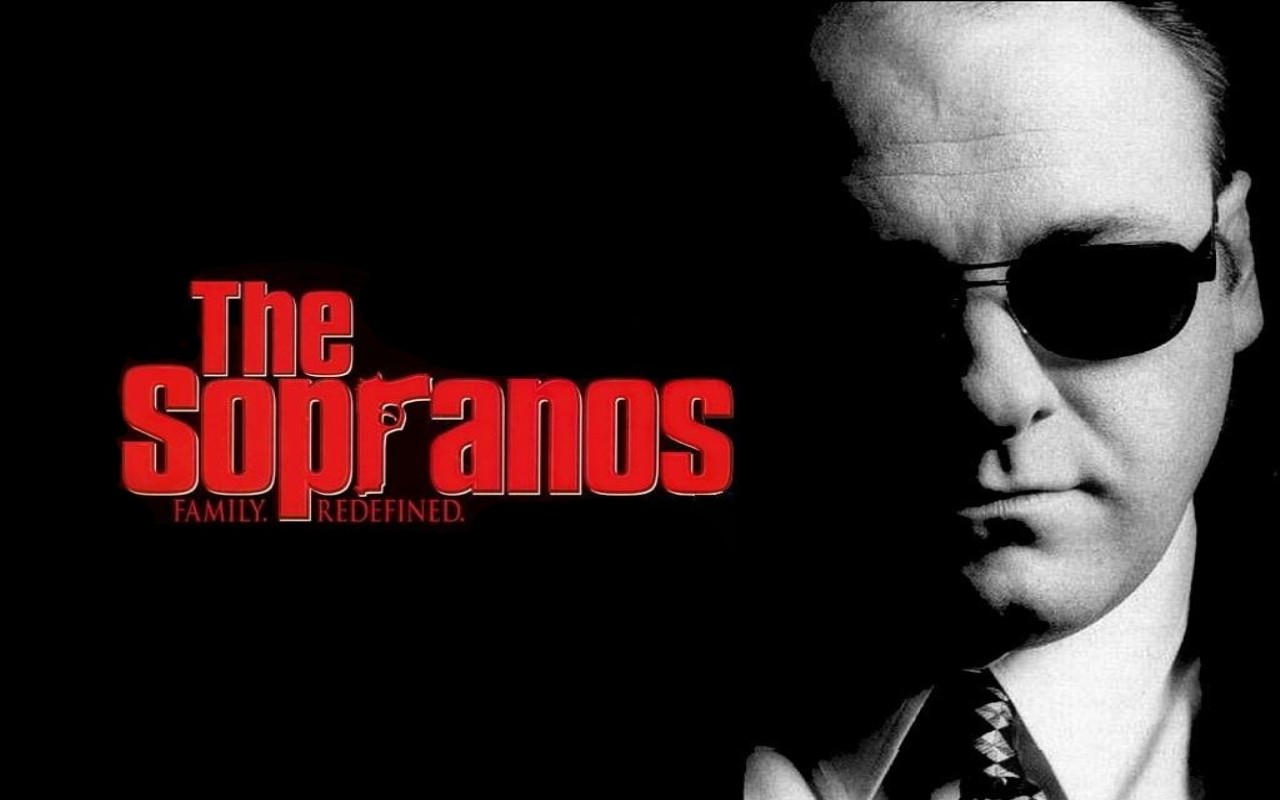








+(1).jpg)



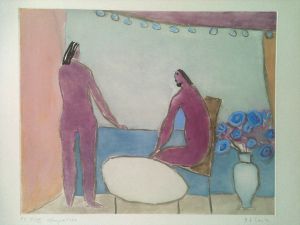


+(1).jpg)


+(1).jpg)







