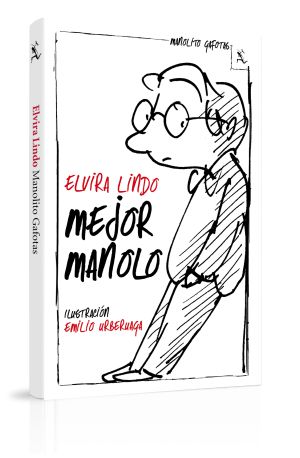|
| Ana Cristina César |
La sociedad
de las poetas muertas
Poesía. Un recorrido por la vida y la obra de Alejandra Pizarnik y Ana Cristina César, cuyo libro “El método documental” acaba de traducirse al español y aquí es analizado por Luis Gusmán.
Aurimar Nunes05 / 11 / 2013
Las vidrieras de las librerías de Buenos Aires suelen exhibir fotos de la poeta argentina Alejandra Pizarnik (1936-1972): la mano apoyada en su rostro, pelo corto, los ojos apuntando muy lejos. La imagen de Pizarnik trae a la mente otro recuerdo fotográfico: la jovial poeta brasileña Ana Cristina César (1952-1983), de quien recientemente la editorial Manantial publicó El Método documental . Tratemos de comparar la trayectoria artística y personal – ¿acaso existe la una sin la otra? – de estas dos voces femeninas fundamentales en la poética latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX sin limitar la conexión a sus trágicos suicidios.
Primero, es importante reconocer la vasta bibliografía y biografías disponibles, como las de Cristina Piña y César Aira sobre Pizarnik, o las de Moriconi y Flora Sussekin acerca de Ana C, como ella misma solía firmar. Además de registros audiovisuales como Memoria Iluminada: Alejandra Pizarnik , de Virna Molina y Ernesto Ardito, y el documental Bruta Aventura em Versos , de Letícia Simões. En cuanto a sus propias obras, serán familiares y amigos, como Olga Orozco y Ana Becciú, en el caso de Pizarnik y, en el de Ana Cristina César, la madre, Maria Luiza César y el poeta Armando Freitas Filho, los que compilarán y organizarán la mayor parte de sus trabajos póstumos.
Una mirada sobre sus orígenes proporciona un juego de espejos al estilo de Pizarnik y Ana C. De familias de clase media, la formación en buenas escuelas influirá en sus caminos hacia las Letras. La tímida Flora, que cambiaría su nombre por el de Alejandra, asiste a la Escuela nº 7 de Avellaneda y a la Zalman Reizien Schule. Después titubea entre las clases de Filosofía de la UBA y la Escuela de Periodismo, donde le atrae la cursada de Literatura Moderna de Juan Jacobo Bajarlía, quien la aproxima a Joyce, Breton y Proust, hasta la publicación de su primer libro a los diecinueve años, La tierra más ajena .
Ana Cristina César creció en un ambiente familiar intelectualizado – el padre sociólogo y periodista y la madre profesora de literatura – y ya publicaba poemas a los 7 años de edad en el diario carioca Tribuna da Imprensa. En la primaria funda revistas literarias y viaja para hacer un intercambio en Londres, en 1969, en la Richmond School for Girls. Al regresar en 1977 se licencia en Letras y hace su maestría en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Rio de Janeiro. Divulga su producción poética y crítica y es incluida en 1976 en la importante compilación 26 poetas hoje , organizada por Heloísa Buarque de Hollanda.
Alejandra Pizarnik
Los viajes y temporadas en Europa son otro elemento común a las dos. Alejandra Pizarnik vive en París de 1960 a 1964, cuando entabla lazos con escritores latinoamericanos y extranjeros ahí residentes, tales como Julio Cortázar, Italo Calvino, su gran amiga Olga Orozco y Octavio Paz, quien escribiría después el prólogo para Arbol de Diana en 1962.
En las postrimerías de los 60 Pizarnik gana una beca Guggenheim y viaja a Nueva York y después retorna a París. Es emocionante para un lector brasileño ver que Pizarnik incluye, como uno de los epígrafes del poema “Del silencio”, en 1971, el siguiente verso de Solombra (1963), último libro publicado por Cecília Meirelles: “Sinto o mundo chorar como língua estrangeira”. Ana Cristina César, sin embargo, criticó a Meirelles, pues creía que fomentaba los estereotipos de una poesía femenina tradicional, sin la ferocidad ni la sexualidad que darán el tono a los trabajos de Ana C, quien escribe, en 1979, el artículo “Literatura y mujer: esa palabra de lujo”.
Después del primer intercambio, Ana Cristina César trabaja como profesora de literatura inglesa y en 1979 viaja otra vez a Inglaterra para estudiar en la Universidad de Essex, donde imprime una edición independiente de su libro Luvas de Pelica y concluye su maestría al presentar una traducción comentada del cuento “Bliss”, de Katherine Mansfield.
Comúnmente asociada al movimiento de la “poesía marginal” de los años 70 en Brasil, integrado por poetas como Chacal, Cacaso y Chico Alvim, Ana C. utilizó los propios procedimientos del grupo para criticarlo, concentrándose en diálogos imaginarios y utilizando referencias literarias clásicas. El rigor que otorgaba a sus poemas la alejó de la tendencia cruda de la poesía-mimeógrafo de aquel grupo.
 |
| Alejandra Pizarnik |
Habiendo frecuentado, a fines de la década del 50, el círculo literario de la revista Poesía Buenos Aires y el Grupo Equis, Alejandra Pizarnik fue, desde su temprana juventud, influenciada por André Breton, Lautréamont, lo que de alguna forma complementaba el tratamiento psicoanalítico realizado con León Ostrov.
¿Habrían sido fortuitas las elecciones de Alejandra Pizarnik por París y de Ana Cristina César por Londres o un índice de la importancia de aquellos centros culturales para su formación literaria? Ambas se dedicaron a traducir autores que dejarían decisivas improntas en sus estilos: Pizarnik tradujo Eluard y Breton, quienes le abrieron las puertas del surrealismo, y Ana C. aprovechó los viajes a Inglaterra para traducir Emily Dickinson (a quien Pizarnik le dedica un poema en La última inocencia , de 1956), Sylvia Plath y Mansfield. De igual manera, Ana Cristina César y Alejandra Pizarnik abrazaron la crítica literaria. En el caso de Alejandra, la edición de su Prosa Completa rescata textos de crítica sobre Cortázar, Molinari, Artaud, Borges y Bioy Casares. Ana C. colaboró con reseñas para diarios y revistas, y su tesis de maestría Literatura não é documento fue publicada por el Ministerio de Educación y Cultura del Brasil. En 1999 se editó el volumen Crítica e Tradução , el cual se publica ahora en Argentina y que reúne, además de la tesis, artículos, ensayos y conferencias antes publicados en Escritos da Inglaterra y Escritos do Rio.
Las cartas y diarios, normalmente considerados géneros literarios menores, adquieren fundamental importancia en Alejandra Pizarnik y Ana Cristina César. Los Diarios 1960-1968 de la argentina expresan muchas de las angustias y miedos entramados en su poesía. La poeta brasileña, a su vez, transformó la escritura misma de diarios inventados y autoficciones en un ejercicio literario.
No obstante la efervescencia política de finales de los 60 e inicio de los 70, ambas se recogieron en su propia interioridad. Alejandra Pizarnik, al regresar a París en 1969, en una carta al pintor Antonio Beneyeto, critica a su amigo Cortázar por estar “sumamente politizado”. Ana Cristina César –quien sin embargo participó de la famosa Marcha de los 100 Mil, la más importante manifestación popular contra la dictadura militar, en 1968– apostaba, como señala Arminda de Serpa, a enfatizar la experiencia existencial en un momento difícil de la historia política brasileña.
 |
| Ana Cristina César |
Con tantos trabajos cualificados acerca de la poesía de Ana C y Pizarnik, es difícil apuntar aquí continuidades y divergencias específicas. Ambas exponían su subjetividad sin recelo. La poesía de Pizarnik es más introspectiva y lírica, busca rescatar insondables temas de la infancia y temores en las sombras, en poemas como el siguiente de Arbol de Diana : “ahora/ en esta hora inocente/ yo y la que fui nos sentamos/ en el umbral de mi mirada”.
Ana Cristina César es más cruda, menos metafísica. Cuestiona la poesía en su propio medio, remite a la cotidianidad, simula confesiones. Uno de sus poemas más conocidos fue publicado en su libro A Teus Pés (1982): “olho muito tempo o corpo de um poema [miro mucho tiempo el cuerpo de un poema]/ até perder de vista o que não seja corpo [hasta perder de vista lo que no sea cuerpo]/ e sentir separado dentre os dentes [y sentir separado entre los dientes] / um filete de sangue [un hilo de sangre]/ nas gengivas [en las encías]” Las dos poetisas experimentaron también con la ilustración. Pizarnik, de adolescente, tuvo clases de pintura con Juan Battle Planas, frecuentó la galería de arte naïf Taller y organizó, en 1965, una exposición conjunta con Manuel Mujica Láinez, de sus diseños, develando clara inspiración en Paul Klee. A su vez, Ana Cristina César realizó un cuaderno de dibujos en 1980 en las ciudades inglesas de Portsmouth y Colchester, publicado en 1999 por el Instituto Moreira Salles. El Instituto es el que custodia, desde 1998, el acervo personal de la poeta bajo la única condición de que sus fotos, anotaciones y otros ítems permanezcan en Rio de Janeiro.
La partida abrupta y los suicidios de Alejandra Pizarnik y Ana Cristina César tuvieron el efecto colateral de transformarlas en íconos pop de la literatura, a semejanza de lo que ocurre con músicos precozmente fallecidos – Pizarnik escribió en 1972, año de su muerte, el poema “Para Janis Joplin”, en el que dice “a cantar dulce y a morirse luego”. En ambos casos permanece la búsqueda de significados y mensajes cifrados en sus poesías y persiste la dramática duda acerca de cuáles hubiesen sido los caminos de sus autointerrumpidas trayectorias artísticas. Antiguos carteles, remeras y agendas que exhibían fragmentos de poemas e imágenes de Pizarnik y Ana C. fueron hoy sustituidos por incontables blogs de fotos y poemas y por páginas de admiración en Facebook. En el edificio de la calle Montevideo 980, donde habitó Alejandra Pizarnik, es difícil no emocionarse al escuchar del gentil encargado, 40 años después, que ella vivía en el 7º piso y que pronto inaugurarán una placa en su homenaje. Y soñarse transportado a una película imaginaria de Almodóvar, quien ya puso en tantos de sus trabajos actores y personajes argentinos y brasileños. En esta película imaginaria, la bella Ana C. –quien de hecho estuvo en Bariloche en 1977, como registra su acervo de fotos, y posiblemente habría pasado también por Buenos Aires– retrocedería en el tiempo y estaría allí tocando en aquel momento el timbre del departamento de Alejandra Pizarnik.