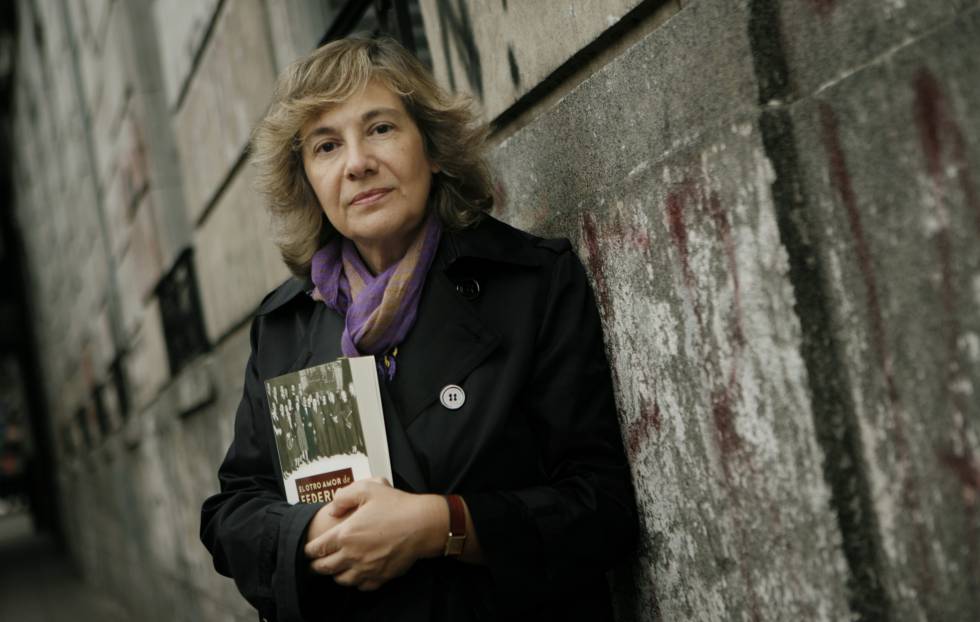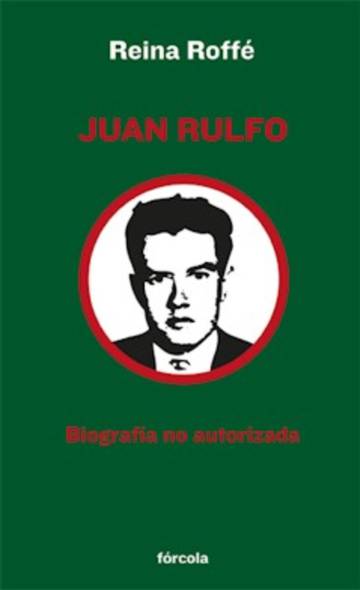“Créeme que estoy enfermo de amor”
"Rezo cada día para que tu esposo fallezca”
Haydn a su amante Luigia Polzelli
De Haydn a Mahler, el musicólogo Kurt Pahlen reunió la relación epistolar de los grandes compositores con sus musas
"Rezo cada día para que tu esposo fallezca”. He aquí un pasaje de la insólita carta de amor que Joseph Haydn (1732-1809) escribe a la cantante Luigia Polzelli. Se había enamorado de ella hasta el extremo de implorar la muerte de su esposo. O hasta el punto de caricaturizarlo como a una “pesada carga”. Un hombre mayor y achacoso, a quien más le convendría un pasaporte a la eternidad que “permanecer como un inútil sobre la tierra”.
Cuesta trabajo relacionar el refinamiento y los modales de Haydn con estos arrebatos homicidas, pero el intercambio epistolar del compositor austriaco y Polzelli forma parte del proceso desmitificador con que el musicólogo y director Kurt Pahlen (1907-2003) hizo acopio e inventario de las relaciones amorosas que conmovieron a los grandes maestros. No porque pretendiera trivializarlos o despojarlos del vuelo de sus obras, sino para exponer las dudas y pasiones que identifican a cualquier humano atribulado, apasionado o desengañado en su convulsión sentimental.
El compendio ha sido reunido en una esmerada iniciativa de la editorial Turner. Y representa un catálogo de emociones que comprende la superficialidad y la hondura, la ligereza y el dolor, pero que también aspira a auscultar el corazón de los artistas sensibles. ¿Cuánto influyó el amor y la forma de vivirlo en sus obras? Ludwig van Beethoven (1770-1827) se recrea en el registro verbal del claro de luna para cortejar a Amalia Sebald, mientras que Wolfgang Amadeus Mozart(1756-1791), autor de Don Giovanni, juguetea con su esposa desprovisto de todo dramatismo.
Mozart llama “ratoncilla” a Konstanze Weber. Le cuenta que lleva consigo su retrato. Y que invoca a Dios para que la proteja. “Si pudiera contarte todo lo que hago con tu querido retrato, sin duda te reirías a menudo”, escribe a su mujer desde una despreocupación que parece prevenirse de las pasiones más dolorosas. Todo lo contrario de cuanto desprende el triángulo entre Robert Schumann (1810-1856), su esposa, Clara, y Johannes Brahms.
“Si pudiera contarte todo lo que hago con tu querido retrato, sin duda reirías”, escribe Mozart a su mujer
Las cartas aquí reunidas no permiten concluir que hubiera un adulterio, pero airean la inestabilidad emocional de Schumann, sus feroces crisis psiquiátricas y la manera en que Clara y el joven Brahms encontraron en la relación epistolar el embrión de su posterior vínculo sentimental.
Kurt Pahlen detalla la locura y la agonía de Schumann. Lo describe atado a una cama, desnutrido, aislado. Y contrapone la desesperación del compositor al énfasis romántico de las primeras cartas. Llama Clarita a Clara y escribe su Carnaval partiendo de cuatro notas que representan el acrónimo de la ciudad natal de su amada, Asch (Bohemia).
Reviste interés el hallazgo porque Schumann le escribe a Clara las cartas y la música desdibujando las fronteras entre aquéllas y ésta. Y demostrando el grado de recíproca porosidad del papel en blanco y el pentagrama desnudo.
Giuseppe Verdi (1813-1901), acaso, nunca hubiera escrito La traviata si no hubiera sido para exorcizar el moralismo con que la sociedad contemporánea le afeaba su relación con una cantante divorciada.
Wagner, a su amada: “Te amo profundamente. Déjalo. Orgullo. Fuera las lágrimas de los ojos: eres mía”
Se llamaba Giuseppina Strepponi y aparece en el libro de Kurt Pahlen firmando una misiva pudorosa, entrañable y bastante irónica: “Te diré en bajito lo mucho que te amo y te admiro (…). Intenta planificar tu vida de tal modo que llegues a ser tan viejo como Matusalén, para la alegría de la persona que te ama y el disgusto de los músicos franceses”.
Se peleaba con ellos también Richard Wagner (1813-1883) después de los inconvenientes que rodearon la versión parisiense de Tannhäuser, aunque es Tristán e Isolda la partitura que amortigua y sublima sus amores intensos, felices, imposibles y frustrantes con Mathilde Wesendock: una mujer casada, como casado estaba él, y un episodio esencial entre los 27 capítulos que desglosan Cartas de amor a los músicos (Turner).
“Eres demasiado amable”, escribe Wagner a su clandestina amada, “y yo me consumo en el temor. También mis lágrimas fluyen. Si no tuviera tantos males casi de cada lado hacia el que miro, me entregaría exclusivamente a este dolor (…). Te amo profundamente. Déjalo. Orgullo. Fuera las lágrimas de los ojos: eres mía. Todo lo demás se solucionará”.
Enrique Granados acaba sus cartas a Amparo Gal, alias ‘Titín’, con un “Tuyo hasta morir”
Tristán e Isolda es la respuesta metafísica al amor imposible sobre la tierra. Wagner tiene que buscarla fuera del tiempo y del espacio. Y escribe el desenlace sublime del liebestod, muerte de amor, fuego en el agua, pasaje iniciático con que finaliza la ópera y empieza la revolución de la música contemporánea, dilatándose el límite de la tonalidad: “En el fluctuante torrente, en la resonancia armoniosa, en el infinito hálito del alma universal, en el gran Todo…, perderse, sumergirse… sin conciencia…, ¡supremo deleite!”.
Fue Kurt Pahlen, compilador de esta colección de epístolas, un gran divulgador y autor prolijo. Nació en Viena. Murió en Suiza. Recorrió el mundo como un misionero. Fue director del Teatro Colón de Buenos Aires. Y mantuvo una estrecha amistad con Manuel de Falla, aunque es Enrique Granados (1867-1916) el único compositor español que aparece en este folletón de amores y desamores; se airea su relación sentimental con su mujer, Amparo Gal, alias Titín. “Tuyo hasta morir”, finaliza varias de sus cartas el maestro catalán. E introduce sin pretenderlo una fatal premonición. Murieron juntos a bordo del Sussex. La Armada alemana torpedeó la nave en un episodio dramático de la I Guerra Mundial.
“Si sintieras lo que yo siento dentro de mí, verías lo delicioso que es quererte como te quiero (…). Me tienes robado el corazón, vidita mía (…). Voy a gastar tu retratito de tanto mirarlo…”, escribe Granados reiterando los diminutivos. Él no esperaba que el intimísimo epistolario fuera a trascender. Ni que lo hiciera junto las intimidades de sus colegas como ocurre en este volumen. Aquí también está incluido Gustav Mahler (1860-1911), cuya relación pasional, atribulada con Alma se extiende en uno de los pasajes más intensos del libro, sobre todo en cuanto concierne a la relación de dependencia que parecía urgirlo y atormentarlo: “Créeme que estoy enfermo de amor. Desde el sábado a la una ya no vivo. Gracias a Dios acabo de recibir tus cartitas. Ahora ya puedo respirar. Durante media hora fui feliz. Pero ahora ya no aguanto más. Si estás fuera toda una semana, me muero (…). Ay, qué maravilloso es amar. Y sólo ahora sé lo que significa. El dolor ha perdido sus fuerzas, y la muerte, sus espinas”.







.jpg)