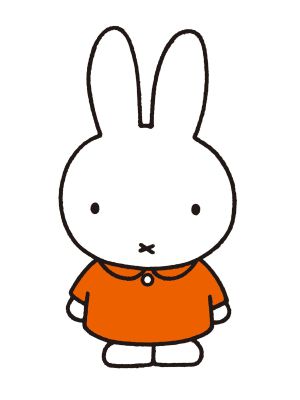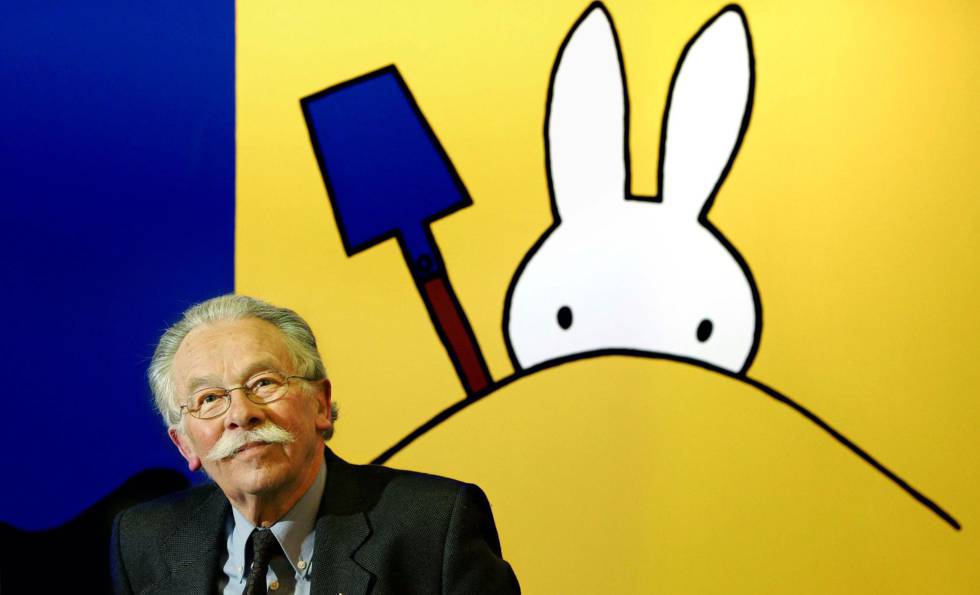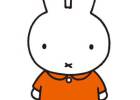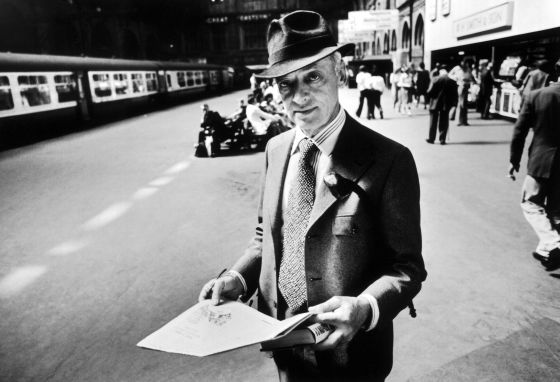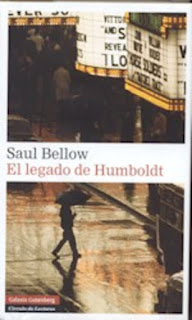Uno. Entre los novelistas estadounidenses de la segunda mitad del siglo XX, Saul Bellow sobresale como uno de los gigantes, quizá el gigante. Su periodo principal abarca desde comienzos de los años cincuenta (Las aventuras de Augie March) hasta mediados de los setenta (El legado de Humboldt), aunque todavía en 2000 publicaba una narrativa notable (Ravelstein). La Biblioteca de Estados Unidos ha publicado ahora los tres primeros libros de Bellow en un único volumen de mil páginas: El hombre en suspenso (1944), La víctima (1947) y Las aventuras de Augie March (1953). Bellow se convierte, por consiguiente, en el primer escritor de narrativa que recibe en vida el imprimátur de la biblioteca.
El hombre en suspenso es una novela corta en forma de diario. El escritor del diario es un joven de Chicago, Joseph, licenciado en Historia en paro, mantenido por su esposa, que trabaja. Es el año 1942, Estados Unidos está en guerra, y Joseph permanece en suspenso mientras espera que lo llamen de la junta de reclutamiento. Usa su diario para explorar cómo ha llegado a ser lo que es, y en particular para entender por qué, hace aproximadamente un año, abandonó los ensayos filosóficos que estaba escribiendo para empezar también a oscilar en otro sentido.
Tan enorme parece la brecha entre su yo de ahora y ese yo impetuoso e inocente que era en el pasado, que se considera el doble del Joseph anterior, vestido con sus ropas gastadas. Aunque el anterior yo de Joseph había sido capaz de funcionar en sociedad, de establecer un equilibrio entre su trabajo en una agencia de viajes y sus estudios eruditos, estaba preocupado por una sensación de alejamiento del mundo. Desde su ventana vigilaba la perspectiva urbana: chimeneas, almacenes, carteles publicitarios, coches aparcados. ¿Acaso ese entorno no deforma el alma? "¿Dónde había una partícula de lo que, en otra parte, o en el pasado, había hablado a favor del hombre?... ¿Qué diría Goethe de la vista que se tiene desde esta ventana?".
Puede parecer cómico que en el Chicago de los años cuarenta alguien estuviera ocupado con unas divagaciones tan grandiosas, dice Joseph, el escritor del diario, pero en cada uno de nosotros hay un elemento cómico o fantástico. Mas reconoce también que al burlarse de la filosofía de Joseph está negando su mejor yo.
Aunque desde el punto de vista abstracto el anterior Joseph está dispuesto a aceptar que el hombre es agresivo por naturaleza, no detecta en su corazón más que amabilidad. Una de sus ambiciones más remotas es fundar una colonia utópica donde se pudieran prohibir el resentimiento y la crueldad. Por consiguiente, desfallece cuando se ve alcanzado por arrebatos de violencia impredecible. Pierde la paciencia con su sobrina adolescente y le da un azote, indignando a los padres de la chica. Maltrata a su casero. Le grita a un empleado de banco. Parece ser "una especie de granada humana a la que le hayan retirado la anilla". ¿Qué le está ocurriendo?
Un amigo artista le dice que la ciudad monstruosa que los rodea no es el mundo real: el mundo real es el del arte y el del pensamiento. Joseph respeta esta postura: al compartir con otros los productos de su imaginación, el artista permite que una suma de individuos solitarios se convierta en una especie de comunidad.
Desgraciadamente él, Joseph, no es un artista. Su único talento es el de ser un buen hombre. ¿Pero de qué sirve ser bueno? "La bondad no se consigue en un vacío, sino en compañía de otros hombres, ayudado por el amor". Mientras que "yo, en esta habitación, separado, alienado, desconfiado, no encuentro en mi propósito un mundo abierto, sino una cárcel cerrada e irremediable".
En un convincente párrafo, Joseph, el escritor del diario, relaciona sus brotes de violencia con las insoportables contradicciones de la vida moderna. Con el cerebro lavado hasta hacernos creer que cada uno de nosotros somos un individuo de valor inestimable y con un destino individual, que no hay límite a lo que podemos conseguir, partimos en busca de nuestra grandeza individual. Al no encontrarla, empezamos a odiar inmoderadamente y a castigarnos a nosotros mismos y a los demás inmoderadamente. El temor a quedarnos nos persigue y nos enloquece... Provoca un clima interior de oscuridad. Y ocasionalmente sale de nosotros una corriente de odio y de lluvia hiriente.
En otras palabras, al convertir al Hombre en el centro del universo, la Ilustración, especialmente en su fase romántica, nos impuso unas exigencias psíquicas imposibles, que tienen como resultado no sólo pequeños arrebatos de violencia como los suyos, o aberraciones morales como la búsqueda de la grandeza a través del crimen (véase el Raskolnikov de Dostoievski), sino también quizá la guerra que está consumiendo el mundo. Por eso, en un movimiento paradójico, Joseph, el escritor del diario, finalmente deja su lápiz y se alista. El aislamiento impuesto por la ideología del individualismo, concluye, redoblado por el aislamiento del examen de conciencia, lo ha puesto al borde de la locura. Quizá la guerra le enseñe lo que ha sido incapaz de aprender de la filosofía. Y así termina su diario con el grito:
¡Vivan las horas regulares!
¡Y el control del espíritu!
¡Larga vida a la reglamentación!
Joseph traza una línea entre el mero individuo obsesionado por sí mismo, que lucha con sus pensamientos, y el artista que mediante la facultad demiúrgica de la imaginación convierte sus pequeños problemas personales en preocupaciones universales. Pero la pretensión de que las luchas íntimas de Joseph sean meras entradas de diario pensadas sólo para sus ojos apenas se sostiene. Porque entre las entradas hay páginas -que en su mayoría presentan escenas de la ciudad, o esbozos de las personas con las que Joseph se encuentra- con una elevada dicción y una inventiva metafórica que las delatan como productos de la imaginación poética que no sólo exigen un lector, sino que también extienden la mano en busca de un lector o lo crean. Joseph puede fingir que desea considerarse a sí mismo un estudioso fracasado, pero sabemos, como él debe de sospechar, que ha nacido escritor.
El hombre en suspenso ofrece mucha reflexión y poca acción. Ocupa el incómodo terreno entre la novela corta propiamente dicha y el ensayo personal o la confesión. Diversos personajes entran en escena e intercambian palabras con el protagonista pero, aparte de Joseph y sus dos manifestaciones incompletas, no hay personajes propiamente dichos. Tras la figura de Joseph se puede distinguir a los solitarios y humillados oficinistas de Gogol y Dostoievski, mascullando la venganza; el Roquentin de Náusea de Sastre, un erudito que vive una extraña experiencia metafísica que lo separa del mundo; y el solitario joven poeta de los Cuadernos de Malte Laurids Brigge, de Rilke. En este corto primer libro, Bellow todavía no ha desarrollado un vehículo adecuado para el tipo de novela hacia el que siente que se dirige, una novela que ofrezca las acostumbradas satisfacciones novelísticas, incluida la implicación en lo que parece un conflicto de la vida real en un mundo real, y que sin embargo deja al autor libre para desplegar su lectura de la literatura y el pensamiento europeos y explorar los problemas de la vida contemporánea. Porque ese paso en la evolución de Bellow tendrá que esperar a Herzog (1964).
Dos. Asa Leventhal, que puede ser o no la víctima de la novela corta titulada La víctima, dirige una pequeña revista comercial en Manhattan. En el trabajo tiene que soportar las pullas de un antisemitismo casual. Su esposa, a la que ama tiernamente, está fuera de la ciudad. Un día, en la calle, Leventhal siente que lo observan. Un hombre se le acerca, y lo saluda. Débilmente, él le pregunta su nombre: Allbee. ¿Por qué llega tarde, pregunta Allbee? ¿No recuerda que tenían una cita? Leventhal no recuerda nada por el estilo. ¿Entonces por qué está aquí?, pregunta Allbee. (Una y otra vez, Allbee atrapa a Leventhal con ese tipo de yuyitsu lógico).
Enseguida, Allbee se embarca en un tedioso relato del pasado según el cual él le había arreglado a Leventhal una entrevista con su jefe (el de Allbee), en la que Leventhal (a propósito, dice Allbee) se había comportado de manera insultante, a consecuencia de lo cual Allbee había perdido su trabajo. Leventhal recuerda levemente los acontecimientos, pero niega la deducción de que la entrevista hubiera formado parte de un complot contra Allbee. Si salió enfadado de la entrevista, dice, fue porque al jefe de Allbee no le interesaba contratarlo. No obstante, éste le dice que ahora está sin trabajo. Tiene que dormir en albergues. ¿Qué va a hacer Leventhal al respecto?
Así comienza la persecución de Allbee a Leventhal, o eso es lo que le parece a éste. Tenazmente, Leventhal resiste la reclamación que Allbee le hace de que ha sido perjudicado y por consiguiente se le debe algo. Esta resistencia se presenta completamente desde el interior: el autor no nos dice una sola palabra respecto a de parte de quién nos debemos poner, sobre quién es la víctima y quién el perseguidor. Y no recibimos consejos de responsabilidad moral. ¿Está Leventhal resistiéndose prudentemente a que le tomen el pelo, o se está negando a aceptar que cada uno es el guardián de su hermano? ¿Por qué yo?, ése es el único grito de Leventhal. ¿Por qué este extraño me culpa, me odia, pretende que lo compense?
Leventhal afirma que sus manos están limpias, pero sus amigos no están tan seguros. ¿Por qué se ha mezclado con un personaje desabrido como Allbee?, preguntan. ¿Está seguro de sus motivos? Leventhal recuerda su primera reunión con Allbee, en una fiesta. Una chica judía había cantado una balada, y Allbee le había dicho que debía probar con un salmo. "Si no habéis nacido para ellas
[las baladas estadounidenses], es inútil intentar cantarlas". ¿Decidió en aquel momento inconscientemente hacerle pagar a Allbee su antisemitismo?
Con cargo de conciencia, Leventhal ofrece cobijo a Allbee. Los hábitos personales de éste resultan ser horrorosos. También hurga en los documentos personales de Leventhal. (Allbee: si no confías en mí, ¿por qué no le echas la llave al cajón?) Leventhal pierde la paciencia y ataca a Allbee, pero éste se recupera.
Allbee predica una lección que (según él) Leventhal debería ser capaz de comprender a pesar de ser judío, a saber, que debemos arrepentirnos y ser hombres nuevos. Leventhal duda de la sinceridad de Allbee y así se lo dice. Dudas de mí porque eres judío, responde él. Pero ¿por qué yo? Pregunta nuevamente Leventhal. "¿Por qué?", responde Allbee. "Por buenas razones; ¡la mejor del mundo!... Te estoy dando la oportunidad de ser justo, Leventhal, y hacer lo correcto".
Cuando llega a casa una noche, Leventhal se encuentra la puerta cerrada con llave y a Allbee en su cama, la de Leventhal, con una prostituta. Su ira divierte a Allbee. "¿Dónde sino en la cama?... ¿Quizá tú tienes otra forma, más refinada, diferente? ¿No decís vosotros que sois como todos los demás?".
¿Quién es Allbee? ¿Un loco? ¿Un profeta completamente disfrazado? ¿Un sádico que escoge a sus víctimas al azar? Él tiene su propia historia. Es como el indio de las llanuras, dice, que con la llegada del ferrocarril contempla el final de su antigua forma de vida. Ha decidido unirse a la nueva administración. Leventhal el judío, miembro de la nueva raza de señores, debe encontrarle un trabajo en el ferrocarril del futuro. "Quiero bajarme de poni y ser maquinista de ese tren".
Cuando su esposa está a punto de volver, Leventhal ordena a Allbee que se busque otro sitio para vivir. En medio de la noche se despierta y descubre que el piso está lleno de gas. Lo primero que se le ocurre es que Allbee está intentando matarlo. Pero parece que éste ha intentado sin éxito suicidarse en la cocina.
Allbee desaparece de la vida de Leventhal. Los años pasan. Gradualmente Leventhal se libera del sentimiento de culpa por "haberse librado". No hay razón, reflexiona, para que Allbee le envidie su buen trabajo, su matrimonio feliz. Dicha envidia descansa sobre una premisa falsa: la de que a cada uno de nosotros nos han hecho una promesa. Esa promesa nunca la han hecho, ni Dios ni el Estado.
Entonces, una noche, se encuentra a Allbee en el teatro. Escolta a una actriz marchita, y huele a bebida. He encontrado mi lugar en el tren, le informa; pero no de conductor, sino meramente de pasajero. Me he puesto de acuerdo con "quien dirige las cosas". "¿Cuál es tu idea de quién dirige las cosas?", pregunta Leventhal. Pero Allbee desaparece entre la multitud.
El Kirby Allbee de Bellow es una creación inspirada, cómica, patética, repulsiva y amenazadora. A veces su antisemitismo parece amistoso con un estilo un tanto campechano; a veces habla como si hubiera sido absorbido por su propia caricatura del judío, que ahora vive en su interior y habla por su boca. Vosotros los judíos os estáis haciendo con el mundo, gimotea. A los pobres estadounidenses no nos queda sino buscarnos una humilde esquina. ¿Por qué nos maltratáis? ¿Qué daño os hemos hecho jamás?
En el antisemitismo de Allbee también hay un tono patricio estadounidense. "¿Sabes que uno de mis antepasados era el gobernador Winthrop?", dice. "¿No es ridículo? Es realmente como si los hijos de Calibán lo estuvieran dirigiendo todo". Ante todo, Allbee es desvergonzado, haragán, desordenado. Hasta sus momentos de congraciamiento resultan ofensivos. Déjame tocarte el pelo, le ruega a Leventhal. "Es como el pelo de un animal".
Leventhal es un buen esposo, un buen tío, un buen hermano, un buen trabajador en circunstancias difíciles. Es culto; no es problemático. Quiere formar parte de la corriente general estadounidense. A su padre no le importaba lo que los gentiles pensaran de él siempre que le pagaran lo que le debían. "Ésa era la opinión de su padre, pero no la suya. Él la rechazaba y se apartaba de ella". Él tiene conciencia social. Es consciente de con qué facilidad, en Estados Unidos en particular, uno puede caer entre "los perdidos, los marginados, los derrotados, los inadvertidos, los arruinados". Hasta es un buen vecino; después de todo, ninguno de los amigos gentiles de Allbee está dispuesto a admitirlo. Entonces, ¿qué más se le puede pedir?
La respuesta es: todo. La víctima es el libro más dostoievskiano de Bellow. El argumento es una adaptación de El eterno marido de Dostoievski, la historia de un hombre importunado por el marido de una mujer con la que tuvo una aventura hace años, alguien cuyas insinuaciones y exigencias se vuelven cada vez más y más insufriblemente íntimas. Pero no es sólo el argumento lo que Bellow debe a Dostoievski, y el motivo del detestado doble. Hasta el espíritu de La víctima es dostoievskiano. Los cimientos de nuestra vida limpia, bien ordenada, pueden venirse abajo en cualquier momento; sin avisar, pueden planteársenos exigencias inhumanas, y desde los lugares más extraños; es perfectamente natural resistirse (¿por qué yo?); pero si queremos salvarnos no tenemos elección, debemos dejarlo todo y seguir. Pero este mensaje esencialmente religioso se pone en boca de un repulsivo antisemita. ¿Es raro que Leventhal se niegue rotundamente?
El corazón de Leventhal no está cerrado; su resistencia no es total. Hay algo en todos nosotros, reconoce, que lucha contra el sueño de lo cotidiano. En compañía de Allbee, en raros momentos, se siente a punto de escapar de los confines de su propia identidad y ver el mundo con ojos nuevos. Algo parece estar ocurriendo en torno a su corazón, una especie de premonición; si es un infarto o algo más exaltado, es algo que no puede saber. En cierto momento, mira a Allbee y éste le devuelve la mirada, y ambos podrían ser la misma persona. En otro -ofrecido por la prosa magistralmente sobria de Bellow- nos convencemos de alguna manera de que Leventhal se mueve al borde de la revelación. Pero entonces una gran fatiga lo asalta. Todo esto es demasiado.
Echando un vistazo a su carrera profesional, vemos que Bellow ha tendido a menospreciar La víctima. Si El hombre en suspenso fue su licenciatura como escritor, ha dicho, La víctima fue su doctorado. "Yo estaba todavía aprendiendo, estableciendo mis credenciales, demostrando que un joven de Chicago tiene derecho a reclamar la atención del mundo". Es demasiado modesto. La víctima está a punto de unirse a Billy Budd en las primeras filas de las novelas cortas estadounidenses. Si tiene un punto débil, no es el de la ejecución, sino el de la ambición. No ha hecho a Leventhal con suficiente peso intelectual como para debatir adecuadamente con Allbee (y con Dostoievski detrás de él) sobre la universalidad del modelo cristiano de llamada al arrepentimiento.
Tres. Augie March, protagonista de la tercera novela de la recopilación, llega al mundo alrededor de 1915, el año del nacimiento de Bellow, en el seno de una familia judía residente en un barrio polaco de Chicago. El padre de Augie no aparece, y su ausencia apenas se comenta. Su madre, una figura triste y sombría, está casi ciega. Tiene dos hermanos varones, uno de ellos con discapacidad mental. La familia subsiste, de manera un tanto fraudulenta, gracias a la seguridad social y a las contribuciones de una inquilina, la abuela Lausch (que no es familiar suya), nacida en Rusia; una mujer con ínfulas culturales. El joven Augie le saca libros de la biblioteca. "¿Cuántas veces tengo que decir que si no dice novela no lo quiero?... Bozhe moy!".
Es la abuela Lausch la que cría realmente a los chicos de la familia March. Cuando no se cumple su mayor esperanza -la de que los niños resulten ser unos genios cuya carrera ella pueda después dirigir- pone sus miras en convertirlos en buenos oficinistas. Desfallece cuando ellos crecen y resultan "comunes y groseros".
Como la mayoría de los muchachos del vecindario, Augie comete pequeños delitos. Pero su primer atraco organizado le hace sentirse tan mal que deja la banda. Recordando su niñez desde la perspectiva de los treinta y tantos, cuando confía su historia al papel, Augie se pregunta qué efecto tuvo sobre él no haber nacido en la "Sicilia de los pastores", sino en medio de la "profunda vejación de la ciudad". No tenía que preocuparse. Las partes más convincentes del libro de su vida proceden de un intenso revivir de su niñez, una niñez rica en espectáculo y experiencia social, de un tipo que pocos niños estadounidenses disfrutan hoy día.
De joven, durante los años de la Gran Depresión, Augie sigue coqueteando con la delincuencia. De un experto aprende el arte de robar libros, que después vende a los alumnos de la Universidad de Chicago. Pero su corazón se mantiene más o menos puro. Como muchos estudiantes, es capaz de racionalizar el robo de libros, considerándolo una variedad benigna de latrocinio.
En Augie hay también buenas influencias, entre ellas la de los Einhorn, que lo emplean para realizar "trabajos no especificados de carácter diverso". El paternal William Einhorn le regala una colección ligeramente estropeada de Clásicos de Harvard, que él mantiene en una caja de madera debajo de la cama y que lee superficialmente. Posteriormente trabajará de ayudante de investigación de un rico aficionado a la vida académica. Así, aunque no va a la universidad, por un medio u otro sus aventuras con la lectura continúan. Y las lecturas que hace son serias, incluso desde el punto de vista de la Universidad de Chicago: Hegel, Nietzsche, Marx, Weber, Tocqueville, Ranke, Burckhardt, por no decir nada de los griegos, los romanos y los padres de la Iglesia. Ni un solo novelista en la lista.
El hermano mayor de Augie, Simon, es un hombre de apetito que desborda la realidad. Aunque no es un ignorante, considera que las lecturas de Augie son el principal obstáculo en su plan de que se case con una chica rica, vaya a la facultad de Derecho por la noche, y se convierta en socio suyo en el negocio del carbón. Obedeciendo a Simon, Augie lleva durante un tiempo una doble vida, trabajando en la carbonería durante el día, y después vistiéndose elegantemente y aventurándose a codearse con los ricos. En el tiempo que permanece bajo la protección de Simon, Augie tiene la oportunidad de disfrutar de la buena vida, y en particular del calor sedoso de los hoteles caros. "No quería que la grandeza del lugar me aplastara", escribe.
Pero finalmente son ellos (los accesorios del hotel) los que se vuelven grandes: la multitud de baños con agua caliente que nunca falta, las enormes unidades de aire acondicionado y la elaborada maquinaria. No se permite ninguna grandeza opuesta, y la persona que molesta es la que no los sirve mediante su uso, o los niega al no desear disfrutarlos.
"No se permite ninguna grandeza opuesta". Augie es suficientemente clarividente como para ver que quien niega el poder del gran hotel estadounidense simplemente se margina, independientemente de las autoridades de los Clásicos de Harvard que pueda citar en su ayuda. Las aventuras de Augie March no son el resumen de una vida sino un informe intermedio. Al final del informe, Augie no está todavía seguro de si está a favor o en contra del hotel, a favor o en contra del sueño americano. "Pero, entonces, ¿cómo hace uno para tomar una decisión en contra, y seguir en contra? ¿Cuándo elige, y cuándo es, por el contrario, elegido?".
La filosofía grandiosa y el lenguaje evanescente señalan la presencia junto a Augie de Theodore Dreiser, el gran predecesor de Bellow como testigo de la vida de Chicago, y la mayor influencia presente en Las aventuras de Augie March. En personajes como Carrie Meeber (Hermana Carrie) y Clyde Griffiths (Una tragedia americana), Dreiser nos ofreció almas sencillas y anhelantes del Medio Oeste, ni buenas ni malas por naturaleza, atraídas hacia la órbita del lujo de la gran ciudad -para acceder a la cual no hacen falta credenciales, ni sangre de abolengo, ni relaciones, ni educación, ni contraseña; sólo dinero- y, en el caso de Clyde, dispuestas a matar para aferrarse a ella.
Clyde es un vago al estilo dreiseriano: no escoge su destino, se dirige sin rumbo hacia él. Augie también corre el peligro de convertirse en un vago: un joven guapo con muchas mujeres ricas dispuestas a subvencionar su estilo de vida. Si los cimientos de las novelas rusas de la abuela Lausch y los Clásicos de Harvard de William Einhorn no sirven de nada contra el poder del gran hotel, ¿qué distingue a Augie de cualquier otro semiaquiescente consumidor de lujo?
A esta pregunta, Las aventuras de Augie March sólo ofrece una respuesta proustiana: el joven que empieza su relato con las palabras "soy estadounidense, nacido en Chicago... y hago las cosas como yo mismo me he enseñado a hacerlas, por libre, y presentaré el relato a mi manera", y termina recordando cómo escribió esas palabras y comparándose con Colón -"También Colón pensó que era fracasado... Lo cual no probó que no hubiera ninguna América"-, no es un fracasado, a pesar de que no se le ocurra ninguna fuerza que consiga oponerse a la del hotel. ¿Por qué? Porque la propia memoria adquirida constituye dicha fuerza. La literatura, cree Bellow, interpreta el caos de la vida, le da significado. En su disposición primero a ser barrido por las fuerzas de la vida moderna y después a aliarse nuevamente con ellas por medio de su arte "libre", se nos da a entender que Augie está mejor equipado de lo que sabe para oponerse a las seducciones del hotel, ciertamente mejor que el pensador enclaustrado en su estudio. A este respecto Augie y el Joseph de El hombre en suspenso son uno.
Un elemento de Dreiser que Bellow no asume es la maquinaria determinista del destino. El destino de Clyde es sombrío, el de Augie no. Uno o dos descuidados deslices, y Clyde acaba en la silla eléctrica; mientras que sean cuales sean los peligros a los que se enfrenta, Augie sale de ellos sano y salvo.
En cuanto queda claro que su protagonista va a llevar una vida encantada, Las aventuras de Augie March empieza a pagar su falta de estructura dramática e incluso de organización intelectual. El libro se hace cada vez menos interesante a medida que avanza. El método de composición escena a escena utilizado, en el que cada escena comienza con una hazaña de vívida descripción verbal, empieza a parecer mecánico. Las muchas páginas dedicadas a las aventuras de Augie en México, ocupado en un plan absurdo de entrenar a un águila para que cace iguanas, acaban convertidos en muy poco, a pesar de los recursos de escritura que se les dedican. Y la principal escapada de Augie en tiempos de guerra, torpedeado, atrapado con un científico loco en un bote salvavidas frente a la costa africana, es simplemente material propio de un libro de viñetas cómicas.
Esto no quiere decir que el propio Augie sea una nulidad intelectual. Por convicción es un idealista filosófico, incluso un idealista radical, para quien el mundo constituye un complejo de ideas entremezcladas sobre el mundo, millones de ellas, tantas como mentes humanas hay. Intentamos presentar nuestra propia idea, cada uno de nosotros, reclutando a otros para que interpreten un papel en ella. La norma rectora de Augie, desarrollada en el transcurso de media vida, es resistirse a ser reclutado por las ideas de otros. En cuanto a su propio modelo del mundo, personifica un principio de simplificación. El mundo contemporáneo, en su opinión, nos sobrecarga con su mala infinidad. "Demasiado de todo... demasiada historia y cultura..., demasiados detalles, demasiadas noticias, demasiado ejemplo, demasiada influencia... ¿Quién se supone que ha de interpretarlo? ¿Yo?".
¿Qué forma adopta la simplificación, como respuesta al reto de los tiempos, en su propia vida? En primer lugar, "convertirme en lo que soy"; segundo, comprar un terreno, casarme, sentar la cabeza, dar clase, hacer carpintería casera, y aprender a arreglar el coche. Como le comenta un amigo, "que tengas suerte".
El hombre en suspenso y La víctima habían llamado la atención de los círculos literarios sobre Bellow, pero fue Las aventuras de Augie March, ganador del Premio Nacional de Literatura estadounidense de 1953, el que lo hizo famoso. Según él mismo cuenta, se lo pasó muy bien escribiéndolo, y en los primeros cientos de páginas su entusiasmo creativo es contagioso. El lector disfruta enormemente con la prosa atrevida, rápida y graciosa, la facilidad informal con la que se escribe una mot juste ("Karas, con un traje cruzado de piel de tiburón y presentando el aspecto de tener dificultades con el afeitado y el peinado sobresalía terriblemente") tras otra. Desde Mark Twain, ningún escritor estadounidense había manejado lo popular con tal brío. El libro se ganó a los lectores por su variedad, su incansable energía, su impaciencia con las conveniencias. Sobre todo, parecía decir un gran "¡Sí!" a Estados Unidos.
Ahora, visto en retrospectiva, se puede considerar que ese "¡Sí!" tuvo un precio. Las aventuras de Augie March se presenta, en cierto sentido, como la historia de la futura madurez de la generación de Bellow. Pero, ¿en qué medida es Augie representante de esa generación? Se relaciona con estudiantes de izquierdas, lee a Nietzsche y a Marx, trabaja como organizador sindical, hasta se plantea trabajar de guardaespaldas de Trotski en México, pero la imagen más amplia del mundo apenas se registra en su conciencia. Cuando llega la guerra, se queda estupefacto. "¡Zaca! Estalló la guerra... Perdí la chaveta, odiaba al enemigo, y me faltó tiempo para ir a luchar". ¿En qué momento su ensimismamiento en el aquí y en el ahora se ha convertido en estupidez? ¿En qué medida ha tenido Bellow que idiotizarlo para convertirlo en un verdadero héroe?
El compendio publicado por la Biblioteca de Estados Unidos incluye quince páginas de notas escritas por James Wood. Estas notas son especialmente útiles en el caso de Las aventuras de Augie March, donde se esparcen nombres y alusiones como confeti. Wood concreta muchas referencias de refilón que hace Augie, pero otras muchas quedan fuera. ¿A quién, por ejemplo, sentaron sus llorosas hermanas en un caballo para que fuera a estudiar griego a Bogotá? ¿Qué embajador de qué país roció de laca las tuberías de agua de Lima para frenar el óxido?
J. M. Coetzee, 2004. The New York Review of Books. Traducción de News Clips.
* Este articulo apareció en la edición impresa del Sábado, 14 de agosto de 2004