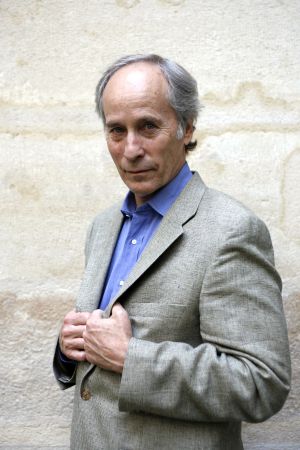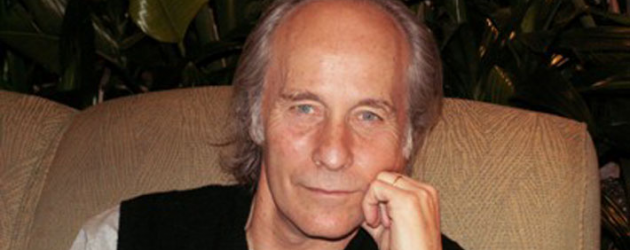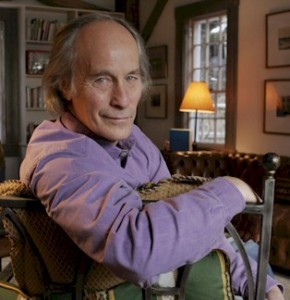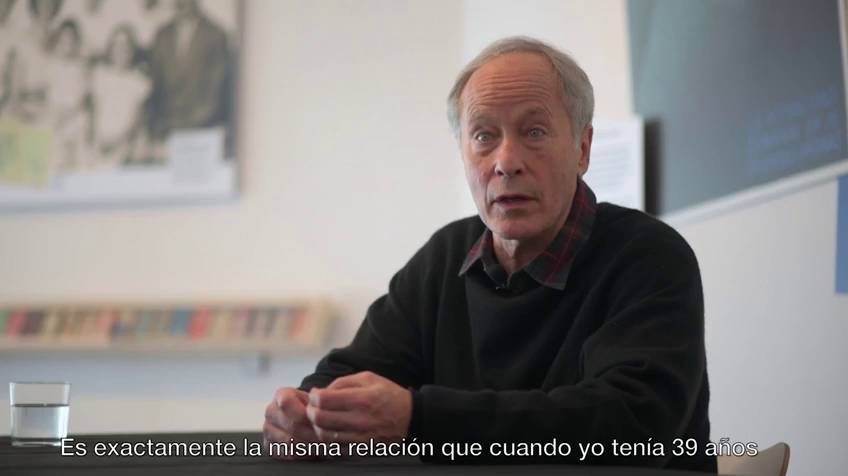Compré este libro hace ya unos cuantos años en la Feria del Libro de Madrid, y me lo llevé a Londres en 2006 para leerlo durante un mes de verano que pasé allí. Pero, como quería mejorar mi inglés, llegué hasta la página 240 y dejé esta antología para realizar una inmersión lingüística, y así me puse con unos cuentos de Lorrie Moore y una novela de Ian McEwan en versión original.
He tardado 5 años en decidirme de nuevo por esta antología, y ahora que ya he acabado su lectura siento que dejar pasar todo este tiempo ha sido un error, puesto que el libro es impresionante. 65 cuentos, que en algunos casos se acercan a las dimensiones de la novela corta, que son una reivindicación absoluta del género del relato, un género fecundo e importante en la gestación de una identidad literaria en Estados Unidos.
El libro abarca una selección de relatos que cubre todo el siglo XIX y el XX, empezando por el Rip van Winkle de Washington Irving, publicado en 1820, y terminando con Como la vida de Lorrie Moore, publicado en 1990.
La elección de Rip van Winkle como primer relato parece bastante acertada, puesto que en este cuento el protagonista se duerme un día en el bosque cuando la tierra que habita pertenece a Inglaterra, y al despertar unas décadas después ya es un ciudadano norteamericano.
La selección ha sido elaborada por el escritor norteamericano Richard Ford (1944), y quizás un hecho que me ha parecido inapropiado, no por falta de méritos sino de elegancia, es que Ford se ha incluido a sí mismo en la antología con un relato titulado Optimistas (1987); un relato magnífico, por otra parte.
Richard Ford es un escritor realista en una línea que considero muy norteamericana, un escritor sutil, que sabe encontrar los momentos epifánicos en las vidas de personajes en principio anodinos, y cuya obra entronca perfectamente con la tradición a la que pertenece (Bierce, Hemingway, Wharton…).
Resulta evidente que a la hora de selección relatos dentro de un marco tan amplio como todos los escritos por ciudadanos de un país durante la historia de dicho país, Ford ha hecho prevalecer su punto de vista, y de los 65 relatos seleccionados la mayoría son realistas; si bien los primeros no lo son (el Rip van Winkle, de Irving, El joven Goodman Brown de Nathaniel Hawthorne), debido a que en esta época las influencias europeas eran las del romanticismo.
También en los primeros relatos aparece al menos uno no realista, pero que tampoco es romántico, que sería el de Bartleby el escribiente (1853) de Herman Melville, que prefigura ya lo que después sería el expresionismo europeo.
Existe dos relatos no realistas porque los autores han utilizado los recursos del género de la ciencia-ficción para hablar de su presente, que serían Bienvenido a la jaula de los monos(1961) de Kurt Vonnegut y Como la vida (escrito en 1988) de Lorrie Moore.
Hay algún relato no realista porque su composición se puede acercar a la del terror psicológico, como Nieve silenciosa, nieve secreta (1934) de Conrad Aiken.
Y el realismo se abandona también en algunos relatos de la década de 1960, cuando primaba el experimentalismo, como en El chico de Pedersen (1968) de William H. Gass, que con sus casi 70 páginas de letra apretada (como toda la de la antología) yo lo llamaría novela y no relato; y que está construido con un punto de vista muy subjetivo, cuyo realismo se acaba rompiendo al final, y constituye un experimento narrativo interesante. Menos interesante me ha parecido el relato El levantamiento indio (1968) de Donald Barthelme, que está construido con párrafos casi inconexos, y que en su semblanza biográfica llaman técnica de collage, e incluyen a Barthelme en la narrativa postmoderna. Este es el cuento que menos me ha gustado del conjunto, ya que su deseo de renovar las formas es contrario a cualquier atisbo de emoción buscada por el lector.
Si hubiera hecho una estadística sobre los escenarios donde se desarrollan estos relatos la ciudad de Nueva York ganaría con diferencia. También, más de uno transcurre en ciudades europeas, como Las fiebres romanas (1936) de Edith Wharton en Roma, o Regreso a Babilonia (1931) de Francis Scott Fitzgerald en París. Los hay con ubicación más exótica, como Un episodio distante (1947) de Paul Bowles, situado en el desierto del Sahara o Las cosas que llevaban (1990) de Tim O´Brien que transcurre en Vietnam.
En esta antología hay relatos que reflejan la vida rural, la vida urbana, relatos de 2 páginas, de 70, relatos que representan a minorías étnicas… y podría hacer distintas clasificaciones usando de guía esos criterios, pero lo me gustaría destacar, para que quede claro, es que lo que hay en esta antología, sobre todo, son obras maestras.
Hay escritores de relatos por los que siento una gran admiración (Raymond Carver, Tobias Wolff, Richard Ford…) y al leer los libros en los que incursionan en este genero encuentro más de un relato que me parece una obra maestra. Pero el caso es que, también, más de uno de estos relatos reflejan un mundo parecido, y los enfoques y, por supuesto, el estilo es similar. En la Antología del cuento norteamericano me ha resultado frecuente encontrarme con una obra maestra seguida de otra, que refleja otra realidad, con otro enfoque y con otro estilo.
Hay momentos impresionantes, como leer seguidos:
El hotel azul de Stephen Crane, El caso de Paul de Willa Cather, Quiero saber por qué de Sherwood Anderson y El fuego de la hoguera de Jack London.
En otro momento llegan seguidos los cuentos de la Generación Perdida : Regreso a Babilonia de Scott Fitzgerald, después El otoño del Delta de William Faulkner, Allá en Michigan de Ernest Hemingway y Los crisantemos de John Steinbeck.
Otro momento excelente me parece el contraste que se establece entre estos dos cuentos Los blues de Sonny de James Baldwin y El negro artificial de Flannery O´Connor, que no sé si Richard Ford habrá buscado a propósito. El primero está escrito por un escritor negro y situado en el barrio de Harlem en Manhattan, y refleja toda la pena y la marginalidad del hombre negro, y el segundo refleja el profundo sur y O´Connor nos acerca a dos personajes blancos, un abuelo y su nieto, que viven en un pueblo sin negros porque al último se le expulso de allí 12 años antes, y acaban perdiéndose en la gran ciudad que es Atlanta, llena de esos negros a los que no pueden entender.
Ahora, que acabo de pasar la 2ª página de word para realizar esta entrada, he decidido que voy a elegir uno de los cuentos de entre los 65 de la antología, mi cuento favorito, el que más me ha conmovido, y éste es Regreso a Babilonia de Francis Scott Fitzgerald. Este autor hace más de 15 años se convirtió en uno de mis favoritos, con las novelas El gran Gatsby y Suave es la noche (algo menos me gustó A este lado del paraíso), pero me quedan libros de él sin leer y he pensado retomarlo.
Me ha encantado también el cuento Mentirosos enamorados de Richard Yates.
A los dos autores anteriores ya los había leído y admirado y, por tanto, que me gusten sus cuentos no me ha parecido muy sorprendente, así que quizás lo más llamativo de la antología era encontrarse con autores de los que nunca había oído hablar con cuentos estupendos, como el caso de Robert Penn Warren y su Invierno de moras o Stuart Dybek y su Chopin en invierno.
Dentro de los múltiples acercamientos que se puede hacer a esta antología me ha parecido interesante el siguiente: descubrir en alguno de estos cuentos, desconocidos para mí, formas embrionarias de narrar desarrolladas en otros autores que sí conozco. Así, por ejemplo, he creído ver que del cuento Un suceso en el puente sobre el río Owl de Ambrose Bierce, Jorge Luis Borges toma la idea para escribir su cuento El milagro secreto.
En el cuento El caso de Paul de Willa Cather me ha parecido observar el embrión de El guardián entre el centeno de J. D. Salinger.
El estilo amenazante que Paul Bowles desarrolla en el cuento Un episodio distante es el que usa Rodrigo Rey Rosa en su narrativa.
Y quizás lo que más me ha llamado la atención al leer la antología bajo esta perspectiva es que el cuento Venus, Cupido, Locura y Tiempo de Peter Taylor, publicado por primera vez en 1959, y que es un de los cuentos que más me han gustado de los 65, está escrito en un estilo que usa la primera persona del plural para describir unos hechos ocurridos en el vecindario de los narradores y que tiene que ver con los chicos jóvenes de su comunidad; una primera persona del plural móvil, puesto que el narrador va cambiando. Y así es como está escrito el libro Las vírgenes suicidas (1993) de Jeffrey Eugenides, un libro que en su momento me pareció muy novedoso y que ahora he visto que no lo es tanto.
Desde otro punto de vista, había relatos que ya había leído, y así me ha encantado reencontrarme con Las cosas que llevaban de Tim O´Brien, que es el primer relato o capítulo del libro del mismo nombre y que en su momento me impresionó mucho y que ahora reedita Anagrama y que invito a todo el mundo a leer, porque es un libro antibélico estupendo.
O podría comentar que hay autores de los que he leído todos sus cuentos como Raymond Carver y Tobias Wolff, y que seguramente yo no elegiría como más representativos de ellos los cuentos que elige Richard Ford, que son, respectivamente, Tres rosas amarillas y El otro Miller.
Quizás, si hubiese podido hablar con Richard Ford, yo le hubiese dado una oportunidad al cuento El color surgido del espacio de H. P. Lovecraft.
Antología del cuento norteamericano, editado por Richard Ford, admite una gran variedad de enfoques y acercamientos, pero lo que me gustaría destacar por encima de todos, para finalizar, es su alto valor literario. Éste es un libro que cualquier aficionado al relato debería leer sin falta, como inspiración, como reivindicación de un género que en España no deja de ser minoritario y que, como podemos ver a través de las páginas de este libro, está lleno de posibilidades.
Washington Irving, Rip van Winkle
Nathaniel Harwthorne, El joven good Brown
Herman Melville, Bartleby el escribiente
Mark Twain, La famosa rana saltarina de calaveras country
Bert Harte, Los proscritos de Poker Flat
Henry James, El rincón feliz
Joel Chandler Harris, Free Joe y el resto del mundo
Sarah Orne Jewett una garza blanca
Kate Chopin, Historia de una hora
Edith Wharton, Las fiebres romanas
O. Henry, El poli y el himno
Stephen Crane, El hotel azul
Willa Carther, El caso de paul
Sherwood Anderson, Quiero saber por qué
Jack London, El fuego de la hoguera
William Carlos Williams, El uso de la fuerza
Ring Lardner, Corte de pelo
Raymond Chandler, Sangre española
Conrad Aiken, Nieve silenciosa, nieve secreta
Katherine Anne Porter, Judas en flor
Dorothy Parker, Una rubia imponente
James Thurbes, El lugar del pájaro maullador
Francis Scott Fitzgerald, Regreso a Babilonia
William Faulkner, El otoño del delta
Ernest Hemingway, Allá en Michigan
John Steinbeck, Los crisantemos
Kay Boyle, Amigo de la familia
S. J. Perelman, Hasta el final y bajando la escalera
Robert Penn Warren, Invierno de moras
John O´Hara, ¿Nos marchamos mañana?
Eudora Welty, No hay sitio para ti, amor mío
John Cheever, Oh ciudad de sueños rotos
Irwin Shaw, Las chicas con sus vestidos de verano
Delmore Schwarzt, En sueños empiezan las responsabilidades
Ralph Ellison, El rey del Bingo
Bernald Malamud, El barril mágico
Peter Taylor, Venus, Cupido, Locura y Tiempo
Grace Payle, Conversación con mi padre
Kurt Vonnegut, Bienvenido a la jaula de los monos
William H. Grass, el chico de Pedersen
James Baldwin, Los blues de Sonny
Flannery O´Connor, El negro artificial
Richar Yates, Mentirosos enamorados
Stanley Elkin, Una poética para bravucones
Donald Barthelme, El levantamiento indio
John Updike, A&P
Philip Roth, La conversación de los judíos
Leonard Michaels, Chico de ciudad
Bharati Mukherjee, El manejo del dolor
John Edgar Wideman, Papi Basura
Barry Hannah, Testimonio de un piloto
Stuart Dybek, Chopin en invierno
Richard Ford, Optimistas
Joy Williams, Tren
Tobias Wolff, El otro Miller
Richard Bausch, Valentía
Tim O´Brien, Las cosas que llevaban
Ann Beattie, Hora de Greenwich
T. Coraghessan Boyle, El Lago Grasiento
Jamaica Kincaid, La mano
Lorrie Moore, Como la vidaAntología de cuento norteamericano
Selección de Richard Ford.
Editorial Galaxia Gutenberg / Círculo de lectores.
1.276 páginas. 1ª edición de 2011, ésta de 2002.











b.jpg)
.png)